Edad Contemporánea

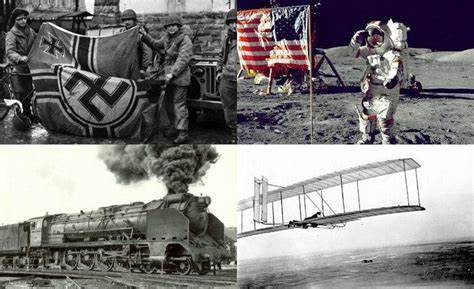
La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y la actualidad. Comprende, si se considera su inicio en la Revolución francesa, de un total de 232 años, entre 1789 y el presente. En este período, la humanidad experimentó una transición demográfica, concluida para las sociedades más avanzadas (el llamado primer mundo) y aún en curso para la mayor parte (los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados), que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes insospechada, pero que han agudizado las desigualdades sociales y espaciales y dejan planteadas para el futuro próximo graves incertidumbres medioambientales.
Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de Revolución Industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad de clases presidida por una burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales (los privilegiados) y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo (el movimiento obrero), en nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas (Revolución liberal, nacionalismo, totalitarismos); así como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por la humanidad.
La ciencia y la cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo y fecundidad; mientras que el arte contemporáneo y la literatura contemporánea (liberados por el romanticismo de las sujeciones académicas y abiertos a un público y un mercado cada vez más amplios) se han visto sometidos al impacto de los nuevos medios de comunicación de masas (tanto los escritos como los audiovisuales), lo que les provocó una verdadera crisis de identidad que comenzó con el impresionismo y las vanguardias y aún no se ha superado.
En cada uno de los planos principales del devenir histórico (económico, social y político), puede cuestionarse si la Edad Contemporánea es una superación de las fuerzas rectoras de la modernidad o más bien significa el periodo en que triunfan y alcanzan todo su potencial de desarrollo las fuerzas económicas y sociales que durante la Edad Moderna se iban gestando lentamente: el capitalismo y la burguesía; y las entidades políticas que lo hacían de forma paralela: la nación y el Estado.
En el siglo XIX, estos elementos confluyeron para conformar la formación social histórica del estado liberal europeo clásico, surgido tras la crisis del Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen había sido socavado ideológicamente por el ataque intelectual de la Ilustración (L'Encyclopédie, 1751) a todo lo que no se justifique a las luces de la razón por mucho que se sustente en la tradición, como los privilegios contrarios a la igualdad (la de condiciones jurídicas, no la económico-social) o la economía moral contraria a la libertad (la de mercado, la propugnada por Adam Smith -La riqueza de las naciones, 1776). Pero, a pesar de lo espectacular de las revoluciones y de lo inspirador de sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad (con la muy significativa adición del término propiedad), un observador perspicaz como Lampedusa pudo entenderlas como la necesidad de que algo cambie para que todo siga igual: el Nuevo Régimen fue regido por una clase dirigente (no homogénea, sino de composición muy variada) que, junto con la vieja aristocracia incluyó por primera vez a la pujante burguesía responsable de la acumulación de capital. Esta, tras su acceso al poder, pasó de revolucionaria a conservadora, consciente de la precariedad de su situación en la cúspide de una pirámide cuya base era la gran masa de proletarios, compartimentada por las fronteras de unos estados nacionales de dimensiones compatibles con mercados nacionales que a su vez controlaban un espacio exterior disponible para su expansión colonial.

En el siglo XX este equilibrio inestable se fue descomponiendo, en ocasiones mediante violentos cataclismos (comenzando por los terribles años de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918), y en otros planos mediante cambios paulatinos (por ejemplo, la promoción económica, social y política de la mujer). Por una parte, en los países más desarrollados, el surgimiento de una poderosa clase media, en buena parte gracias al desarrollo del estado del bienestar o estado social (se entienda este como concesión pactista al desafío de las expresiones más radicales del movimiento obrero, o como convicción propia del reformismo social) tendió a llenar el abismo predicho por Marx y que debería llevar al inevitable enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. Por la otra, el capitalismo fue duramente combatido, aunque con éxito bastante limitado, por sus enemigos de clase, enfrentados entre sí: el anarquismo y el socialismo (dividido a su vez entre el comunismo y la socialdemocracia). En el campo de la ciencia económica, los presupuestos del liberalismo clásico fueron superados (economía neoclásica, keynesianismo -incentivos al consumo e inversiones públicas para frente a la incapacidad del mercado libre para responder a la crisis de 1929- o teoría de juegos -estrategias de cooperación frente al individualismo de la mano invisible-). La democracia liberal fue sometida durante el período de entreguerras al doble desafío de los totalitarismos estalinista y fascista (sobre todo por el expansionismo de la Alemania nazi, que llevó a la Segunda Guerra Mundial).
En cuanto a los estados nacionales, tras la primavera de los pueblos (denominación que se dio a la revolución de 1848) y el periodo presidido por la unificación alemana e italiana (1848-1871), pasaron a ser el actor predominante en las relaciones internacionales, en un proceso que se generalizó con la caída de los grandes imperios multinacionales (español desde 1808 hasta 1976, portugués desde 1821 hasta 1975; ruso, alemán, austrohúngaro y turco en 1918, tras su hundimiento en la Primera Guerra Mundial) y la de los imperios coloniales (británico, francés, neerlandés y belga tras la Segunda). Si bien numerosas naciones accedieron a la independencia durante los siglos XIX y XX, no siempre resultaron viables, y muchos se sumieron en terribles conflictos civiles, religiosos o tribales, a veces provocados por la arbitraria fijación de las fronteras, que reprodujeron las de los anteriores imperios coloniales. En cualquier caso, los estados nacionales, después de la Segunda Guerra Mundial, devinieron en actores cada vez menos relevantes en el mapa político, sustituidos por la política de bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. La integración supranacional de Europa (Unión Europea) no se ha reproducido con éxito en otras zonas del mundo, mientras que las organizaciones internacionales, especialmente la ONU, dependen para su funcionamiento de la poco constante voluntad de sus componentes.
La desaparición del bloque comunista ha dado paso al mundo actual del siglo XXI, en que las fuerzas rectoras tradicionales presencian el doble desafío que suponen tanto la tendencia a la globalización como el surgimiento o resurgimiento de todo tipo de identidades, personales o individuales, colectivas o grupales, muchas veces competitivas entre sí (religiosas, sexuales, de edad, nacionales, culturales, étnicas, estéticas, educativas, deportivas, o generadas por una actitud -pacifismo, ecologismo, altermundialismo- o por cualquier tipo de condición, incluso las problemáticas -minusvalías, disfunciones, pautas de consumo-). Particularmente, el consumo define de una forma tan importante la imagen que de sí mismos se hacen individuos y grupos que el término sociedad de consumo ha pasado a ser sinónimo de sociedad contemporánea.
La denominación «Edad Contemporánea» es un añadido reciente a la tradicional periodización histórica de Cristóbal Celarius, que utilizaba una división tripartita en Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna; y se debe al fuerte impacto que las transformaciones posteriores a la Revolución francesa tuvieron en la historiografía europea continental (específicamente la francesa, española y portuguesa), que les impulsó a proponer un nombre diferente para lo que entendían como estructuras antagónicas: las del Antiguo Régimen anterior y las del Nuevo Régimen posterior. Sin embargo, esa discontinuidad no parece tan marcada para el resto de los historiadores, como los anglosajones que prefieren utilizar el término Later o Late Modern Times o Age («Últimos Tiempos Modernos», «Edad Moderna Tardía» o «Edad Moderna Posterior»), contrastándolo con el término Early Modern Times o Age («Tempranos Tiempos Modernos», «Edad Moderna Temprana» o «Edad Moderna Anterior») ya que siguen usando la periodización de Celarius; mientras que restringen el uso de Contemporary Age para el siglo XX, especialmente para su segunda mitad.
La cuestión de si hubo más continuidad o más ruptura entre la Edad Moderna y la Contemporánea depende, por tanto, de la perspectiva. Si se define la modernidad como el desarrollo de una cosmovisión con rasgos derivados de los valores del antropocentrismo frente a los del teocentrismo medieval (concepciones del mundo centradas en el hombre o en Dios, respectivamente): idea de progreso social, de libertad individual, de conocimiento a través de la investigación científica, etc.; entonces es claro que la Edad Contemporánea es una continuación e intensificación de todos estos conceptos. Su origen estuvo en la Europa Occidental de finales del siglo XV y comienzos del XVI, donde surgió el Humanismo, el Renacimiento y la Reforma Protestante; y se acentuaron durante la denominada crisis de la conciencia europea de finales del siglo XVII, que incluyó la Revolución Científica y preludió a la Ilustración. Las revoluciones de finales del XVIII y comienzos del XIX pueden entenderse como la culminación de las tendencias iniciadas en el período precedente. La confianza en el ser humano y en el progreso científico y tecnológico se plasmó a partir de entonces en una filosofía muy característica: el positivismo; y en los diversos planteamientos religiosos que van del secularismo al agnosticismo, al ateísmo o al anticlericalismo. Sus manifestaciones ideológicas fueron muy dispares, desde el nacionalismo hasta el marxismo pasando por el darwinismo social y los totalitarismos de signo opuesto; aunque las formulaciones políticas y económicas del liberalismo fueron las dominantes, incluyendo notablemente la doctrina de los derechos humanos que, desarrollada a partir de elementos anteriores, dio forma a la democracia contemporánea y se fue extendiendo (como predijo un notable estudio de Alexis de Tocqueville -La democracia en América, 1835-) hasta llegar a ser el ideal más universalmente aceptado de forma de gobierno, con notables excepciones.
Sin embargo, fue la evidencia del triunfo de las fuerzas de la modernidad lo que hizo que precisamente en la Edad Contemporánea se desarrollara un discurso paralelo de crítica a la modernidad, que en su vertiente más radical desembocó en el nihilismo. Es posible seguir el hilo de esta crítica a la modernidad en el romanticismo y su búsqueda de las raíces históricas de los pueblos; en la filosofía de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y posteriores movimientos (irracionalismo, vitalismo, existencialismo, Escuela de Fráncfort); en los rasgos más experimentales del arte contemporáneo y la literatura contemporánea que, no obstante, reivindican para sí la condición de literatura o arte moderno (expresionismo, surrealismo, teatro del absurdo); en concepciones teóricas como la postmodernidad; y en la violenta resistencia que, tanto desde el movimiento obrero como desde posturas radicalmente conservadoras, se opuso a la gran transformación de economía y sociedad. Superar el ideal ilustrado de progreso y confianza optimista en las capacidades del ser humano, implicaba una noción progresista y de confianza en la capacidad del ser humano que efectúa esa crítica, por lo que esas «superaciones de la modernidad» fueron de hecho nuevas variantes del discurso moderno.
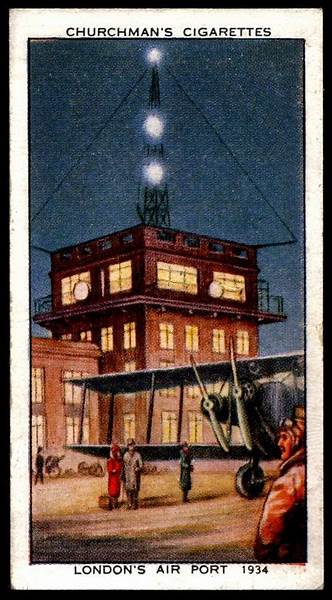
En los años finales del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX se derrumba el Antiguo Régimen de una forma que fue percibida por los contemporáneos como una aceleración del ritmo temporal de la historia, que trajo cambios trascendentales conseguidos tras vencer de forma violenta la oposición de las fuerzas interesadas en mantener el pasado: todos ellos requisitos para poder hablar de una revolución, y de lo que para Eric Hobsbawm es La Era de la Revolución. Suele hablarse de tres planos en el mismo proceso revolucionario: el económico, caracterizado por el triunfo del capitalismo industrial que supera la fase mercantilista y acaba con el predominio del sector primario (Revolución industrial); el social, caracterizado por el triunfo de la burguesía y su concepto de sociedad de clases basada en el mérito y la ética del trabajo, frente a la sociedad estamental dominada por los privilegiados desde el nacimiento (Revolución burguesa); y el político e ideológico, por el que se sustituyen las monarquías absolutas por sistemas representativos, con constituciones, parlamentos y división de poderes, justificados por la ideología liberal (Revolución liberal).
La Revolución industrial es la segunda de las transformaciones productivas verdaderamente decisivas que ha sufrido la humanidad, siendo la primera la Revolución Neolítica que transformó la humanidad paleolítica cazadora y recolectora en el mundo de aldeas agrícolas y tribus ganaderas que caracterizó desde entonces los siguientes milenios de prehistoria e historia.
La transformación de la sociedad preindustrial agropecuaria y rural en una sociedad industrial y urbana se inició propiamente con una nueva y decisiva transformación del mundo agrario, la llamada revolución agrícola que aumentó de forma importante los bajísimos rendimientos propios de la agricultura tradicional gracias a mejoras técnicas como la rotación de cultivos, la introducción de abonos y nuevos productos (especialmente la introducción en Europa de dos plantas americanas: el maíz y la papa). En todos los periodos anteriores, tanto en los imperios hidráulicos (Egipto, Mesopotamia, India o China antiguas), como en la Grecia y Roma esclavistas o la Europa feudal y del Antiguo Régimen, incluso en las sociedades más involucradas en las transformaciones del capitalismo comercial del moderno sistema mundial, era necesario que la gran mayoría de la fuerza de trabajo produjera alimentos, quedando una exigua minoría para la vida urbana y el escaso trabajo industrial, a un nivel tecnológico artesanal, con altos costes de producción. A partir de entonces, empieza a ser posible que los sustanciales excedentes agrícolas alimenten a una población creciente (inicio de la transición demográfica, por la disminución de la mortalidad y el mantenimiento de la natalidad en niveles altos) que está disponible para el trabajo industrial, primero en las propias casas de los campesinos (domestic system, putting-out system) y enseguida en grandes complejos fabriles (factory system) que permiten la división del trabajo que conduce al imparable proceso de especialización, tecnificación y mecanización. La mano de obra se proletariza al perder su sabiduría artesanal en beneficio de una máquina que realiza rápida e incansablemente el trabajo descompuesto en movimientos sencillos y repetitivos, en un proceso que llevará a la producción en serie y, más adelante (en el siglo XX, durante la Segunda revolución industrial), al fordismo, el taylorismo y la cadena de montaje. Si el producto es menos bello y deshumanizado (crítica de los partidarios del mundo preindustrial, como John Ruskin y William Morris), no es menos útil y sobre todo, es mucho más beneficioso para el empresario que lo consigue lanzar al mercado. Los costos de producción disminuyeron ostensiblemente, en parte porque al fabricarse de manera más rápida se invertía menos tiempo en su elaboración, y en parte porque las propias materias primas, al ser también explotadas por medios industriales, bajaron su coste. La estandarización de la producción reemplazó la exclusividad y escasez de los productos antiguos por la abundancia y el anonimato de los productos nuevos, todos iguales unos a otros.
La Revolución industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII se extendió sucesivamente al resto del mundo mediante la difusión tecnológica (transferencia tecnológica), primero a Europa Noroccidental y después, en lo que se denominó Segunda revolución industrial (finales del siglo XIX), al resto de los posteriormente denominados países desarrollados (especialmente y con gran rapidez a Alemania, Estados Unidos y Japón; pero también, más lentamente, a Europa Meridional y a Europa Oriental). A finales del siglo XX, en el contexto de la denominada Tercera revolución industrial, los NIC o nuevos países industrializados (especialmente China) iniciaron un rápido crecimiento industrial. No obstante, la influencia de la revolución industrial, desde su mismo inicio se extendió al resto del mundo mucho antes de que se produjera la industrialización de cada uno de los países, dado el decisivo impacto que tuvo la posibilidad de adquirir grandes cantidades de productos industriales cada vez más baratos y diversificados. El mundo se dividió entre los que producían bienes manufacturados y los que tenían que conformarse con intercambiarlos por las materias primas, que no aportaban prácticamente valor añadido al lugar del que se extraían: las colonias y neocolonias (África, Asia y América Latina, tanto antes como después de los procesos de independencia de los siglos XIX y XX).
La Revolución industrial se originó en Inglaterra a causa de diversos factores, cuya elucidación es uno de los temas historiográficos más trascendentes.
Como factores técnicos, era uno de los países con mayor disponibilidad de las materias primas esenciales, sobre todo el carbón, mineral indispensable para alimentar la máquina de vapor que fue el gran motor de la Revolución industrial temprana, así como los altos hornos de la siderurgia, sector principal desde mediados del siglo XIX. Su ventaja frente a la madera, el combustible tradicional, no es tanto su poder calorífico como la mera posibilidad en la continuidad de suministro (la madera, a pesar de ser fuente renovable, está limitada por la deforestación; mientras que el carbón, combustible fósil y por tanto no renovable, solo lo está por el agotamiento de las reservas, cuya extensión se amplía con el precio y las posibilidades técnicas de extracción).

Como factores ideológicos, políticos y sociales, la sociedad inglesa había atravesado la llamada crisis del siglo XVII de una manera particular: mientras la Europa Meridional y Oriental se refeudalizaba y establecía monarquías absolutas, la guerra civil inglesa (1642-1651) y la posterior revolución gloriosa (1688) determinaron el establecimiento de una monarquía parlamentaria (definida ideológicamente por el liberalismo de John Locke) basada en la división de poderes, la libertad individual y un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado; muchos de ellos surgidos de entre activas minorías de disidentes religiosos que en otras naciones no se hubieran consentido (la tesis de Max Weber vincula explícitamente La ética protestante y el espíritu del capitalismo). Síntoma importante fue el espectacular desarrollo del sistema de patentes industriales.
Como factor geoestratégico, durante el siglo XVIII Inglaterra (que tras las firmas del Acta de Unión con Escocia en 1707 y del Acta de Unión con Irlanda en 1800, después de la derrota de la rebelión irlandesa de 1798, consiguieron la unión con Escocia e Irlanda, formando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) construyó una flota naval que la convirtió (desde el tratado de Utrecht, 1714, y de forma indiscutible desde la batalla de Trafalgar, 1805) en una verdadera talasocracia dueña de los mares y de un extensísimo imperio colonial. A pesar de la pérdida de las Trece Colonias, emancipadas en la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1776-1781), controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, destacadamente el algodón que alimentaba la industria textil, así como mercado cautivo para los productos de la metrópolis. La canción patriótica Rule Britannia (1740) explícitamente indicaba: rule the waves (gobierna las olas).
La experimentación de la caldera de vapor era una práctica antigua (el griego Herón de Alejandría) que se reanudó en el siglo XVI (los españoles Blasco de Garay y Jerónimo de Ayanz) y que a finales del siglo XVII había producido resultados alentadores, aunque aún no aprovechados tecnológicamente (Denis Papin y Thomas Savery). En 1705 Thomas Newcomen había desarrollado una máquina de vapor suficientemente eficaz para extraer el agua de las minas inundadas. Tras sucesivas mejoras, en 1782 James Watt incorporó un sistema de retroalimentación que aumentaba decisivamente su eficiencia, lo que posibilitó su aplicación a otros campos. Primero a la industria textil, que había ido desarrollando previamente una revolución textil aplicada a los hilos y tejidos de algodón con la lanzadera volante (John Kay, 1733) y la hiladora mecánica (spinning Jenny de James Hargreaves -1764-, hiladora hidráulica de Richard Arkwright -1769, movida con energía hidráulica, aplicada en Cromford Mill desde 1771- y la mula de hilar de Samuel Crompton, 1779); y que estaba madura para la aplicación del vapor al telar mecánico (power loom de Edmund Cartwright, 1784) y otras innovaciones demandadas por los cuellos de botella a los que se forzaba a los subsectores sucesivamente afectados, poniendo a la industria textil inglesa a la cabeza de la producción mundial de telas. Luego a los transportes: el barco de vapor (Robert Fulton, 1807) y posteriormente el ferrocarril (George Stephenson, 1829), cuyo desarrollo se vio obstaculizado por los recelos sociales que suscitaba; pero que permitió extraer toda la potencialidad a las vías férreas de uso minero y tracción animal y humana que se venían utilizando extensivamente con el hierro de Coalbrookdale fundido con coque (Abraham Darby I, 1709; puente de Hierro, 1781). El vapor, el carbón y el hierro se aplicaron a todos los procesos productivos susceptibles de mecanización. El invento de Watt había representado el salto decisivo hacia la industrialización, e Inglaterra, la primera en hacerlo, se convirtió en el taller del mundo.
Estas novedades no siempre fueron bien acogidas. La sustitución del trabajo humano por máquinas condenaba a los trabajadores de la artesanía tradicional al desempleo si no se adaptaban a las nuevas condiciones laborales o la pérdida del control del proceso productivo si lo hacían. La resistencia contra ello condujo en algunos casos a la destrucción física de las nuevas industrias mecanizadas (ludismo). Los nuevos empresarios, liberados de las restricciones gremiales, consiguieron la ilegalización de cualquier forma de asociación de defensa de los intereses laborales, dejando únicamente en el contrato individual y el mercado libre la negociación de las condiciones de trabajo y salario. Simétricamente, tampoco se consentía la asociación de empresarios, por atentar contra el principio de libre competencia, fuente de toda prosperidad según el triunfante liberalismo económico de Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776). El debate historiográfico sobre si la industrialización fue un proceso más o menos perjudicial para las condiciones de vida de las clases bajas ha sido uno de los más activos, y no está resuelto. No disminuyeron los puestos de trabajo, por el contrario, aumentaron, haciendo necesaria la llegada a los masificados barrios obreros del norte de Inglaterra (Mánchester, Liverpool) de masas de emigrantes del campo (de donde eran expulsados por las poor laws -leyes de pobres- y las enclosures -cercamientos-). Por el contrario, la liberalización del precio de los alimentos básicos tuvo que esperar a mediados del siglo XIX para la abolición de las Corn Laws (leyes de granos, vigentes entre 1815 y 1846) que defendían los intereses proteccionistas de los terratenientes británicos, desproporcionadamente representados en el Parlamento y combatidos por el grupo de presión del capitalismo manchesteriano. La rebaja en el nivel salarial (que David Ricardo justificó como expresión de una necesidad económica, la ley de bronce), los horarios prolongados en trabajos insalubres y la degradación social generalizada, condujeron al pauperismo (las durísimas condiciones sociales fueron retratadas en las novelas de la época, como Los miserables de Víctor Hugo, u Oliver Twist de Charles Dickens); al tiempo que también creaban las condiciones para el surgimiento de una conciencia de clase y el inicio del movimiento obrero. También tuvieron expresión política en las revoluciones de 1830 y 1848, burguesas en su calificación social, pero con un fuerte protagonismo obrero, en particular en Francia; así como el cartismo británico.
Otras predicciones, las de Thomas Malthus (Ensayo sobre el principio de la población, 1798), advertían de forma pesimista de la imposibilidad de mantener el inusitado crecimiento de población que estaba experimentando Inglaterra, la primera en sufrir las transformaciones propias de la transición del antiguo al nuevo régimen demográfico. A medida que se industrializaban, otras naciones se incorporaron al mismo proceso, que implicaba la disminución de la mortalidad (se habían mitigado sustancialmente dos de las principales causas de la mortalidad catastrófica -hambrunas y epidemias-) mientras se mantenían altas las tasas de natalidad (ni se disponía de métodos anticonceptivos eficaces ni se habían generado las transformaciones sociales que en el futuro harían deseable a las familias una disminución del número de hijos).
Uno de los efectos de todos estos cambios, así como una válvula de escape de la presión social, fue el incremento de la emigración, la llamada explosión blanca (por ser la fase de la revolución demográfica protagonizada por Europa y otras zonas de población predominantemente europea). Campesinos arruinados y obreros sin nada que perder, se veían incentivados a abandonar Europa y tentar suerte en las colonias de poblamiento (Canadá o Australia para los ingleses, Argelia para los franceses) o en las naciones independientes receptoras de inmigrantes (como Estados Unidos o Argentina); también miembros de las clases altas se incorporaban como élite dirigente en colonias de explotación (como la India, el sudeste asiático o el África subsahariana). Explícitamente los defensores del imperialismo británico, como Cecil Rhodes, veían en la inmigración a las colonias la solución a los problemas sociales y una forma de evitar la lucha de clases. De una forma similar lo interpretaron los teóricos marxistas, como Lenin y Hobson. Una de las mayores emigraciones nacionales se produjo después de la gran hambruna irlandesa de 1845-1849, que despobló la isla, tanto por la mortalidad como por el masivo trasvase de población, que convirtió ciudades enteras de la costa este de Estados Unidos en ghettos irlandeses (donde sufrían la discriminación de los dominantes WASP, cuyas siglas significan blancos anglosajones protestantes en español). Otras oleadas posteriores fueron protagonizados por inmigrantes nórdicos, alemanes, italianos y de Europa Oriental (sobre todo las salidas masivas, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de los judíos sometidos a los pogromos).

Antes incluso de que las transformaciones ligadas a la revolución industrial inglesa afectasen de forma notable a otros países, el poder económico creciente de la burguesía chocaba en las sociedades de Antiguo Régimen (casi todas las demás europeas, a excepción del Reino Unido y los Países Bajos) con los privilegios de los dos estamentos privilegiados que conservaban sus prerrogativas medievales (clero y nobleza). La monarquía absoluta, como su precedente la monarquía autoritaria, ya había empezado a prescindir de los aristócratas para el gobierno, llamando como ministros a miembros de la baja nobleza, letrados e incluso gentes de la burguesía, como por ejemplo Jean-Baptiste Colbert, el ministro de finanzas de Luis XIV. La crisis del Antiguo Régimen que se gesta durante el siglo XVIII fue haciendo a los burgueses cobrar conciencia de su propio poder, y encontraron expresión ideológica en los ideales de la Ilustración, divulgados notablemente con L'Encyclopédie (1751-1772). Con mayor o menor profundidad, varios monarcas absolutos adoptaron algunas ideas del reformismo ilustrado (José II de Austria, Federico II de Prusia, Carlos III de España), los llamados déspotas ilustrados a quienes se atribuyen distintas variantes de la expresión todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Lo insuficiente de estas tibias reformas quedaba evidenciado cada vez que se mitigaban, postergaban o rechazaban las más radicales, que afectaban a aspectos estructurales del sistema económico y social (desamortización, desvinculación, libertad de mercado, supresión de fueros, privilegios, gremios, monopolios y aduanas interiores, igualdad legal); mientras que las intocables cuestiones políticas, que implicarían el cuestionamiento de la misma esencia del absolutismo, raramente se planteaban más allá de ejercicios teóricos. La resistencia de las estructuras del Antiguo Régimen solamente podía vencerse con movimientos revolucionarios de base popular, que en los territorios coloniales se expresaron en guerras de independencia.
En la ideología de estas revoluciones jugaron un papel importante dos nociones filosóficas y jurídicas íntimamente vinculadas: la teoría de los derechos humanos y el constitucionalismo. La idea de que existen ciertos derechos inherentes a los seres humanos es antigua (Cicerón o la escolástica), pero se asociaba al orden supramundano. Los ilustrados (John Locke o Jean-Jacques Rousseau) defendieron la idea de que dichos derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, por el mero hecho de ser seres racionales, y por ende ni son concesiones del Estado, ni se derivan de ninguna condición religiosa (como la de ser «hijos de Dios»). La secularización de la política no implicaba necesariamente el agnosticismo o el ateísmo de los ilustrados, muchos de los cuales eran sinceros cristianos, mientras otros se identificaban con las posturas panteístas próximas a la masonería. El principio de tolerancia religiosa fue defendido con vehemencia y compromiso personal por Voltaire, cuyo alejamiento de la Iglesia católica le hizo ser el personaje más polémico de la época.
Estos derechos son «derechos naturales», se conciben como anteriores a la ley del Estado por oposición a los «derechos positivos» consagrados por los distintos ordenamientos jurídicos. Los «derechos del hombre» son recogidos en una Constitución («derechos constitucionales») pero no creados por ella. Las constituciones o las declaraciones de derechos explícitamente declaran que tales derechos pertenecen al hombre con carácter universal, y no en virtud de ningún hecho propio o ajeno, o por una condición particular (nacionalidad, lugar o familia de nacimiento, religión, etc.).
Atribuyendo al Estado la inevitable tendencia a arrollar estos derechos (por la corrupción inherente al ejercicio del poder), los ilustrados concibieron garantizar la libertad individual limitándolo mediante una «Constitución Política», prefiriendo el imperio de la ley al gobierno del rey. Aunque podían diferir sobre sus preferencias en cuanto a la definición del sistema político, desde la mayor autoridad del rey hasta el principio de separación de poderes (Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1748) y, en su extremo, el principio de voluntad general, soberanía nacional y soberanía popular (Jean Jacques Rousseau, El contrato social, 1762), entendían que debía regirse por una Ley Suprema que atendiera a las exigencias de la razón y que proporcionara más felicidad pública (o más bien permitiera la búsqueda de la felicidad individual de cada individuo). Tal constitución, en su interpretación más radical, debía ser generada por el pueblo y no por la monarquía o el gobernante, ya que se trata de una expresión de la soberanía que reside en la nación y en los ciudadanos (no en el monarca, como predicaban los defensores del absolutismo desde el siglo XVII: Thomas Hobbes o Jacques-Bénigne Bossuet). Para garantizar el equilibrio de los poderes, el poder judicial habría de ser independiente, y el legislativo ejercido por un parlamento que represente a la nación y sea elegido por el pueblo, o al menos en su nombre, por un cuerpo electoral cuya representatividad podía entenderse más o menos amplia o restringida. Estas formulaciones, basadas en la práctica del parlamentarismo británico posterior a la Gloriosa Revolución de 1688, se convirtieron en el cuerpo doctrinal del liberalismo político.
Fue trascendental la influencia que sobre los teóricos políticos de la Ilustración tuvo ese ejemplo, reconocido en los escritos de Voltaire o Montesquieu. También la Constitución de los Estados Unidos de América (1787), está fuertemente imbuida en la tradición jurídica consuetudinaria británica. La opción por una constitución escrita en vez de consuetudinaria se explica tanto por la influencia de la ideología de la Ilustración en los constituyentes americanos como por el hecho de que el proceso jurídico británico se había producido en el lapso de unos 600 años, mientras que su equivalente estadounidense se produjo en apenas una década. El texto escrito se hizo indispensable para crear todo un nuevo sistema político desde la nada, al contrario del caso británico, que había evolucionado con sucesivas adiciones y decantado con en el paso de los siglos. Se plasmaba en el prestigio de varios textos legales (algunos medievales, como la Carta Magna de 1215, otros modernos como el Bill of Rights de 1689), la jurisprudencia de tribunales con jueces independientes y jurados y los usos políticos, que implicaban un equilibrio de poderes entre Corona y Parlamento (elegido por circunscripciones desiguales y sufragio restringido), frente al que el Gobierno de su Majestad respondía. Las primeras constituciones escritas en Europa fueron la polaca (3 de mayo de 1791) y la francesa (3 de septiembre de 1791). No obstante, el primer documento legal moderno de su tipo (más bien un ejercicio teórico y utopista que no se aplicó) fue el Proyecto de Constitución para Córcega que Jean Jacques Rousseau redactó para la efímera República Corsa (1755-1769). Las primeras españolas aparecieron como consecuencia de la Guerra Peninsular: la redactada en Bayona por los afrancesados (8 de julio de 1808) y la elaborada por sus rivales del bando patriota en las Cortes de Cádiz (12 de marzo de 1812 llamada popularmente Pepa), tomada como modelo por otras en Europa. En Hispanoamérica las primeras constituciones fueron creadas entre 1811 y 1812, como consecuencia del movimiento juntista, que fue la primera fase del movimiento independentista hispanoamericano provocando las guerras coloniales. El Congreso de Angostura, con la inspiración de Simón Bolívar, redactó la Constitución de Cúcuta (o de la Gran Colombia que incluía las actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela) en 1819 y que el Congreso de Cúcuta terminaría proclamando de forma oficial en 1821. Todos estos movimientos formarían parte de lo que se conocería como revoluciones atlánticas o ciclo atlántico.
El árbol de la libertad debe ser regado de vez en cuando con sangre de patriotas y tiranos.

Los ingleses se habían instalado en las Trece Colonias de la costa noroccidental americana desde el siglo XVII. Durante la gran guerra colonial entre Reino Unido y Francia (1756-1763), y que fue correlato americano de la Guerra de los Siete Años europea, los colonos estadounidenses cobraron conciencia de hasta qué punto sus intereses eran divergentes de los de la metrópolis (imposibilidad de recibir un trato equilibrado, o de ascender en el ejército), así como de los límites de la capacidad de esta y de su propio poder. En los años siguientes, ante apremiantes necesidades fiscales, se intentó incrementar la extracción de recursos de las colonias imponiendo tasas sin ningún tipo de control local ni representación en su discusión, tales como la Ley del azúcar y la Ley del sello. Tras el enfriamiento progresivo de relaciones, los colonos y los casacas rojas (tropas británicas llamadas así por el color de su uniforme) tuvieron las primeras refriegas en incidentes menores cuya importancia se magnificaba convirtiéndolos en simbólicos (masacre de Boston, 1770; motín del té, 1773; batallas de Lexington y Concord, 1775). En 1776, en un Congreso Continental reunido en la ciudad de Filadelfia, representantes enviados por los parlamentos locales de las Trece Colonias proclamaron la independencia. La guerra, liderada por George Washington en el lado colonial, que recibió el apoyo internacional de Francia y España, terminó con la completa derrota de los británicos en la batalla de Yorktown (1781). En el Tratado de París de 1783 se reconoció por el Imperio británico la independencia de los Estados Unidos.
Durante los primeros años hubo dudas entre los padres fundadores sobre si las Trece Colonias seguirían cada una su camino como otras tantas naciones independientes, o si formarían una única nación. En un nuevo congreso celebrado otra vez en Filadelfia (1787), acordaron finalmente una solución intermedia, conformando un estado federal con una compleja repartición de funciones entre la Federación y los estados miembros, bajo el mandato de una única carta fundamental: la Constitución de 1787. La Federación, denominada Estados Unidos de América, se inspiró para su creación y para la redacción de su carta magna (sobre todo de las numerosas enmiendas que hubo que añadir progresivamente a los siete artículos iniciales) en los principios fundamentales promovidos por la Ilustración, además de en la práctica política del autogobierno local experimentado durante más de un siglo, e incluso en el ejemplo de un peculiar sistema político indígena americano (la Confederación Iroquesa). El sistema político se basó en un fuerte individualismo y en el respeto a los derechos humanos (aunque en su cultura política se expresaron como derechos civiles), entre los que destacaban las mayores garantías nunca existentes en ningún ordenamiento jurídico anterior a la neutralidad del estado en cuestiones propias de la vida privada y al respeto a las libertades públicas (conciencia, expresión, prensa, reunión y participación política, posesión de armas) y concretamente a la propiedad privada como vehículo para la búsqueda de la felicidad (Life, liberty and the pursuit of happiness). La construcción de la democracia, en muchas de sus implicaciones, como el sufragio universal, no fue de rápida consecución, especialmente en cuanto a los problemas de la esclavitud, que diferenciaba a los estados del norte y el sur; y la relación con las naciones indígenas, por cuyos territorios se expandieron. Las nociones de república e independencia pasaron a ser dos referentes simbólicos de la nueva nación, y durante mucho tiempo, características casi exclusivas frente al resto del mundo.
Jean-Jacques Rousseau (Quentin de la Tour, 1753) es el padre intelectual de las revoluciones de finales del siglo XVIII. Ve en la sociedad corrupta del Antiguo Régimen menos valores que en el buen salvaje (avanzado en su Discours sur les Sciences et les Arts -«Discurso sobre las ciencias y las artes»- y popularizado con la novela Emilio). Su doctrina de Contrato social, basado en ese concepto de bondad natural del hombre, llevará a la búsqueda de la soberanía nacional, y más adelante, de la democracia, pero también está en el origen intelectual del estado uniformador y totalitario de las dictaduras del siglo XX.
Declaración de Independencia de John Trumbull, 1817. Presentación al Congreso Continental por la comisión de los «cinco hombres» de la propuesta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776). Aparecen entre otros Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams y James Wilson. En este texto se aplicaron los valores de la Ilustración a la construcción del primer sistema político contemporáneo. La recepción de esta experiencia en Europa, principalmente en Francia, fue una mezcla de simpatía y paternalismo: el mito del buen salvaje contribuyó a ello, y también la habilidad diplomática del propio Franklin, embajador en París. Los estadounidenses se presentaron a sí mismos como resistentes a la tiranía, con referencias neoclásicas a la antigua República Romana, de la que se verán herederos de allí en adelante (Nueva Roma)
El general y primer presidente George Washington despide al noble francés y también general Gilbert de La Fayette (1784). Al frente de tropas de la monarquía francesa había apoyado la independencia de las Trece Colonias frente a Inglaterra, al igual que hicieron el gobernador español de Luisiana Bernardo de Gálvez y Madrid y el militar francés Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau, en un ajuste de cuentas de la anterior Guerra de los Siete Años. La Fayette, influido por su experiencia americana, fue partidario de las reformas moderadas y de una monarquía constitucional durante la posteriores acontecimientos revolucionarios en Francia.
El británico Thomas Paine tuvo una trayectoria vital ligada a las revoluciones americana y francesa. Expulsado de Inglaterra, también tuvo problemas con el periodo del Terror de Robespierre, y acabó su vida en suelo norteamericano. Fue autor de tres importantes libros: el liberal Common Sense (El sentido común) donde defiende la independencia de Estados Unidos, el polemista The Rights of Man (Los derechos del hombre) respondiendo al ataque a los excesos revolucionarios de Francia de Edmund Burke (quien, por el contrario, había defendido la americana, aunque con argumentos más conservadores que los radicales de Paine); y el anticlerical y volteriano The Age of Reason (La edad de la razón).

¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué demanda? Llegar a ser algo.
Francia había apoyado activamente a las Trece Colonias contra el Reino Unido, con tropas comandadas por el Marqués de La Fayette; pero aunque la intervención fue exitosa militarmente, le costó cara a la monarquía francesa, y no solo en términos monetarios. Sumada a la deuda cuyos intereses ya se llevaban la mayor parte del presupuesto, y en medio de una crisis económica, llevó a la monarquía al borde de la quiebra financiera. Las deposiciones sucesivas de Charles Alexandre de Calonne, Anne Robert Jacques Turgot y Jacques Necker, los ministros que proponían reformas más profundas, hicieron al gobierno de Luis XVI y María Antonieta aún más impopular. El rey, sin apoyo entre la aristocracia que controlaba las instituciones (negativa de la Asamblea de notables de 1787), aceptó como mejor salida convocar a los Estados Generales, parlamento de origen medieval en el que estaban representados los tres estamentos, y que no se reunía desde hacía más de cien años. Durante la elección de los diputados, se habían de redactar cuadernos de quejas, peticiones que representaban el pulso de la opinión de cada parte del país. Siguiendo el argumentario ilustrado, las del Tercer Estado (el pueblo llano o los no privilegiados, cuyo portavoz era la burguesía urbana) pedían que los estamentos privilegiados (clero y nobleza) pagaran impuestos como el resto de los súbditos de la corona francesa, entre otras profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. Una vez reunidos, no hubo acuerdo sobre el sistema de votación (el tradicional, por brazos, daba un voto a cada uno, mientras que el individual favorecía al Tercer Estado, que había obtenido previamente la convocatoria de un número mayor de estos). Finalmente, los diputados del Tercer Estado, a los que se sumaron un buen número de nobles y eclesiásticos próximos ideológicamente a ellos, se reunió por separado para formar una autodenominada Asamblea Nacional.
El 14 de julio de 1789 el pueblo de París, en un movimiento espontáneo, tomó la fortaleza de La Bastilla, símbolo de la autoridad real. El rey, sorprendido por los acontecimientos, hizo concesiones a los revolucionarios, que tras la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la eliminación de las cargas feudales, en lo relativo a la forma de gobierno solo aspiraban a establecer una monarquía limitada como la británica, pero con una Constitución escrita. La Constitución de 1791 confería el poder a una Asamblea Legislativa que quedó en manos de los más radicales (los miembros de la Constituyente aceptaron no poder ser reelegidos) y profundizó las transformaciones revolucionarias. Tras el intento de fuga del rey, este quedó prisionero, y en 1792 la Francia revolucionaria tubo de rechazar la invasión de una coalición de potencias europeas, decididas a aplastar el movimiento revolucionario antes de que el ejemplo se contagiase a sus territorios. La eficacia del ejército revolucionario, motivado por el patriotismo (La Marsellesa, La patrie en danger -La patria en peligro-, Levée en masse -Leva en masa-) y la defensa de lo conquistado por el pueblo, frente a los desmotivados ejércitos mercenarios, cuyos oficiales no lo eran por mérito, sino por nobleza, demostró ser suficiente para la victoria. En el interior, la revuelta del 10 de agosto de 1792, protagonizada por los sans culottes (la plebe urbana de París) forzó a la Asamblea a sustituir al rey por un Consejo provisional y convocar elecciones por sufragio universal a una Convención Nacional, que dominaron los jacobinos. Su política de supresión de toda oposición, el llamado Terror (1793-1795), eliminó físicamente a la oposición contrarrevolucionaria (muy fuerte en algunas zonas, representada en las Guerras de Vendée y de los Chaunes) así como a los elementos revolucionarios más moderados (girondinos), mientras los que pudieron huir (nobles y clérigos refractarios, que no habían aceptado jurar la constitución civil del clero) salían al exilio. Se estableció un régimen político republicano, que transformó incluso el calendario, establecía un sistema de precios y salarios máximos (ley del máximum general) y controlaba todos los aspectos de la vida pública mediante el Comité de Salud Pública dirigido por Maximilien Robespierre. El número de ejecuciones, por el igualitario método de la guillotina fue muy alto, e incluyó al rey y a la reina, a los girondinos (como Jacques Pierre Brissot y Nicolas de Condorcet), así como a varios de los propios jacobinos, como Georges-Jacques Danton, y a un gran científico, Antoine Lavoisier (en ocasión de su condena, se dijo: la revolución no necesita sabios). Un golpe de estado (conocido como reacción thermidoriana, por el nombre en el nuevo calendario del mes en que se produjo) acabó físicamente con Robespierre y su régimen e instauró un sistema mucho más moderado: el Directorio (1795-1799).
La Revolución francesa asentó así un modelo de proceso revolucionario dividido en fases: iniciada con una revuelta de los privilegiados, pasa por una fase moderada y una fase radical o exaltada para acabar con una reacción que propicia la plasmación de un poder personal. Las expresiones, comunes en la historiografía, destacan por su similitud con las fases en que se dividió la Revolución rusa. Georges Lefebvre señala tres fases en la primera parte de la revolución: aristocrática, burguesa y popular. Para Karl Marx (en su estudio comparativo que tituló El 18 Brumario de Luis Bonaparte), el proceso de la revolución de 1789 fue ascendente, mientras que el de la de 1848 fue descendente.
Para Hannah Arendt, mientras que la Independencia de los Estados Unidos sería un modelo de revolución política, y de ahí su continuidad, la Revolución francesa sería un modelo de revolución social, y de ahí su fracaso, como el de las revoluciones que siguen su modelo (especialmente la rusa); pues (como planteaba ya Alexis de Tocqueville) los logros políticos de la libertad y la democracia solamente se consolidan cuando son el resultado de procesos sociales y económicos anteriores, y no cuando se plantean como requisitos previos para conseguir estos.
La analogía entre los periodos de la historia de Roma (Monarquía-República-Imperio) y los mucho más efímeros de la Revolución de 1789 (repetidos en la evolución posterior de la historia de Estados Unidos) no dejó de ser tenida en cuenta por los propios contemporáneos, que no solo se inspiraban en la antigüedad grecorromana para el arte neoclásico, sino también para su sistema político y sus símbolos (gorro frigio, fasces, águila romana, etc.).

En ese contexto se inició la carrera de Napoleón Bonaparte, un militar proveniente de una familia de provincias que nunca hubiera conseguido ascender en el ejército de la monarquía, y que se convirtió en un héroe popular por sus campañas en Italia y en Egipto y Siria. En 1799 se sumó al golpe de estado del 18 de brumario (nombrado por la fecha en que se llevó a cabo el golpe según el calendario republicano francés) que derribó al Directorio e instauró el Consulado, del que fue nombrado primer cónsul para, en 1804, proclamarse Emperador de los franceses (no de Francia, en una sutil diferenciación con el régimen monárquico que pretendía mantener los ideales republicanos y de la revolución). En sus años en el poder (hasta 1814, y luego el breve periodo de los cien días de 1815), Napoleón consiguió dejar un extenso legado. Consciente de que no podía retomar el Derecho del Antiguo Régimen, pero sumergido en el marasmo de la atropellada y caótica legislación revolucionaria, dio la orden de compendiar todo ese legado jurídico en cuerpos legales manejables. Nació así el Código Civil de Francia o Código Napoleónico, inspiración para todos los demás estados liberales, y que contribuyó a propagar la Revolución en cuanto superestructura jurídica que expresaba la sociedad burguesa-capitalista. Le siguieron después un Código de Comercio, un Código Penal y un Código de Instrucción Criminal, este último antecedente del derecho procesal moderno. Emprendió una serie de reformas administrativas y tributarias, que eliminaron privilegios y fueros territoriales a favor de una nación unitaria y centralizada, que concebía como un Estado de Derecho (en sus propias palabras: el hombre más poderoso de Francia es el juez de instrucción). Para sustituir a la antigua nobleza creó la Legión de Honor, la más alta distinción del Estado, que reconocía no el privilegio de cuna o la riqueza, sino el mérito personal. Su círculo de confianza, compuesto por parientes como sus hermanos José o Jerónimo, y generales como Joaquín Murat o Carlos XIV Juan de Berbadotte, terminaron ocupando tronos europeos. Frente a la descristianización emprendida en El Terror, aprovechó la sumisión del papado para la firma de un Concordato que ponía el clero bajo control estatal, pero garantizaba la continuidad del catolicismo como religión de Francia, pretendiendo simbolizar con ello la reconciliación de los franceses. El régimen político, jurídico e institucional napoleónico, reconducción en un sentido autoritario de los ideales revolucionarios de 1789, se transformó en modelo para muchos otros por todo el mundo.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. Con una voluntad universalista e ilustrada, supuso una invitación a la extensión de las ideas revolucionarias a las demás naciones.
Ejecución de Luis XVI, 21 de enero de 1793. La ejecución por su pueblo de un rey que según todo el ideario político de su tiempo, tenía poderes absolutos, causó un impacto enorme, ya con todas las monarquías europeas solidarizaron en guerra contra la Revolución.
Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David, 1801. Hijo de la Revolución, de ideario igualitarista (se dice que ponía en la mochila de cada soldado el bastón de mariscal), plasmó los ideales revolucionarios en una nueva institucionalidad política, administrativa y jurídica.
El tres de mayo de 1808 en Madrid, por Francisco de Goya, 1814. La lucha entre las fuerzas napoleónicas y los defensores del Antiguo Régimen obligó a los pueblos europeos a tomar partido no solo militar, sino también ideológico, e ingresar así a la Edad Contemporánea.
Con una represión cada vez mayor hacia los mulatos y negros en la colonia francesa de Saint-Domingue, empezó a darse las primeras insurrecciones entre 1748 y 1790. El 14 de agosto de 1791, se celebró la ceremonia de Bois Caïman, organizada por el sacerdote vudú Dutty Boukman, que termina con la orden de levantarse de forma organizada. Esto provocó que pocos días después comenzaran una sangrienta masacre en el norte de la isla. A la muerte de Boukman en noviembre del mismo año, se da la abolición de la esclavitud en 1792 por Léger-Félicité Sonthonax, en parte debido a la búsqueda de aliados para combatir contra las tropas españolas y británicas.

Con la llegada del general Toussaint Louverture al mando de un puñado de soldados, logró retener a las tropas británicas e invadir la parte española de la isla, consiguiendo el poder de la colonia. Esto llevó a que Napoleón enviara a 20.000 efectivos encabezados por Charles Leclerc a restablecer su dominio en la isla (1801). Toussaint respondió a la reconquista francesa con la quema de tierra y empezando una guerra de guerrillas. En 1802, el revolucionario le ofrece su capitulación con la condición de quedar libre y de que sus tropas se integraran en el Ejército francés. Leclerc logra capturar a Toussaint y lo envía a Francia para ser aprisionado. Pese a que este fue capturado, Jean-Jacques Dessalines dirigió la rebelión, iniciando una ofensiva que termina con la decisiva batalla de Vertières (1803), cuya victoria termina con la proclamación de la independencia del país (1804), proclamándose como el Imperio de Haití y declarando a Dessalines como Jacques I de Haití.
Después del exilio de la Corte portuguesa por la invasión de las tropas francesas dirigidas por Napoleón I (1807), estableciéndose en Río de Janeiro, Juan VI, en reemplazo de su madre incapacita María I, decidió elevar a Brasil de colonia a reino (1808), formándose el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve (1815).
En 1820, cuando estalla la Revolución liberal en Portugal, las Cortes portuguesas obligan a la familia real portuguesa a regresar a Lisboa. Sin embargo, antes de salir, el rey Juan VI nombra a su hijo mayor, Pedro de Alcántara Bragança, conocido como Pedro IV, como príncipe regente de Brasil (1821). Las Cortes portuguesas intentaron transformar a Brasil en una colonia una vez más, privándolo de los derechos que poseía desde 1808, provocando el rechazo de los brasileños. El principal líder de la oficial portuguesa, el general Jorge Avilés, obligó al príncipe a renunciar pero este se rehusó por su posición a favor de la causa brasileña. Después de la decisión de Pedro a desafiar a las Cortes, cerca de dos mil hombres dirigidos por el mismísimo Jorge Avilés se amotinaron antes de centrarse en el Monte Castelo, que pronto fue rodeado por 10 000 brasileños armados, dirigidos por la Guardia Real de la Policía. Los liberales radicales se mantuvieron activos: por iniciativa de Joaquim Gonçalves Ledo, fue dirigida una representación a Pedro para exponerle la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente. El príncipe decretó su convocatoria el 13 de junio de 1822. La presión popular llevaría la convocatoria adelante. José Bonifácio resistió a la idea de convocar a la Constituyente, pero fue obligado a aceptarla. Intentó desacreditarla, proponiendo elecciones directas, lo que acabó prevaleciendo contra de la voluntad de los liberales radicales, que defendían la elección indirecta. Después de esto, José Bonifácio fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores del Reino. Bonifácio estableció una relación amistosa con Pedro, que comenzó a considerar al experimentado estadista como su mayor aliado.
Pedro partió a São Paulo para asegurarse la lealtad de la provincia a la causa brasileña. Llegó a su capital el 25 de agosto y permaneció allí hasta el 5 de septiembre. Cuando regresó a Río de Janeiro el 7 de septiembre, recibió dos cartas, una de José Bonifácio, que aconsejaba a Don Pedro a romper con la metrópoli, y otra de su esposa, María Leopoldina, que apoyaba la proclamación de independencia. El príncipe se enteró de que las Cortes habían anulado todos los actos del gabinete y retirado el poder restante que todavía tenía. Pedro se volvió hacia sus compañeros y con la frase de «¡Independencia o muerte!» (evento conocido como Grito de Ipiranga), rompió los lazos políticos con Portugal. El 12 de octubre de 1822, en el Campo de Santana, el príncipe Pedro fue proclamado como Pedro I, emperador constitucional y Defensor Perpetuo de Brasil. Asimismo, fue el inicio del reinado de Pedro y del Imperio de Brasil.
Consolidado el proceso en la región sudeste de Brasil, la independencia de las otras regiones de la América portuguesa fue conquistada con relativa rapidez. Contribuyó a este apoyo diplomático y financiero de Gran Bretaña. Sin un ejército y sin una Armada, se hizo necesario reclutar mercenarios y oficiales extranjeros. Así se ahogó la fortaleza portuguesa en las provincias de Bahía, Maranhão, Piauí y Pará. El proceso militar se completó en 1823, dejando adelante la negociación diplomática del reconocimiento de la independencia de las monarquías europeas. Brasil negoció con Gran Bretaña y accedió a pagar una indemnización de 2 millones de libras esterlinas a Portugal en un acuerdo conocido como el Tratado de Río de Janeiro. Y así la independencia brasileña se mantuvo definitivamente.
Pedro I, primer emperador del Imperio de Brasil.
José Bonifácio, una de las figuras más importantes durante el proceso de independencia brasileña.

La parte de América sometida desde el siglo XVI al dominio colonial español y que entre el siglo XVII y comienzos del XVIII había pasado por una situación crítica de descontrol externo (la actividad de los corsarios, contrabando generalizado e intervención de otras potencias europeas, destacadamente Inglaterra) mientras se asentaba un cierto autogobierno local en cuestiones internas; para mediados del siglo XVIII ya se había estabilizado. La estructura social era la de una pirámide de castas en la que, por encima de la gran mayoría de indígenas, mestizos, mulatos y negros (cuya opinión no contaba, y tampoco contó en el proceso de independencia), se alzaba una próspera clase de hacendados y mercaderes españoles nacidos en Hispanoamérica (los criollos), que cada vez soportaba peor las numerosas trabas administrativas, legales, burocráticas o mercantiles impuestas por la metrópolis (como la alcabala), y la práctica que reservaba comúnmente los altos cargos a peninsulares nombrados en la lejana Corte. Los criollos buscaban no tanto emanciparse como cambiar en su beneficio las relaciones de poder; solo una minoría ideologizada de exaltado, buena parte agrupados en logias masónicas como la Logia Lautarina, tenían la independencia como uno de sus propósitos. Las reformas ilustradas que desde Carlos III fueron relajando el monopolio comercial de Cádiz en beneficio de otros puertos peninsulares o de países neutrales (Decretos de libertad de comercio con las colonias americanas, 1765, 1778 y 1797), no fueron consideradas suficientemente atractivas. Otras propuestas más radicales, que pretendían una reestructuración del sistema virreinal dotando a los virreinatos americanos de cierto grado de autonomía, no fueron tenidos en cuenta por las estructuras de poder de la monarquía. Las numerosas expediciones españolas que durante el siglo XVIII recorrieron el continente con el objetivo de aumentar control sobre el territorio a partir del conocimiento de la zona no tuvieron el resultado deseado.
La independencia no se inició a partir de rebeliones indigenistas, como la promovida por Túpac Amaru II en Perú (1780-1782); sino que el desencadenante del proceso fue el cautiverio de Fernando VII al inicio de la Guerra de Independencia Española (1808). Napoleón Bonaparte envió emisarios a Hispanoamérica para exigir el reconocimiento de su hermano José I Bonaparte como rey de España después de las Abdicaciones de Bayona. Las autoridades locales se negaron a someterse, por razones tanto externas como internas. Externamente era evidente la debilidad de la posición francesa en ese continente (fracasos de Napoleón en retener la Luisiana, vendida a Estados Unidos en 1803, y Haití, independizado en 1804) frente a la más efectiva presencia británica (invasiones inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807) que gracias a su predominio naval y económico, y a la habilidad con que dosificó su apoyo político a las nuevas repúblicas, terminó convirtiéndose en la potencia neocolonial de toda la zona, y de hecho el principal beneficiario de la disgregación del Imperio español. Internamente existía la presión de una movilización popular muy similar a la que simultáneamente estaba produciéndose en la Península, a la que se añadía en este caso el sentimiento independentista (primero minoritario pero cada vez más extendido entre los criollos). El movimiento juntista, en nombre del rey cautivo o invocando el poder nacional soberano (en consonancia con la ideología liberal) organizó Juntas de Gobierno convocadas en cada capital de gobernación o virreinato, aprovechando la ocasión para introducir reformas económicas, incluyendo la libertad de comercio o la libertad de vientres. Las Juntas hispanoamericanas no tuvieron una integración, como sí las peninsulares, en las nuevas instituciones que se formaron en Cádiz (Regencia y Cortes de Cádiz), y las autoridades enviadas por estas para restablecer la normalidad institucional en América no fueron recibidas con normalidad. Los elementos más fidelistas o realistas se enfrentaron a los juntistas, mediante maniobras políticas (arresto del virrey José de Iturrigaray en México) o incluso abiertamente y por mano militar (enfrentamiento entre Francisco de Miranda y Domingo de Monteverde en Venezuela o José Gervasio Artigas y Francisco Javier de Elío en la Banda Oriental), sobre todo tras la victoria del bando patriota en la Guerra de Independencia Española, que trajo como consecuencia la reposición en el trono de Fernando VII (1814). En consonancia con la política de restauración absolutista emprendida en la Península, se inició una movilización militar para abatir el movimiento insurgente de las colonias, cada vez más emancipadas de hecho. Los patriotas hispanoamericanos quedaron definitivamente abocados a luchar inequívocamente por la independencia, al ser evidente que tanto la libertad política como la económica estaba vinculada a ella y no podría conseguirse como concesión del gobierno absolutista de Fernando VII. Se formaron ejércitos, y en campañas militares de varios años, los caudillos libertadores consiguieron acabar con la presencia española en el continente, muy debilitada y no eficazmente renovada (el cuerpo expedicionario reunido en Cádiz en 1820 no embarcó a su destino, sino que se utilizó por el militar liberal Rafael de Riego para forzar al rey a someterse a la Constitución durante el llamado trienio liberal). La independencia hispanoamericana fue así, a la vez, tanto una de las principales consecuencias como una de las principales causas de la crisis final del Antiguo Régimen en España.
La Revolución de Mayo (1810) derrocó al último virrey en las actuales Argentina y Uruguay (que se unió a la revolución con el Grito de Asencio, 1811), y en plena guerra, se declara independiente (1816). Más tarde y a pesar de no tener el apoyo del gobierno de Buenos Aires, José de San Martín invadió Chile a través de los Andes (1817), y desde allí, con el apoyo del gobierno de Bernardo O'Higgins y del militar británico Thomas Cochrane, se embarcó rumbo a Perú (1820), conectándose con las fuerzas dirigidas por Simón Bolívar. Bolívar había desarrollado previamente exitosas campañas (batallas de Carabobo, 1814 y Boyacá, 1819) por la zona que pasó a denominarse Gran Colombia (conformadas por las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá); aunque no logró el triunfo decisivo hasta que uno de sus lugartenientes, el Mariscal José de Sucre derrotó al último bastión realista enclavado en la zona de Perú y Bolivia (denominada así en su honor) en las batallas de Pichincha (1822) y Ayacucho (1824). Paralelamente, en México se desarrolló un movimiento revolucionario propio, que con el debatido Grito de Dolores (1810), desencadenó levantamientos armados dirigidos por José María Morelos y Vicente Guerrero que llevó a la proclamación de la independencia por Agustín de Iturbide, nombrado Emperador (1821), título derivado de la posibilidad, ofrecida a Fernando VII y rechazada por este, de restablecer la monarquía española en América del Norte de una manera pactada, con un título imperial y sin competencias efectivas. También San Martín había propuesto una solución semejante (cuyo título hubiera derivado en un descendiente inca con la propuesta rioplatense del Plan del Inca), a la que renunció ante la radical oposición de Bolívar, firme partidario del republicanismo y de la total desvinculación de cualquier lazo con España (Entrevista de Guayaquil, 26 de julio de 1822).
A pesar de los ideales panamericanos de Simón Bolívar, que aspiraba a reunir a todas las repúblicas a semejanza de las Trece Colonias, estas no solo no se reunieron, sino que siguieron disgregándose. La Gran Colombia se disolvió en 1830 por la separación de Venezuela y Ecuador, quedando formado la República de la Nueva Granada. Por su parte Uruguay, provincia oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata y provincia Cisplatina durante la ocupación luso-brasileña, se independizó de su núcleo central, Argentina y del Imperio del Brasil en 1828 (Convención Preliminar de Paz), quedando consolidado en 1830. La independencia de Bolivia lo desvinculó tanto de Argentina, que previamente había aceptado la no incorporación de Potosí, que estaba prevista, y de Perú al declararse la República de Bolívar (1825). Años después, en un intento por crear una Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), terminó con su derrota militar a manos de las tropas chilenas y de los restauradores peruanos, provocando la disolución de la confederación. Las Provincias Unidas del Centro de América (independizadas pacíficamente de España en 1821, anexadas a México en 1822) se independizaron del Primer Imperio mexicano al transformarse este en república (1823) para formar la República Federal de Centroamérica, que a su vez se disolvió en las actuales Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua entre 1838 y 1840, años después de la guerra civil de 1826-1829. El Haití Español (actual República Dominicana), independizado en 1821 y que pretendía quedar incorporada a la Gran Colombia, terminó anexada por fuerzas haitianas en 1822, independizándose de Haití en 1844. Paraguay, que había iniciado su andadura independiente en 1811 sin oposición efectiva tras fracasar el intento rioplatense de incorporarlo (Tratado confederal entre las juntas de Asunción y Buenos Aires, 1811), permaneció ajeno a esas unificaciones y divisiones, al igual que Chile.
El republicanismo hispanoamericano no construyó opciones políticas democráticas, y la igualdad se veía (en términos similares a los de Tocqueville) como una amenaza al equilibrio social de una ciudadanía en precaria construcción. Las luchas internas entre federalistas y centralistas caracterizaron las primeras décadas del siglo XIX, seguidas por las que dividieron a liberales y conservadores.
El cura Hidalgo, precursor de la independencia de México.
Simón Bolívar, el más decisivo de los libertadores en Hispanoamérica.
José de San Martín, desde Argentina ejerció un papel de similar importancia.
La denominada era de las revoluciones extendió el ejemplo estadounidense y francés. En algunos casos, de forma simultánea a estas y con mayor o menor éxito, como ocurrió en algunas ciudades autónomas de Europa (Lieja en 1791, por ejemplo). En la primera mitad del siglo XIX se han determinado una serie de ciclos revolucionarios, denominados por el año de inicio (1820, 1830 y 1848).
La Revolución de 1820 o ciclo mediterráneo se inició en España (la sublevación o pronunciamiento de Rafael de Riego frente al cuerpo expedicionario que iba a embarcarse para América, 1 de enero de 1820) y se extendió, por un lado a Portugal, que en las llamadas Guerras Liberales -revolución de Oporto-, el 24 de agosto de 1820 se obliga al gobierno portugués a regresar de Brasil en una guerra civil en la que, al contrario que en el caso de la independencia hispanoamericana, fue en la metrópoli donde los elementos más liberales controlaron la situación en perjuicio de la rama más tradicionalista de la dinastía; y por otro a Italia donde sociedades secretas, como los carbonarios, inician levantamientos nacionalistas contra las monarquías austríaca en el norte y borbónica en el sur, proponiendo la española Constitución de Cádiz como texto aplicable para sí mismos. De un modo menos vinculado, también se sitúa cronológicamente próxima la sublevación de los griegos iniciada en 1821, que se emanciparon del Imperio otomano en 1829 con el decisivo apoyo de las potencias europeas (principalmente Francia, Inglaterra y Rusia), proclamando el Estado Griego. Significativamente fueron las mismas potencias (con la excepción de Inglaterra y la adición de Austria y Prusia) quienes protagonizaron activamente la contrarrevolución para sofocar conjuntamente, mediante la Santa Alianza los brotes revolucionarios que podían amenazar la continuidad de las monarquías absolutas, y lo siguieron haciendo hasta 1848.
La revolución de 1830, iniciada con las tres gloriosas jornadas de París en que las barricadas llevan al trono a Luis Felipe de Orleans, se extiende por el continente europeo con la independencia de Bélgica y movimientos de menor éxito en Alemania, Italia y Polonia. En Inglaterra, en cambio, el inicio del movimiento cartista opta por la estrategia reformista, que con sucesivas ampliaciones de la base electoral consiguió aumentar lentamente la representatividad del sistema político, aunque el sufragio universal masculino no se logró hasta el siglo XX. El doctrinarismo fue la ideología que exprese esa moderación del liberalismo.
La era de la revolución se cerrará con la revolución de 1848 o primavera de los pueblos. Fue la más generalizada por todo el continente (iniciada también en París y difundida por Italia y toda Europa Central con una velocidad pasmosa, solo explicable por la revolución de los transportes y las comunicaciones), e inicialmente la más exitosa (en pocos meses cayeron la mayor parte de los gobiernos afectados). Pero, en realidad, estos movimientos revolucionarios no condujeron a la formación de regímenes de carácter radical o democrático que lograran suficiente continuidad, y en la totalidad de los casos la situación política se recondujo en poco tiempo hacia la moderación. En el caso de Francia, una insurrección logró derrocar a la monarquía reinante, dando paso a la Segunda República, que duraría hasta el golpe de estado de 1851, del que se instauraría el Segundo Imperio con Napoleón III (1852-1870); mientras que en Italia, después del estallido de la Primera Guerra de la Independencia Italiana, dio paso al comienzo de la unificación del país, que no culminaría hasta 1870; por otro lado en Alemania la revolución duró hasta 1849, y pese a su fracaso parcial, fue el precedente directo de la eventual disolución de Confederación Germánica (1866), del que abrió el debate sobre como llevar a cabo el proceso de unificación alemana (cuestión alemana).
A partir de este momento clave, localizado a mediados del siglo XIX y que Eric Hobsbawm denomina la era del capital, las fuerzas históricas cambian de tendencia: la burguesía pasa de revolucionaria a conservadora y el movimiento obrero comienza a organizarse; aunque sin duda los más capaces de movilizar a las poblaciones serán los movimientos nacionalistas.
Fuera del mundo occidental, aunque no puede hablarse de movimientos revolucionarios desencadenados por causas socioeconómicas similares (revolución burguesa), sí se suele a veces utilizar el término revoluciones para designar a uno u otro de los diferentes movimientos occidentalizadores o modernizadores que se implantaron con mayor o menor éxito en uno u otro país, y que estaban inspirados de un modo más o menos lejano en la idea de progreso, la Ilustración o alguna referencia más o menos explícita a alguno de los ideales de 1789. Generalmente, en ausencia de base social, fueron promovidos desde el poder o círculos próximos a él, y explícitamente condenaban lo que de desorden o desestabilización pudiera tener el término revolucionario: Era Meiji en Japón (1868), la fallida Rebelión de los cipayos en India (1857), los denominados Jóvenes Otomanos y Jóvenes Turcos en el Imperio otomano (1871 y 1908), rebeliones como la Taiping (1850) y de los bóxers (1900-1901) demostró el descontento social que más tarde desencadenó el levantamiento de Wuchang en 1911 que abolió el Imperio chino (Revolución de Xinhai), distintas iniciativas de reforma del Imperio ruso (como la abolición de la servidumbre de 1861) etc.; y que llegaron cronológicamente hasta la Primera Guerra Mundial.
El Romanticismo es la superación de la razón como método de conocimiento, en beneficio de la intuición y el sentimiento compartido (endopatía). En lugar de al individuo sujeto de derechos universales, concibe a las personas singulares, vinculadas en comunidades naturales: los pueblos (concepto cultural propio del romanticismo alemán -volk, pueblo, y volkgeist, espíritu del pueblo-) y las naciones (tal como la entendían los liberales franceses, la comunidad política basada en la voluntad). Si la Ilustración entendía que la reunión de los hombres origina la sociedad, el romanticismo invierte los términos, negando la existencia de un hombre en estado de naturaleza. Románticos son tanto el tradicionalismo reaccionario como el nacionalismo revolucionario. Los primeros (Louis de Bonald, Joseph de Maistre) conciben el pueblo como una realidad histórica, anclada en el pasado y cuyos miembros vivos no pueden decidir su destino ni arrogarse derechos que no tienen, como tomar decisiones contra sus instituciones, costumbres y valores. Los segundos (Giuseppe Mazzini) se atreven a cambiar el mundo y remover fronteras seculares con tal de que incluyan a individuos de un único pueblo, que deberá ser soberano, independiente de cualquier autoridad que no emane de él mismo y libre para decidir su destino.
El prerromanticismo había surgido en la segunda mitad del XVIII (Las desventuras del joven Werther de Goethe, o la novela gótica de Horace Walpole), coincidiendo con el predominio del neoclasicismo, de modo que aunque uno es reacción contra el otro, hay quien afirma que son dos fases de un mismo movimiento intelectual. La revolución se identificó con las virtudes heroicas de la Antigüedad clásica expresadas pictóricamente en el neoclasicismo de Jacques-Louis David (Juramento de los Horacios, retratos de Napoleón).
La literatura del Romanticismo se llenó de tipos literarios atormentados por las pasiones, en lucha constante contra una sociedad que se niega a dar libertad al individuo. Los ingleses Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley representaron el ideal romántico no solo en la literatura, sino en su tempestuosa vida y temprana muerte. Otros autores románticos fueron el francés Victor Hugo (que provocó en el estreno de Hernani una verdadera batalla campal entre los románticos y los clásicos), el ruso Aleksandr Pushkin, el italiano Alessandro Manzoni, el español Mariano José de Larra o el estadounidense Edgar Allan Poe. La exploración de las antiguas tradiciones populares (el folklore), produjo recopilaciones de cuentos como la de los Hermanos Grimm, o la versión definitiva del ciclo mitológico de Finlandia en el moderno Kalevala copilado por Elias Lönnrot.
Nacida de la evolución sombría de la última etapa de Francisco de Goya, la pintura romántica se inauguró en Francia con el escándalo de La balsa de la Medusa (Théodore Géricault, 1822), debido no solo a su técnica, sino porque fue interpretada como una metáfora del hundimiento de Francia bajo el gobierno de Carlos X. La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix proporcionó el emblema icónico de la revolución. La música romántica, a partir de las últimas obras de Ludwig van Beethoven, se encuentra en Héctor Berlioz, Nicolás Paganini, Fryderyk Chopin o Robert Schumann, que superaron las convenciones del clasicismo musical con mayores libertades compositivas y acentuando los efectos musicales sobre la forma. Giuseppe Verdi o Richard Wagner aprovecharon las enormes posibilidades de la música, y sobre todo de la ópera como espectáculo total, para mover las emociones colectivas con el nacionalismo musical.
El idealismo racionalista e ilustrado del criticismo kantiano se verá conducido al romanticismo por el denominado idealismo alemán de Fichte, Schelling y Hegel (quien identificará el espíritu absoluto con el Estado prusiano). Su expresión en el derecho fue la Escuela histórica del Derecho de Friedrich Karl von Savigny, quien propugnaba la necesidad de encontrar el verdadero Derecho Alemán, expurgando el a su juicio extranjero e intruso Derecho Romano.
El equilibrio europeo buscado desde el Tratado de Westfalia (1648) hasta el Tratado de Utrecht (1714) caracterizó las relaciones internacionales del siglo XVIII; superada la época de las hegemonías española (1521-1648) y francesa (1648-1714). Mientras Inglaterra consolidaba su supremacía naval (que la permitió adquirir una red de enclaves estratégicos en islas y puertos seguros en todos los océanos, además de su gradual penetración territorial en la India), en el continente europeo, del que prefería orgullosamente desentenderse cuando le era posible, procuraba mantener el equilibrio entre los posibles bloques de potencias que amenazaran con imponerse sobre los demás. El más obvio, formado por España, Francia y los reinos italianos de la casa de Borbón (vinculados por los Pactos de Familia), no siempre fue efectivo. En Europa Central, la rivalidad entre Austria y Prusia las neutralizó mutuamente; mientras que el ascenso del Imperio ruso benefició a ambas en los denominados repartos de Polonia. El Imperio otomano, tras el fracaso del segundo sitio de Viena (1683), dejó de ser una amenaza para Europa Central y a lo largo del siglo XVIII pasó a convertirse en una potencia declinante (el hombre enfermo de Europa), que perdía paulatinamente el control efectivo sobre sus provincias periféricas.
Los conflictos más destacados que se produjeron en el continente europeo fueron la Guerra de Sucesión Austriaca, la Guerra de Sucesión Polaca y la Guerra de los Siete Años (1756-1763). En las colonias de ultramar, las guerras o las paces en Europa solo representaban un lejano marco para una competencia constante, que solo en algunos casos encontró cauces diplomáticos restringidos y temporales (acuerdos entre España y Portugal sobre el territorio de Misiones).
1748, la Europa del equilibrio posterior al Tratado de Utrecht.
1812, la Europa del bloqueo continental, máxima expansión del Imperio napoleónico.
La Revolución francesa fue vista por las monarquías (tanto absolutas como parlamentarias) como un foco contagioso a extirpar, sobre todo tras el intento de fuga de Luis XVI (1791) y la llegada de los emigrados que huían del Terror. El manifiesto de Brunswick (1792) desencadenó las guerras revolucionarias: hasta 1815, siete coaliciones fueron sucesivamente derrotadas por el ejército revolucionario francés, que impuso una nueva forma de hacer la guerra: la guerra total, basada en la movilización nacional de ingentes masas de hombres estimulados por el patriotismo que se desplazaban velozmente; y en la imposición de bloqueos comerciales. Inicialmente Francia se limitó a defenderse, pero tras la batalla de Valmy (1792) pasó decididamente a utilizar la guerra como un instrumento de expansión ideológica revolucionaria frente a la reacción.
El ascenso de Napoleón Bonaparte desequilibró de forma definitiva el statu quo continental en beneficio de una clara hegemonía francesa. En una década de guerras, desde la campaña de Italia (1796-1797, 1799-1800) hasta la formación de la Confederación del Rhin (1806), conquistó todos los pequeños burgos, señoríos y reinos sobrevivientes en Alemania e Italia, y derrotó decisivamente a Austria (batalla de Austerlitz, 1805), que pasa a ser aliada, como lo era ya España desde el Tratado de San Ildefonso (1796). Simultáneamente, la batalla de Trafalgar impidió el control hispano-francés de los mares, necesario para la invasión a Inglaterra, que no pudo producirse ante la derrota contra la flota de Horacio Nelson. En 1807 se llegó a un acuerdo con Rusia (Tratado de Tilsit) en lo que podía entenderse como un precedente de reparto de Europa en dos esferas de influencia. Napoleón intentó destruir económicamente a Inglaterra con el bloqueo continental, para impedir que los productos de la Revolución industrial accedieran al continente; pero los puntos débiles del proyecto estaban uno en cada extremo de Europa: Portugal (opuesta desde el comienzo) y Rusia (que reabrió sus puertos en 1810). La invasión franco-española de Portugal se convirtió en una prolongada ocupación militar en España (Guerra de Independencia Española o Guerra Peninsular, 1808-1814) con un alto coste. La campaña de Rusia de 1812 fue todavía más desastrosa pues, aunque se ocupó Moscú en la batalla de Borodinó, las imposibilidad de mantener las líneas de abastecimiento y el incendio posterior de Moscú obligaron a una retirada en penosísimas condiciones y jalonada de derrotas (batalla de Leipzig, 1813) que condujeron a la abdicación del Emperador, que aceptó retirarse a la Isla de Elba (Tratado de Fontainebleau, 1814) mientras el trono de Francia era ocupado por Luis XVIII, hermano del rey guillotinado en 1793.
El equilibrio europeo se procuró restablecer con criterios legitimistas en el Congreso de Viena (1815), reponiendo a los monarcas de las casas tradicionales en sus tronos, aunque el statu quo anterior a 1789 nunca se recuperó. Incluso la vuelta de los Borbones al trono de París se vio amenazada durante los cien días de 1815 en que Napoleón retomó el mando e intentó desafiar de nuevo a las potencias coaligadas en la batalla de Waterloo, que supuso su derrota final y su confinamiento en la isla de Santa Elena. El recelo hacia Francia se pretendió conjurar con el reforzamiento de estados tapón en su fronteras: el reino de Cerdeña (germen de la unidad italiana) y el reino de Holanda (de creación napoleónica, al que se incorpora Bélgica hasta su independencia en 1830).
Inglaterra consolidó su predominio mundial conjugado con su política de aislamiento en temas europeos, mientras Rusia se convertía en el gendarme de Europa. El sistema Metternich, diseñado por el canciller austríaco y basado en la coincidencia de intereses de las potencias de la Santa Alianza (la católica Austria, la luterana Prusia y la ortodoxa Rusia, que invocaban a la Santísima Trinidad en el inicio de su documento fundacional), mantuvo el equilibrio continental hasta 1848, mediante la convocatoria de congresos: Congreso de Aquisgrán (1818), de Troppau (1820), de Liubliana (1821) y de Verona (1822); basados en el principio de intervención para sofocar y evitar la extensión de cualquier brote revolucionario. Inglaterra, una monarquía parlamentaria, no se sumó a la Santa Alianza, sino a una Cuádruple Alianza a la que posteriormente se adhirió Francia.
Aunque la era del imperialismo no llegó hasta el último cuarto del XIX (repartos de África y de Asia), desde comienzos de siglo XIX se produjo una presión expansiva, cuyo origen es la revolución demogáfica, sobre los espacios continentales vírgenes de la zona boreal (el Canadá británico, el Oeste estadounidense, el Oriente ruso) y austral (Colonia del Cabo, neerlandés hasta la conquista británica en 1806; Australia, parte de la cual se convirtió en una colonia penitenciaria; Nueva Zelanda, colonia británica desde la firma del Tratado de Waitangi (1840); la Patagonia argentina y chilena, la Amazonia brasileña, colombiana y peruana, etc.).
La virginidad atribuida a esos espacios, a pesar de su evidente vacío demográfico en comparación con las saturadas zonas urbanas europeas, no era en realidad un vacío humano y cultural. Los aborígenes australianos, maoríes, zulúes, xhosas, patagones, mapuches, qom, tupíes, sioux, shoshoni, apaches, lapones, buriatos, chukchis, inuit y toda una constelación de pueblos indígenas cuya relación con la tierra respondía a lógicas no solo preindustriales, sino a menudo preneolíticas, fueron ignorados en cuanto habitantes y sus posibles valores despreciados como primitivos.
En otros contextos, sobre zonas muy pobladas cuya civilización no podía ignorarse, la presión del Imperio austrohúngaro y de Rusia sobre los Balcanes otomanos y el inicio de la colonización francesa de Argelia (1830) respondía a la misma lógica. La penetración británica en la India venía ya del siglo XVIII.
Ve al Oeste, muchacho, ve al Oeste.
La fortaleza de la independencia estadounidense se apoyó firmemente en su inmensidad territorial. Debido a las grandes tensiones que hubo por el bloqueo naval que los británicos emprendieron para evitar que los estadounidenses puedan comerciar con Francia y a las pretensiones estadounidenses de anexar Canadá condujo a la guerra de 1812, del que la capital Washington D. C. fue incendiada en 1814, y del que tras la firma del Tratado de Gante (1814) y la tardía batalla de Nueva Orleans (1815) condujo a la Era del Good Feeling (1815-1825) que estableció la unidad nacional. Estados Unidos habían incorporado las colonias francesa de Luisiana (Compra de Luisiana, 1803) y la española de Florida (Tratado de Adams-Onís, 1819), adquiriendo una fachada marítima hacia el sur. No obstante, su principal ampliación territorial, mediante conflictos contra México (siendo la última la invasión a este país), fueron los territorios desde Texas (independizado en 1836, incorporado en 1845) hasta California (Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848). Por añadidura quedaba el inmenso interior continental, que habían explorado Meriwether Lewis y William Clark en una expedición hacia la costa del Pacífico (1804-1806). La épica del Lejano Oeste fue formando una identidad nacional basada en el individualismo del colono de la frontera, que tras recorrer la pradera en carromato, levantaba su cabaña de troncos y se apropiaba de tanta tierra como pudiera cultivar y defender de los nativos americanos. La relación de estos con la tierra no tenía nada que ver con el concepto liberal de propiedad que se impuso por la colonización; privados de ella, se vieron forzados a la reclusión en reservas, no sin lucha (Guerras Indias). Otra figura mitificada fue la de los mineros que acudían a las sucesivas fiebre del oro de California (1849 -los fortyniners-) y Alaska (comprada a Rusia en 1867, y afectada por la fiebre del oro de Klondike en 1897 -descrita por Jack London en Colmillo Blanco-). La anexión de Hawái (incorporada en 1898) fue la última en el que un territorio organizado incorporado obtendría la categoría de estado (1959).
El presidente James Monroe enunció en 1823 la denominada Doctrina Monroe (América para los americanos), que promovía el aislamiento continental: ni Estados Unidos intervendría en los asuntos políticos de Europa, ni dejaría que Europa hiciera lo propio en Estados Unidos. Se entendía que el contexto, el momento clave de las guerras de independencia hispanoamericanas, incluía una suerte de extensión de la declaración a todo el continente. La doctrina Monroe, inicialmente defensiva, se acompañó posteriormente de la doctrina complementaria del Destino Manifiesto (es el destino de los Estados Unidos, decidido por Dios, llevar la libertad y la democracia al resto de las naciones del globo), en un verdadero «derecho de intervención» sobre el resto del continente, que de forma más explícita se expresó como la Big Stick Policy («Política del Gran Garrote») aplicada decididamente por Theodore Roosevelt (presidente entre 1901 y 1908, con su política de Corolario Roosevelt), especialmente en los procesos de independencia cubana y filipina (Guerra hispano-americana, 1898) y en la Independencia de Panamá, como consecuencia de la construcción del canal (1903).
El fuerte proceso de industrialización afectó de forma divergente al Norte (liberal y dinámico, receptor de grandes contingentes de emigrantes) y al Sur (conservador y elitista, basado en la agricultura esclavista). La tensión llegó a su punto álgido con la presidencia de Abraham Lincoln, y en 1861 estalló la guerra civil, en la que se impuso el Norte.
La cultura estadounidense fue conjugando la tradición occidental con los valores autóctonos del «país de frontera», entre la construcción de una épica de identidad nacional (James Fenimore Cooper, El último mohicano; Walt Whitman, Hojas de hierba), y la influencia europea (Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne).
Después de su proceso de emancipación, las jóvenes repúblicas de América Latina debieron afrontar la tarea de darse una organización propia, fracasados los grandes proyectos panamericanos (la Gran Colombia, la Confederación Perú-Boliviana). En lo político, el sello común fue la oscilación entre la inestabilidad política y el autoritarismo. En algunos casos, a imitación del Imperio napoleónico, se dieron una forma política imperial, caso del Imperio del Brasil (1822-1889) o del Imperio mexicano (1821-1823). En otros, prolongadas dictaduras, como las de Juan Manuel de Rosas en Argentina o Antonio López de Santa Anna en México. Hubo densas guerras civiles en las que se ventilaron intereses políticos locales y que doctrina política elegir para gobernar (federalismo o centralismo). Numerosas guerras tuvieron carácter territorial, alterando el trazado fronterizo entre las nuevas naciones, como la Guerra del Pacífico (Perú y Bolivia contra Chile, 1879-1884) y la Guerra de la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay -que acabó prácticamente desprovisto de su población masculina adulta-, 1864-1870).
A pesar de la enfática declaración de la doctrina Monroe (que Estados Unidos no estuvieron en condiciones de sostener eficazmente hasta finales del siglo XIX) hubo intentos de reconstruir la presencia imperialista europea en Latinoamérica. En 1865 España envió una expedición naval contra Chile y Perú (Guerra hispano-sudamericana, 1865-1866), mientras que en 1864, y bajo pretexto de cobrarse la deuda externa de México, fue Francia la que realizó una intervención militar que impuso la entronización de un emperador títere (Maximiliano de Austria, 1864-1867). El expansionismo estadounidense frente a México ya había significado la anexión de todo sus territorios septentrionales (Texas, Nuevo México y California). Cuando los Estados Unidos estuvieron en posición de intervenir más al sur con base en su presencia en Cuba (en plena guerra de independencia, 1895-1898) y Puerto Rico, del cual derivó en la Guerra hispano-americana (1898), se convirtieron ellos mismos en la principal potencia imperialista de la región: intervención en la crisis de Panamá de 1885; ocupación militar de Cuba después de la guerra contra España (1898) hasta su plena independencia (1902); imposición a Colombia de la separación de Panamá por Theodore Roosevelt después de la guerra de los mil días, 1903; intervención en Nicaragua 1909, contra la que se levantó Augusto Sandino; apoyo a las actividades de la United Fruit Company en las denominadas repúblicas bananeras, etc.
La poderosa oligarquía de comerciantes y hacendados desarrolló una imagen de sí misma como élite ilustrada y europeizada. Fue en el siglo XIX, y no en la época colonial anterior, cuando se produjeron: la más decisiva expansión del idioma español en Hispanoamérica (Andrés Bello) y del idioma portugués en Brasil (Joaquim Machado de Assis); y el control sobre los indígenas que habitaban territorios que el Imperio español apenas nominalmente pretendía poseer (como en la Patagonia, Ocupación de la Araucanía en Chile y Conquista del Desierto en Argentina respectivamente). Esa élite, en las grandes naciones sudamericanas, también intentó llevar a cabo la industrialización, atrayendo para ello las inversiones de capitales procedentes de Europa, sobre todo de Inglaterra, verdadera potencia neocolonial durante todo el siglo XIX. El protagonismo exterior perpetuó la dependencia económica y la inclusión de la región en la división internacional del trabajo como productora de materias primas y mercado importador de productos manufacturados. Lo limitado del progreso económico no impidió la importación de los problemas de la era industrial, creando también en Latinoamérica una cuestión social que en su caso se agudizaba por la multietnicidad latinoamericana (indígena, europea y africana).
En la segunda mitad del siglo XIX, la literatura latinoamericana se ciñó a los experimentos derivados del realismo europeo, y a inicios del XX, a los de las vanguardias. La reivindicación indigenista llegaría más adelante, asociándose con la izquierda política. El movimiento intelectual dominante fue el positivismo, la corriente filosófica con influencia más trascendente en la región tras la escolástica luso-hispana colonial, y que en términos políticos fue más decisiva que el propio liberalismo (Melchor Ocampo, Domingo Faustino Sarmiento, Honório Carneiro Leão, etc.).
Juan Manuel de Rosas, principal dirigente de la Confederación Argentina (1835-1852).
Pedro II, último emperador del Imperio del Brasil (1831-1889).
Benito Juárez, presidente de México, de tendencia radical (1867-1872).
Alejandro I, tras la derrota de Napoleón, procuró evitar toda posible nueva revolución en Europa, mientras que en su propio territorio tuvo que hacer frente a la Revuelta Decembrista (1825), fácilmente reprimida. Tanto él como Nicolás I (apodado el gendarme de Europa) se esforzaron en asentar la autocracia zarista y evitar que la modernización económica de Rusia trajera consigo cambios sociales o políticos. Alejandro II, por el contrario, emprendió una serie de reformas liberalizadoras, como la emancipación de los siervos (1861). Su política reformista, similar a los planteamientos del despotismo ilustrado del XVIII, no fue aceptada por los partidarios de transformaciones radicales (nihilismo), que optaron por la violencia mediante varios intentos de magnicidio, hasta el definitivo en 1881.
El Imperio ruso se convirtió en la potencia territorial dominante de Eurasia, expandiendo su frontera sur desde el Danubio y el Cáucaso hasta el Asia Central, la Frontera del Noroeste de la India Británica y los confines del Imperio de China; mientras que por el Pacífico norte llegaba hasta Alaska. La gran extensión de Siberia fue objeto de una discontinua colonización. A finales del siglo XIX se conectaron sus aislados núcleos con el trazado del ferrocarril transiberiano entre Moscú y Vladivostok (puerto en el Pacífico fundado en 1860 tras la Anexión de Amur).
La búsqueda de salidas a mares libres de hielos (su gran debilidad geoestratégica) caracterizó la política rusa de toda la época, y lo siguió haciendo tras la Revolución soviética de 1917. En lo concerniente a los Balcanes, estos intereses territoriales se expresaron ideológicamente en el paneslavismo, con el que patrocinó los movimientos independentistas frente al Imperio otomano, un punto de fricción determinante para la estabilidad europea que se denominó Cuestión de Oriente.
La sociedad británica pasó de la era georgiana, que cubre el siglo XVIII y el primer tercio del XIX, a la era victoriana (el reinado de excepcional duración de Victoria I, 1837-1901, seguido sin solución de continuidad por la era eduardiana de su hijo, el eterno príncipe de Gales, Eduardo VII, 1901-1910). Convertida por su protagonismo en la revolución industrial en el taller del mundo, la supremacía naval hacía del Reino Unido el gendarme de los mares. Su dominio imperial era justificado con una ideología paternalista (abolición de la esclavitud, libertad de actividades para los misioneros, extensión del progreso y el conocimiento científico a través de la exploración geográfica y los beneficios del libre comercio, etc.). La extraordinaria red de correos permitió que durante su viaje en el Beagle (1831-1836), el joven naturalista Charles Darwin pudiera mantener un contacto regular bidireccional con sus familiares y profesores.
El parlamentarismo británico demostró la flexibilidad suficiente para acoger paulatinas ampliaciones del cuerpo electoral al tiempo que mantenía características tradicionales, como la aristocrática Cámara de los Lores y la desigualdad de representación territorial (ciudades industriales sin diputado frente a rotten boroughs -«burgos podridos», circunscripciones de muy pocos votantes-). El sistema mayoritario implicaba el turno en el poder de primeros ministros tory (conservadores, como Benjamin Disraeli, que representaban los intereses de la gentry o clase terrateniente) y whig (liberales, como William Gladstone, que representaban los intereses comerciales y financieros de la City); aunque lo verdaderamente característico del sistema político británico fue que en vez de polarizarse, ambos partidos convergían en lo esencial, correspondiendo muchas veces a los conservadores realizar las reformas de mayor calado. No obstante, la recepción de las demandas sociales fue muy desigual: el movimiento cartista consiguió solo parcialmente y con el tiempo ver atendidas algunas de sus reivindicaciones laborales y políticas; mientras que el movimiento autonomista irlandés vio constantemente rechazadas sus pretensiones de autogobierno, e incluso las desesperadas peticiones de ayuda durante la gran hambruna de Irlanda (1845-1849) se veían ignoradas en nombre de la libertad económica, lo que condujo a la convicción de que solo el independentismo radical conseguiría resultados.
Lenin definió al imperialismo como fase superior de desarrollo del capitalismo (1905); y John A. Hobson (1902) estudió su relación con el crecimiento demográfico y el descenso de la tasa de beneficio en los países europeos, fenómeno para el que la emigración y los imperios coloniales servía como válvula de escape para reducir tensiones sociales, cuyo estallido de otro modo hubiera sido difícilmente evitable según su estudio. La segunda mitad del siglo XIX fue sin duda la Era del Capital, no solo por eso, sino por la aparición de El Capital de Karl Marx (1867, completado póstumamente en 1885 y 1894). Las tensiones, no obstante, no dejaron de acumularse por más que las opiniones públicas de finales del siglo XIX, optimistas y despreocupadas, confiaran en el progreso indefinido (al tiempo que mostraban la proclividad de la naciente sociedad de masas a la manipulación de sus más bajas pasiones y su violencia latente -resentimiento social, lucha de clases, ultranacionalismo, antisemitismo, revanchismo, chauvinismo, jingoísmo, supremacismo blanco-). Tras el engañoso periodo de paz entre las grandes potencias que se prolongó entre 1871 y 1914 (denominado Belle Époque), la inviabilidad de la continuidad de las estructuras quedó violentamente puesta de manifiesto por el estallido de la Primera Guerra Mundial y sus trascendentales consecuencias.
En la segunda mitad del siglo, la Cuestión de Oriente, las unificaciones italiana y alemana y la competencia por los repartos coloniales fueron los principales motivos de conflicto internacional, que encontraron su cauce en una nueva red de alianzas y congresos conocida como sistema Bismarck.
El complejo problema internacional de los Balcanes se remontaba a la década de 1820 con la independencia griega, que se sustanció gracias al apoyo de las potencias occidentales. A partir de entonces, la delicada situación en que quedó el Imperio otomano frente a las multiétnicas poblaciones locales fomentó los expansionismos rivales ruso y austríaco. En su búsqueda del mantenimiento del statu quo (que resultaría gravemente alterado sobre todo en el caso de que Rusia consiguiera abrirse paso hasta el Mediterráneo), Inglaterra se identificó con los intereses turcos, organizando una coalición internacional en su apoyo en la Guerra de Crimea (1853-1863). La situación no se estabilizó, y se repitieron periódicamente los conflictos: Guerra ruso-turca (1877-1878) y Guerras de los Balcanes (1912-1913); y las mediaciones internacionales (Congreso de Berlín de 1878, que recondujo el Tratado de San Stefano, muy favorable a Rusia).
Los movimientos nacionalistas se generalizaron por toda Europa Central y Oriental, en algunos casos a partir de las organizaciones surgidas en la emigración a América, de donde surgirán sus cuadros dirigentes.
Tras de la derrota austriaca en la Guerra austro-prusiana (1867), los húngaros, que previamente se habían sublevado en 1848, se encontraron en situación de exigir al Emperador el denominado Compromiso Austrohúngaro por el que se constituyó una dúplice monarquía conocida como Imperio austrohúngaro, encauzado como expresión de la tradicional visión multinacional de los Habsburgo.
Los Balcanes en 1899. En verde los territorios aún pertenecientes al Imperio turco.
Distribución étnica del territorio europeo del Imperio turco hacia 1876.
Territorios sucesivamente incorporados al Reino de Italia. En anaranjado pálido, el Reino de Piamonte-Cerdeña, fue el núcleo a partir del cual se incorporan los territorios austriacos (en verde) de Lombardía (1859) y Véneto (1866), el Reino de Nápoles (1860, en gris), los territorios de Italia central (1860, varios colores) y por último, los Estados Pontificios en torno a Roma (1870).
El Imperio alemán unificado de 1871. En azul, el Reino de Prusia, ya había incorporado los ducados daneses de Schleswig-Holstein (1864-66). Los distintos reinos, especialmente en el sur (Reino de Baviera) mantuvieron su personalidad. Los departamentos franceses anexionados formaron el Territorio imperial de Alsacia y Lorena.
Previamente, en 1864, se había iniciado una serie de guerras, cuidadosamente diseñadas desde la cancillería prusiana por Otto von Bismarck, que impuso su visión de una pequeña Alemania frente a la posibilidad alternativa: una gran Alemania que incluyera a su rival, la monarquía austriaca. La fuerte personalidad del canciller de hierro era expresión de los intereses sociales de la clase terrateniente prusiana (junkers), comprometida con el peculiar desarrollo industrializador y la unidad de mercado que se venían desarrollando desde la Zollverein (unión aduanera de 1834) y la extensión de los ferrocarriles. Con la victoria de la coalición de estados alemanes en la Guerra franco-prusiana (1871) se llegó a la proclamación del Segundo Reich con el rey de Prusia Guillermo I como káiser.
En 1859 se había iniciado un diseño unificador similar para Italia desde el Reino de Piamonte-Cerdeña, en el que destacaron las iniciativas del Conde de Cavour, Víctor Manuel II y el decisivo apoyo francés frente a Austria. Las románticas campañas de Giuseppe Garibaldi plantearon una dimensión popular que fue neutralizada por las élites dirigentes (la burguesía industrial y financiera del norte en la Segunda Guerra de la Independencia Italiana, 1859, y la aristocracia terrateniente del sur en la Expedición de los Mil, 1860). Para 1866, tras la Tercera Guerra de la Independencia Italiana, solo quedaba la ciudad de Roma, último reducto de los Estados Pontificios cuya continuidad quedaba garantizada por el compromiso personal de Napoleón III de Francia. La caída de este en 1870 permitió la anexión final, convirtiendo al Papa Pío IX en el prisionero del Vaticano. El papado, que había condenado al liberalismo como pecado, mantuvo esa incómoda situación (Cuestión romana) con el Reino de Italia y la Casa de Saboya (considerada la más liberal de las casas reinantes en Europa) hasta el Tratado de Letrán, negociado con la Italia fascista de Benito Mussolini en 1929.
Francisco José I de Austria, heredó el imperio de los Habsburgo en el momento crítico de la revolución de 1848. Su entidad multinacional le hacía el principal obstáculo tanto para la unificación alemana como para la italiana. Logradas ambas, la vocación de la dúplice monarquía (austrohúngara) fue el control de la zona danubiana y los balcanes, frente a la descomposición del Imperio otomano y el expansionismo del ruso.
Giuseppe Garibaldi y los camisas rojas simbolizaron el sentimiento popular que llevó a la unificación italiana o risorgimento, aunque su tendencia política radical fue reconducida en beneficio de la burguesía industrial del norte y la monarquía de los Saboya.
Richard Wagner representa estilísticamente el paso del romanticismo al nacionalismo musical, y un proceso ideológico y vital similar. Su tetralogía de óperas El anillo del nibelungo (1848-1878) recrea la mitología nórdica en beneficio de la construcción de la identidad nacional alemana. El mecenazgo del excéntrico rey Luis II de Baviera construyó para gloria suya el Teatro de la Ópera de Bayreuth. Todas las ciudades importantes del mundo civilizado construyeron edificios más o menos costosos, incluso en sitios tan alejados de Europa como Manaus o Iquitos (durante la fiebre del caucho, como se reflejó en la película Fitzcarraldo).
Giuseppe Verdi cumplió un papel semejante en Italia. Alguna pieza de sus óperas como el Coro de los esclavos (Va, pensiero de Nabucco, 1842) se extendió popularmente como himno revolucionario. De hecho, vitorear su propio nombre (¡Viva V.E.R.D.I.!) se utilizaba clandestinamente como acrónimo de Vittorio Emmanuele Rege di Italia.
La Revolución industrial permitió a las naciones europeas un salto gigante en el arte de la guerra. El antiguo barco a vela fue superado por las naves impulsadas por carbón primero, y por petróleo después. A comienzos del siglo XIX los barcos a vapor eran una curiosidad; apenas medio siglo después se botaba al mar el primer acorazado (1856). El barco de hierro e impulsado por carbón se transformó en símbolo del Nuevo Imperialismo, hasta el punto que la política europea de imponerse por la vía directa del ultimátum militar pasó a ser motejada como diplomacia de cañonero. Los progresos de la guerra en tierra no fueron menores (ametralladora, pólvora sin humo, fusil de retrocarga). El sistema de reclutamiento del Antiguo Régimen fue sustituido por el servicio militar obligatorio, inspirado por el más puro sentido democrático de que todos los habitantes de la República deben contribuir a su defensa, lo que permitió a las naciones europeas poner en pie de guerra a ejércitos de literalmente millones de hombres, por primera vez.
El sistema internacional impulsaba a la creación de imperios. En los siglos XVI y XVII, a diferencia de la colonización de América, y la presencia en África y el Pacífico (limitada a bases costeras), la intervención europea en el continente asiático se había visto obstaculizada por grandes potencias que les impedían el paso (Imperio otomano, Gran Mogol de la India, Imperio chino e Imperio del Japón). En el siglo XVIII, varios de ellos manifestaban una franca declinación, y las potencias europeas más audaces se aprovecharon para obtener ventaja de ello. La penetración paulatina en la India sustituyó a los poderes locales con gobernantes de facto, manteniendo el Raj Mogol una autoridad puramente nominal, hasta su derrocamiento definitivo en 1857.
A estos vacíos geoestratégicos que las potencias coloniales se apresuraban a llenar fuera de Europa, se correspondía en el continente la gestión de un delicado equilibrio de poderes (Nuevo Imperialismo), que después del Congreso de Viena procuraba evitar la posibilidad de reconstruir la hegemonía de ninguna potencia con capacidad de abatir a todas sus rivales. Los nuevos territorios de ultramar significaban el acceso a nuevas fuentes de materias primas demandadas por el proceso industrializador.
Beneficiados por los resultados de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), que expulsó a Francia de la India y Canadá (Guerra franco-india y Guerras carnáticas), los británicos pudieron mantener la delantera en la carrera por un imperio mundial. A finales del siglo XIX, el Imperio británico se extendía por aproximadamente una cuarta parte de todas las tierras emergidas, incluyendo numerosas zonas de África (Kenia, Nigeria, Ghana, Egipto, Sudáfrica, Rodesia, etc.), la India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Jamaica, Singapur y una fuerte influencia en China. Francia le había seguido de cerca; tras la colonización de Argelia (1830) comenzó la de Indochina y la consolidación de sus colonias ya adquiridas (Marruecos francés, Madagascar, África Occidental Francesa, África Ecuatorial Francesa, etc.). Los Países Bajos asentaron su dominio sobre Indonesia, el Caribe y Surinam después de su pérdida de influencia en África. España perdió gran parte de su imperio, conservando solo Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas (perdidas ante los Estados Unidos en la Guerra hispano-americana, 1898), y solo consiguió acceder a una pequeña porción del reparto de África (Guinea Ecuatorial, el Sahara español y el Marruecos español). Portugal logró adquirir Angola y Mozambique, y retener la Guinea portuguesa, Macao y Timor después de la pérdida de sus colonias en Sudamérica. Italia y Alemania, unificadas tardíamente, no alcanzaron a generar grandes imperios coloniales, debiendo conformarse con el dominio de algunas islas en la Polinesia y algunos territorios africanos (Libia y Somalia los italianos; Camerún y Tanganika los alemanes).
África era un continente casi inexplorado por las potencias europeas, y la labor de colonización fue precedida por acuciosas empresas de exploración; a finales del siglo XIX solo subsistían Liberia, Orange, Transvaal y Abisinia como naciones independientes, cada una por razones diversas. El gran beneficiado del reparto africano fue Leopoldo II de Bélgica, que basándose en una reputación filantrópica (que en la práctica suponía las más atroces técnicas de explotación) consiguió hacerse con un imperio de grandes dimensiones en el Congo que legó al pueblo belga. Francia e Inglaterra compitieron por un imperio continuo (de costa a costa) por el que chocaron en el incidente de Fachoda (Sudán, 1898), correspondiendo a los británicos la posibilidad de construirlo tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, teniendo éxito después de superar los intentos de los nativos de pararlo en el sur de África (Guerra anglo-zulú y Guerras de los Bóeres).
En India hubo un masivo levantamiento popular contra la presencia británica (Rebelión de la India o Rebelión de los cipayos en 1857), que llevó a la disolución de la Compañía de las Indias Orientales y a su anexión directa a la Corona como Raj o Imperio de la India. Los intentos de penetración en Afganistán, en medio del gran juego contra los rusos por el dominio territorial de lo que se definió como área pivote de Eurasia no fueron efectivos, haciendo de Afganistán un estado tapón. Siam (actual Tailandia) también logró retener su independencia siendo un estado colchón entre el Reino Unido y Francia en el Sudeste asiático. La expansión de Birmania descencadenó las Guerras anglo-birmanas, cuyo resultado fue su anexión por parte del Imperio británico bajo el nombre de Birmania británica. En China las Guerras del Opio significó la sumisión colonial efectiva del Celeste Imperio, debilitado internamente (en buena medida, por el propio consumo del opio cuyo intento de prohibición causó la guerra, en nombre del libre comercio) así como también la pérdida territorial (Hong Kong en la Primera Guerra del Opio y Kowloon en la Segunda Guerra del Opio). En 1853 una escuadra estadounidense comandada por el comodoro Matthew Perry llegó hasta la bahía de Yedo y arrancó al Shogunato Tokugawa un tratado por el cual los japoneses se vieron forzados a abrirse al comercio internacional (Tratado de Kanagawa, 1854) que desencadenó la guerra Boshin y la posterior Restauración Meiji. En su caso, en vez de condenarles al colonialismo, significó un revulsivo nacionalista que condujo a la Era Meiji y la modernización.
Hacia finales del siglo XIX, el mundo entero era regido desde Europa o Estados Unidos. En 1885, la Conferencia de Berlín repartía el mundo entre las potencias europeas sin que los repartidos tuvieran voz ni voto.
El racismo era una postura intelectual ampliamente defendida. Se llegó a afirmar que la conquista del mundo habitado era la «sagrada misión del hombre blanco», de llevar la civilización a los salvajes. Para el europeo del siglo XIX era natural pensar que las demás razas, eran por naturaleza inferiores (supremacía blanca). Irónicamente, el darwinismo vino a proporcionar nuevos argumentos para esta postura, ya que algunos consideraron muy seriamente que el hombre blanco era la cumbre de la evolución humana. El epítome de esta ideología fue la creencia en la superioridad intrínseca de la «raza nórdica», que terminará teniendo crudas consecuencias en el siglo siguiente.
Desde mediados del siglo XIX, la vida intelectual basculó nuevamente, desde la postura idealista propia del romanticismo, a una objetivista y vinculada al desarrollo científico. El éxito de las potencias imperialistas europeas al extenderse sobre el planeta llevó a la convicción de que la cultura europea era el epítome de la civilización. La ciencia y la tecnología estaban alcanzando un nivel de desarrollo y retroalimentación que posteriormente se ha definido como la interdependencia de ciencia, tecnología y sociedad. Se depositaba una inmensa fe en la ciencia. Se pensaba que el progreso de la humanidad era imparable, y que con tiempo, la ciencia resolvería todos los problemas económicos y sociales. A este dogma filosófico se le llamó positivismo (Auguste Comte, Curso de filosofía positiva, 1830-1842).
La confianza en el paradigma newtoniano se veía respondida con el descubrimiento del planeta Neptuno (1846) o la elegancia predictiva de la tabla periódica de los elementos (Dmitri Mendeléyev, 1869). Si la termodinámica debía más a la máquina de vapor que al revés, ya no se podía decir lo mismo para el convertidor Bessemer, la fotografía, el motor de explosión o las diversas aplicaciones de la electricidad. Si la vacuna de la viruela fue la afortunada aplicación de una antigua tradición rural, las vacunas de Louis Pasteur (carbunco, 1881, rabia, 1885) eran fruto de una microbiología consciente. Georges Cuvier, James Clerk Maxwell o Lord Kelvin, como muchos otros grandes científicos, fueron tan admirados públicamente como lo habían sido los artistas del Renacimiento. El testamento de Alfred Nobel (1896), fruto confesado de su mala conciencia por una vida dedicada a los explosivos (inventó la dinamita) respondió de un modo preciso a ese espíritu con la institución de los Premios Nobel, que aún siguen siendo el referente mundial de la excelencia científica.
En 1859, después de más de dos décadas de reflexión que solo se atrevió a interrumpir ante el estímulo de ser adelantado por Alfred Russel Wallace, Charles Darwin publicó El origen de las especies. Aunque las ideas evolucionistas ya estaban presentes en el debate científico (Linneo, Buffon, Lamarck), la idea de selección natural como mecanismo fue la clave de su potencia explicativa. La polémica que generó aún no ha dejado de producir consecuencias (nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución). El llamado darwinismo social, que utilizaba una lectura sesgada del evolucionismo, veía en conceptos tales como la lucha por la vida y la supervivencia del más fuerte la justificación de prejuicios disfrazados de teorías científico-sociales (Herbert Spencer).
Las primeras novelas de Julio Verne, utilizando el trasfondo del relato de aventuras, son una glorificación de la ciencia y la técnica (Viaje al centro de la Tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en ochenta días). El Verne más tardío escribió relatos mucho más sombríos, poniendo énfasis en los peligros de la ciencia incontrolada (Los quinientos millones de la Begún, La misión Barsac), al tiempo que su contemporáneo Herbert George Wells hacía algo similar (La guerra de los mundos, El hombre invisible, La isla del Doctor Moureau o La máquina del tiempo). También en el reverso del optimismo, el realismo literario y sobre todo el naturalismo reaccionaron contra los excesos sentimentales del romanticismo tardío construyendo una literatura pretendidamente científica y objetiva, que estudiaba los problemas sociales de la época (Émile Zola y su denuncia de las injusticias de la industrialización: Naná, Germinal, etc.).
La política de librecambismo reemplazó, al menos en parte, al proteccionismo de la época mercantilista, aunque los intercambios del comercio internacional estaban sobre todo presididos por el llamado pacto colonial que reservaba las colonias como mercado cautivo de sus respectivas metrópolis. Aun así, las barreras para el comercio y la inversión a escala planetaria eran sustancialmente menores que en cualquier época anterior. Los empresarios exitosos ya no estaban limitados por el mercado nacional a la hora de invertir y buscar ganancias.
La industrialización y el desarrollo de nuevas técnicas entró en el último tercio del siglo XIX en una segunda fase de la revolución industrial que abrió nuevos mercados para recursos que hasta entonces carecían de toda utilidad, como el petróleo y el caucho. En determinados casos, la extraordinaria demanda generó verdaderas fiebres (fiebre del salitre en el norte de Chile, tras la Guerra del Pacífico, fiebre del caucho en la Amazonia brasileña y peruana). El mundo entero se convirtió así en un enorme y vasto mercado global, creándose así por primera vez una red de comercio internacional de escala literalmente mundial, no solo por su alcance geográfico, sino también por la interconexión entre los distintos productos que se comerciaban a lo largo y ancho del planeta, sirviendo unos como materias primas a otros y alargando las cadenas de producción, haciéndolas más intrincadas e interdependientes.
Las figuras jurídicas de las empresas se sofisticaron, permitiéndose la disolución de la responsabilidad individual del empresario en responsabilidad limitada a su aportación de capital (en el Reino Unido desde 1855, en Francia desde 1863), permitiendo la acumulación de numerosos capitales privados en sociedades anónimas que se constituyeron en grandes corporaciones industriales, mercantiles, ferroviarias, navieras, financieras, etc. que superaban la capacidad de cualquier fortuna familiar, incluso las fabulosas acumuladas por los Baring, los Grosvenor, los Rotschild, los Pereire, los Vanderbilt, etc. La concentración de empresas adquirió formas sofisticadas (cártel, trust, holding) que alejaba cada vez más la propiedad de la gestión (confiada a ejecutivos responsables ante los miembros de los consejos de administración) y de la producción directa.
Las potencias industriales de Europa Occidental empezaron a experimentar la competencia de un espacio de industrialización más tardía, pero mucho más acelerada: Alemania (unificada económicamente desde el Zollverein de 1834 y políticamente desde 1870). Un comportamiento similar tuvieron Japón (desde la restauración Meiji, 1866) y los Estados Unidos (desde la victoria del norte en la guerra civil estadounidense, 1865). Europa Meridional y Oriental tuvieron una industrialización más lenta y localizada en focos aislados (Lombardía en Italia, País Vasco y Cataluña en España, Bohemia en el Imperio austrohúngaro y varios núcleos en la inmensa Rusia).
La ideología individualista y los límites al poder político configuraron a los Estados Unidos, en continua expansión territorial y demográfica, como el lugar más idóneo para el desarrollo del capitalismo industrial y financiero, a pesar de su mayor recelo a la constitución de las figuras jurídicas desarrolladas en Europa. A pesar de ello, las grandes fortunas surgidas en la industria petrolífera y el acero (David Rockefeller y Andrew Carnegie) lograron constituir verdaderos monopolios. Otros poderosos grupos empresariales surgieron en el sector terciario: el imperio periodístico de William Randolph Hearst o los primeros estudios de cine (siendo los más destacados los ubicados en Hollywood). La necesidad de innovación científico tecnológica demandaba la superación de los inventos como una inspiración o genialidad individualista: Thomas Alva Edison fue pionero en la idea de reunir a un grupo de científicos, ingenieros y trabajadores especializados en un verdadero taller de invenciones en el que importaba el proyecto de investigación común, no la figura del inventor. El temor a que los monopolios destruyeran el ideal de libre empresa (empresarios privados de iniciativa individual en el marco de un mercado libre) era ampliamente compartido. La idea de concentración de poder económico era tan amenazadora como la de concentración de poder político, y el monopolio se asociaba a la tiranía. Se dictaron leyes antimonopolios, e incluso Rockefeller fue llevado a juicio. Su firma, la Standard Oil Company (Esso), fue condenada a disgregarse en 1911. Sin embargo, estas acciones no impidieron que en el paso de los siglos XIX al XX se concentrara el capital en manos de un selecto club de multimillonarios, y que se crearan las modernas transnacionales.
La mano de obra de los sectores punteros ya no podía ser el indiferenciado proletariado desprovisto de cualificación profesional de los sectores maduros (que siguieron siendo mayoritarios hasta mucho más adelante). Henry Ford tenía que pagar a los obreros de su cadena de montaje unos salarios muy superiores a los del resto de la industria; argumentaba que era la mejor manera de convertirlos en clientes que pudieran comprar un automóvil, el bien de consumo típico de la segunda revolución industrial (el prototipo de Benz apareció en 1886 y el Ford T comenzó a producirse en 1908 -hasta 1927, más de 15 millones de unidades-).
La aplicación de la electricidad a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el teléfono a la iluminación, cambió incluso la forma y tamaño de las ciudades. Dos nuevas formas de desplazamiento: el ascensor en vertical y el tranvía eléctrico en horizontal (ambas debidas en parte a Frank Julian Sprague, 1887 y 1892), permitieron a las viviendas alejarse de los lugares de trabajo, a los edificios elevarse en alturas insospechadas (los negocios y las viviendas de los ricos ya no se limitaban al primer piso y los áticos, antes reservados a los pobres, pasaron a ser los más cotizados) y a los barrios diversificarse socialmente. Chicago fue la primera ciudad en experimentar el nuevo modelo, gracias a su reconstrucción tras el incendio de 1871. El Metro de Londres (inaugurado en 1863) se electrificó desde 1890, y a partir de entonces se extendió ese modelo de movilidad urbana por las mayores ciudades del mundo. La construcción del Canal de Suez supuso un hito en la ingeniería al ser la primera vía artificial moderna en unir dos mares (el mar Mediterráneo y el mar Rojo), acortando el viaje entre Europa y Asia. La forma del suministro del fluido eléctrico desató una guerra de las corrientes entre Westinghouse (Nikola Tesla) y General Electric (Thomas Edison), uno de cuyos episodios más morbosos fue el patrocinio de la silla eléctrica (1890) por Edison para demostrar los peligros de la corriente alterna generada por su competidor.
La grave crisis social encontró respuesta a nivel doctrinal en ideologías alternativas al liberalismo.
Un grupo de estas respuestas fueron las identificables con el término anarquismo (del griego, ‘sin jefes’). Los anarquistas predicaron que las reglas coactivas en sí eran nefastas, y que debían ser abolidas por completo, en particular el Estado, que se sostendría por la coacción y así logra imponer una economía monopólica burguesa, para derivar a una sociedad en donde los seres humanos se regularan a sí mismos por la vía de contratos enteramente privados. Se dividió en varias vertientes, básicamente las evolucionarias y las revolucionarias. Una de ellas, de índole pacifista, encarnada entre otros por León Tolstói, sostenía que debía llegarse a esa sociedad anarquista por medios no violentos (anarquismo pacifista), e intentaba crear comunidades ejemplares de este modelo de sociedad. Otra vertiente, preconizada por Mijaíl Bakunin o Piotr Kropotkin (anarcocomunismo), sostuvo que los gobiernos debían ser derribados por la fuerza, haciendo de los métodos insurreccionales un método de lucha contra la opresión de los gobiernos, teniendo mayor implantación en la Europa Meridional y Oriental (destacadamente en España, Francia y Rusia) en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. La utilización de la violencia por individuos o pequeños grupos terroristas que se justificaban en la retórica de la acción directa y la propaganda por el hecho dio lugar a numerosos magnicidios y atentados contra patronos, y sirvió a su vez para justificar la durísima respuesta represiva contra todo tipo de organizaciones obreras (violentas o no) por parte de los estados. La corriente mayoritaria del movimiento anarquista se centró en la estrategia sindical (anarcosindicalismo).
Otras fueron las distintas modalidades del socialismo. A comienzos del siglo XIX, una serie de pensadores o activistas políticos imaginaron utopías sociales para la redistribución de los bienes o diferentes prácticas de producción comunitaria para evitar la diferenciación social (Henri de Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, Louis Blanc, Louis Auguste Blanqui, Pierre-Joseph Proudhon, etc.). Karl Marx los calificó despectivamente de socialistas utópicos, por sostener que sus modelos no eran sostenibles en la realidad, en contraposición a sus propias ideas, a las que calificó de socialismo científico. Marx también despreciaba la función intelectual del filósofo (los filósofos han interpretado el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo), y buscó el compromiso social con las organizaciones del movimiento obrero, con el que se identificó. Su famoso lema ¡Trabajadores del mundo, uníos!, dentro del Manifiesto comunista que redactó junto a Friedrich Engels, se publicó en Londres el mismo día que estallaba la Revolución de 1848 en París.
A pesar del fracaso inicial del movimiento, continuó con las actividades de formación de la Primera Internacional (1864) en colaboración con Bakunin, del cual finalmente terminaría por separarse por sus profundas discrepancias ideológicas y políticas. Intelectualmente trabajó de forma continuada en su obra clave, El capital, de la que publicó una primera parte y dejó la segunda inacabada. El marxismo, desde un análisis intelectual crítico de la economía política del liberalismo clásico e inspirado filosóficamente en el idealismo alemán (dialéctica de Friedrich Hegel), y socialmente en la crítica social de los utópicos y en la práctica de lucha del movimiento obrero; llegaba a una concepción de la historia (materialismo histórico) que incluía un diseño estratégico de acción y un ambicioso plan de futuro (simplificado en las vulgarizaciones difundidas por propagandistas como Paul Lafargue y sistematizado posteriormente en el materialismo dialéctico soviético): Comenzaría con la toma de conciencia por parte del proletariado (conciencia de clase) de que únicamente él mismo podía ser el protagonista de su propia emancipación, y que esta solo podía provenir de la lucha de clases contra los propietarios de los medios de producción (los dueños del capital o capitalistas: la burguesía). Un determinismo histórico conduciría inevitablemente a la intensificación de las contradicciones inherentes al capitalismo, de modo que los trabajadores se impondrían mediante una revolución proletaria que les daría el poder. Ese poder político, junto con el poder económico que les daría la expropiación de los medios de producción, serían usados para transformar la sociedad mediante la dictadura del proletariado, fase previa a la abolición completa del Estado y la construcción de una sociedad comunista, sin clases sociales, en la que surgiría un hombre nuevo.
Tras la renovación de la Internacional en 1889 (Segunda Internacional), las ideas marxistas fueron adaptadas por numerosos actores políticos desde dos planteamientos opuestos: los revolucionarios (Rosa Luxemburgo en Alemania, Lenin y los bolcheviques en Rusia, posteriormente denominados comunistas soviéticos), que planteaban la necesidad de ir hacia la revolución proletaria mediante una estrategia insurreccional diseñada por una minoría dirigente (el partido) que actuaría como vanguardia revolucionaria; y los revisionistas (Eduard Bernstein) que entendían que la participación política, sin una perspectiva inmediata de revolución proletaria, podía conducir a la mejora de las condiciones sociales en beneficio de la clase trabajadora. En Alemania, como respuesta al régimen de Otto von Bismarck, surgió la socialdemocracia alemana que se encauzó dentro de las vías parlamentarias. En Francia, con la alternancia entre los movimientos monárquicos y republicanos hizo que estos últimos se formara los llamados republicanos moderados, de los cuales serían la base de la izquierda francesa. En Inglaterra, desde similares planteamientos moderados, la Sociedad Fabiana y los sindicatos (Trade Unions) conformarían el laborismo.
Proudhon y sus hijos, por Gustave Courbet (1865). Era de los considerados socialistas utópicos por los posteriores, autodenominados científicos. Sin embargo la observación científica frente a las ensoñaciones románticas fue uno de los postulados de Proudhon.
Karl Marx, quien por sus planteamientos sobre la política y la economía del cual fue la base ideológica de los movimientos socialistas en el mundo, se convirtió en el máximo referente del comunismo.
Mijaíl Bakunin, una de las persona más destacadas entre aquellas que plantearon la aplicación del anarquismo.
William Morris, artista e intelectual, sin vincularse ideológica ni orgánicamente al marxismo ni al anarquismo, se aproxima al movimiento obrero como muchos otros reformistas sociales.
La cuestión social, es decir, la conciencia de la grave situación de las clases bajas, y su percepción como amenaza por parte de las clases medias y altas, se había convertido en un tópico. Los escasos medios paliativos de la caridad tradicional, del paternalismo de muchos empresarios y de las llamadas a la justicia social por parte de instituciones religiosas o de otro tipo de asociaciones humanitarias, no parecían suficientes dada la magnitud de las masas degradadas a la condición del lumpemproletariado. Incluso desde las posiciones políticas burguesas (conservadoras, reformistas o liberales) se planteaba la necesidad de leyes (el derecho laboral) que protegieran a los trabajadores de las consecuencias más graves del pauperismo y la degradación social, a pesar de que tal cosa fuera incompatible con el concepto de estado mínimo liberal o con el respeto a la literalidad de las propuestas de la economía clásica. Desde fechas tan tempranas como 1830, aunque de forma esporádica e inorgánica, se fue prohibiendo o limitando el trabajo infantil; y mucho más adelante se fueron estableciendo diferentes tipos de controles sanitarios o de seguridad laboral e inspección de trabajo. Con la misma lógica, se establecieron descansos en domingos y festivos, jornadas máximas, salarios mínimos y todo tipo de seguros sociales: de invalidez, de enfermedad, de vejez y de desempleo; así como políticas de contenido social como la escolarización obligatoria. En muchos países se fue permitiendo que la actividad sindical, cuya prohibición era un requisito de la libre contratación necesaria para el mercado libre, fuera convirtiéndose en legal (derecho de asociación, derecho de huelga), del mismo modo que se levantaron las prohibiciones a las asociaciones empresariales. En cualquier caso, tanto unas como otras habían tenido acogida en otras instituciones (montepíos, clubes de todo tipo, cámaras de comercio, etc.).
El primer cuerpo orgánico de leyes protectoras de los trabajadores se implantó en Alemania entre 1870 y 1880 por iniciativa de Otto von Bismarck, quien a pesar de su origen social en la aristocracia prusiana y sus apoyos entre la burguesía capitalista, entendió la necesidad de combatir políticamente a los socialistas privándoles de sus principales causas de queja y conseguir la estabilidad social y la cohesión nacional del nuevo estado unificado, que como todos los europeos y americanos, fue implantando el sufragio universal. Un estado que reconoce al más pobre la misma capacidad de decisión política que al más rico, por su propia seguridad se ve obligado a procurar que también pueda ejercer su libertad en mínimas condiciones de dignidad humana. Es el denominado estado social, precedente del estado de bienestar y pieza necesaria de la sociedad de consumo de masas.
El siglo XIX, como producto de la industrialización, vio el surgimiento de la moderna sociedad de masas, como oposición a la vieja división entre una reducida élite aristocrática y la gran masa del bajo pueblo. Esto ocurrió porque los costos de producción de las mercancías bajaron, quedando la producción a disposición de nuevos actores sociales, la clase media, con nuevos medios económicos provenientes de las profesiones liberales, y que por ende pudieron ascender socialmente. Los nuevos inventos tendrían un impacto en la sociedad sin presedenctes, como el envasado de comida en latas (desarrollado inicialmente por Nicolás Appert para el ejército napoleónico), que permitió que las nuevas clases sociales accedieran a nuevas fuentes de alimentación, o el cinematógrafo de Auguste y Louis Lumière, que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento.
A esto contribuyó la implantación, a lo largo del siglo XIX, del sistema de educación primaria obligatoria, que tendió a reducir drásticamente las tasas de analfabetismo en Europa (si bien no a erradicarlo). La mayor cantidad de público lector incentivó el desarrollo de la prensa escrita, incluyendo fenómenos tales como la prensa amarilla. Los modernos métodos de impresión, por su parte, permitieron aumentar la producción de libros. A inicios del siglo XIX, el libro de poemas El corsario de Lord Byron se transformó en el primer libro en la historia con un tiraje inicial superior a los 10 000 ejemplares. También se desarrolló una nueva forma de literatura popular, el folletín, híbrido entre la prensa escrita y la antigua novela, que se publicaba por entregas en los diarios. A través del folletín fueron dadas a conocer obras como Los misterios de París de Eugène Sue, Los tres mosqueteros y El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Los miserables de Víctor Hugo o David Copperfield y Oliver Twist de Charles Dickens. A finales del siglo, por iniciativa del mencionado Víctor Hugo, surgieron los primeros convenios internacionales sobre derecho de autor.
Todos estos nuevos sucesos, por supuesto, abarcaban tan solo a la sociedad europea, y en medida más reducida a la de América. En el resto del mundo, sometido al dominio colonial europeo, las nuevas condiciones de vida alcanzaban tan solo a la clase social europea, mientras que los nativos proseguían viviendo el magro estilo de vida que habían heredado desde antaño.
La característica más notoria de las costumbres sociales de la época fue el puritanismo moral, cuyo símbolo máximo se encarnó en la Reina Victoria (según Lytton Strachey, ese rasgo solamente se acentuó después del fallecimiento de su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, en 1861), caracterizado por una exacerbación de los principios morales, y en la represión sistemática de las pasiones, en particular las de orden sexual.
Cualquier desviación de conducta se calificaba como libertinaje, cuya presencia social era también notoria: es el caso de Oscar Wilde, que pagó su desafío literario y personal a las convenciones sociales con una condena a presidio. La pureza moral como ideal social ocultaba una evidente hipocresía o doble moral, denunciada por el propio Strachey (Victorianos eminentes) y por el fundador del psicoanálisis, el austríaco Sigmund Freud, que interpretó las enfermedades mentales y neurosis como derivadas de la represión sexual. La figura real de Jack el destripador muestra hasta qué punto la sordidez del mundo de la prostitución en callejuelas portuarias no era ajena a los personajes de la alta sociedad londinense. En el mundo de la ficción, la misma realidad dual es genialmente representada con El retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde, 1890), El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (R. L. Stevenson, 1886) o Drácula (Bram Stoker, 1897).
En Francia, teóricamente de costumbres mucho más relajadas, Gustave Flaubert y Charles Baudelaire tuvieron que enfrentarse a procesos judiciales contra Madame Bovary y Las flores del mal (ambas de 1857). La aparente alegría de vivir y el ambiente de vodevil en el París libertino de Naná (Émile Zola, 1889) no dejaba de presentar también un lado oscuro que empujaba a la búsqueda de Los paraísos artificiales (Charles Baudelaire, 1860) por parte de Los poetas malditos (Paul Verlaine, 1888).
Paradójicamente, las tradiciones en nombre de cuyos valores se ejercía la censura moral o política, y se construían las identidades nacionales de todos los países, eran en buena medida inventadas, y las mismas comunidades, imaginadas. Tal condición no les restaba eficacia, sino todo lo contrario, exigía una gran energía social y la aplicación de mecanismos ideológicos de todo tipo, como los grandes programas monumentales que inmortalizaban en piedra y bronce las glorias nacionales y los ejemplos de vida virtuosa.
A inicios del siglo XIX, la esclavitud era una institución en retroceso en el mundo occidental, como corolario lógico del principio ilustrado y revolucionario de la igualdad ante la ley de todos los seres humanos sin excepción. Siguiendo la iniciativa del Reino Unido (1807-1834), motivada por su interés de convertirse en guardián de los océanos, muchas naciones se incorporaron a la campaña para abolir la esclavitud, a través de la prohibición del tráfico de esclavos, el paso intermedio denominado libertad de vientre (los hijos de esclava nacerían ya libres, con lo que la esclavitud se extinguiría con el paso de los años), o la abolición total.
La mayor resistencia contra el movimiento abolicionista se produjo en los Estados Unidos, cuyos estados sureños estaban dominados por una clase dirigente sustentada en la agricultura esclavista de plantación orientada a la exportación del algodón; mientras que los estados del norte habían iniciado la industrialización. Aunque puede discutirse si el abolicionismo fue la causa fundamental de la guerra o un pretexto, lo cierto es que la bandera abolicionista fue enarbolada por el Norte durante la Guerra civil de los Estados Unidos (1861-1865), y rechazada por los estados del Sur, quienes buscaban crear la unión de Estados Confederados de América. Después de esta guerra, la esclavitud fue abolida (Proclamación de Emancipación, promulgada en 1863 y que entró en vigor en 1865), aunque la discriminación racial persistió, mediante una segregación en la práctica institucional (principalmente en los estados derrotados) y la vida cotidiana que no comenzó a superarse decisivamente hasta el Movimiento por los Derechos Civiles de los años cincuenta y sesenta. Como situación de desigualdad social, sigue presente incluso con el primer presidente negro Barack Obama, elegido en 2008.
El general Robert E. Lee se rinde formalmente ante el general Ulysses S. Grant el 9 de abril de 1865, poniendo fin a los Estados Confederados de América.
Firma de la ley de emancipación de los esclavos por el presidente Abraham Lincoln durante la Guerra civil estadounidense (cuadro de Francis Bicknell Carpenter, 1864).
A pesar de la abolición, la situación de los negros, sobre todo en los estados del Sur, no fue de igualdad, tanto por las prácticas sociales como por la promulgación de leyes segregacionistas. Fotograma de la película El nacimiento de una nación (D. W. Griffith, 1915), donde los antagonistas son los negros y los abolicionistas, y protagonistas son las damas y los caballeros del sur, que para defenderse de una infame opresión yanqui forman el Ku Klux Klan.
España fue el último de los países avanzados en abolir la esclavitud, parte fundamental de la estructura económica y social de sus colonias de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, sometidas a un proceso independentista en el último tercio del siglo XIX. La ley Moret o de vientres libres es de 1870, y la supresión definitiva de la esclavitud se produjo en 1886.
En Rusia, donde no había esclavos, existía la institución de la servidumbre, que fue abolida por la Reforma Emancipadora de 1861 (zar Alejandro II), no sin problemas y resistencias.
En Brasil al ser abolida la esclavitud mediante la Ley Áurea (1888), presentada por la hija de Pedro II, Isabel I de Bragança, tuvo una fuerte oposición que contribuyó a que grupos republicanos al mando de Deodoro da Fonseca decidieran derrocar a la monarquía, terminando con la Proclamación de la República de Brasil (1889).
Los cambios demográficos y las necesidades productivas reservaban a la mujer de la sociedad industrial un papel social mucho más activo que en la sociedad preindustrial. No obstante, durante el siglo XIX, persistió su función tradicional relegada al mundo de la casa y la intimidad de la familia, y limitándose su visibilidad pública a ser moneda de cambio en alianzas matrimoniales o vehículo del lujo de los maridos ricos; mientras que las mujeres de clase baja solo accedían a trabajos de menor consideración que los de los varones, y su sumisión conyugal era aún más degradante. La posibilidad de una vida adulta femenina fuera del matrimonio seguía reservándose casi exclusivamente a monjas y prostitutas.
Ya a finales del siglo XVIII hubo mujeres que propugnaban la emancipación femenina, como la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, o la revolucionaria francesa Olimpia de Gougues (propuso una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana como complemento a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano). Pero fueron casos aislados y marginales, incluso intensamente combatidos: la hija de la Mary Wollstonecraft, Mary Shelley (autora de Frankenstein) tuvo que escapar de Reino Unido para poder vivir su romance con Percy Shelley. Las mujeres que quisieron publicar (George Sand, Emily Brontë, Fernán Caballero) tuvieron que esconder su condición femenina bajo pseudónimos masculinos; al igual que las primeras universitarias, que tuvieron que travestirse.
A finales del siglo XIX, surgió un intenso movimiento social a favor de la equiparación de derechos entre hombres y mujeres, que encontró su bandera en la conquista del derecho a voto (sufragismo). A partir de 1902 se admitió el derecho a voto femenino en Nueva Zelanda, y luego en otras naciones, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, cuando el movimiento de emancipación femenina cobró verdadera fuerza, al haberse evidenciado su papel clave en el mantenimiento del esfuerzo bélico sustituyendo la mano de obra masculina. No obstante, la defensa de los derechos de la mujer, o su planteamiento literario, por intelectuales progresistas como Bertrand Russell, Bernard Shaw o August Strindberg seguía siendo ácidamente criticada desde la postura social mayoritaria (incluso entre la mayoría de las mujeres). La época en que hombres y mujeres pudieran relacionarse en pie de igualdad comenzaba a vislumbrarse solo entre muy reducidas minorías intelectuales (Virginia Woolf y el Círculo de Bloomsbury).
En el siglo XVIII, la Iglesia católica había combatido fuertemente a la Ilustración, censurando la Enciclopedia, la totalidad de la obra de Voltaire y otras que se incluyeron en el Index Librorum Prohibitorum (índice de libros prohibidos). La relación con la Revolución francesa fue aún más violenta. En el siglo XIX, el catolicismo se significó como fuerza conservadora (ultramontana), condenando el liberalismo, el racionalismo y otras doctrinas y usos del mundo contemporáneo, del que mostraba distante, proponiéndose como su alternativa mediante el mantenimiento de la tradición. Se definieron como dogma de fe las doctrinas de la infalibilidad del Papa (Concilio Vaticano I, 1869) y la Inmaculada Concepción (1854). La opción por la fe y los milagros quedó manifiesta con el apoyo vaticano a las apariciones de la Virgen de Lourdes (1858, aprobadas en 1862).
Los nuevos descubrimientos científicos que parecían contradecir a las Sagradas Escrituras, como la teoría darwinista (El origen de las especies, 1859; El origen del hombre, 1871), tuvieron gran repercusión, y en este caso fueron mucho más combatidos en el ámbito religioso anglicano y protestante que en el católico; donde no hubo pronunciamiento oficial alguno, e incluso en algunos casos permitió explorar las perspectivas que abrían, aunque no sin problemas (caso del jesuita Teilhard de Chardin). Otro caso de ambigua relación entre ciencia y fe fue la polémica sobre la generación espontánea, paradigma biológico de lo que científicos católicos como Pasteur consideraban como ciencia orientada a la justificación del agnosticismo y cuestionaron con éxito.
En los países católicos del sur de Europa, la desamortización (1836, en España) privó del poder económico a la Iglesia. El movimiento nacionalista italiano finalmente consiguió que los Estados Pontificios desaparecieran para formar parte de una Italia unificada (1870). En Alemania, el Papa estimuló el duro enfrentamiento de los católicos del sur (organizados políticamente en el Zentrum) contra la Kulturkampf dirigida por el prusiano Otto von Bismarck. En Francia, la polarización de la opinión pública en los temas de la separación Iglesia-Estado (ley de 1905) y el antisemitismo del Caso Dreyfus (1894-1906) llevó a una parte considerable de grupos católicos a convertirse en fuerzas de extrema derecha (Action française).
Movimientos religiosos disidentes, muchos de ellos vehículos del activismo social o de la identificación grupal, (metodismo, cuáqueros, mormones, etc.) se extendieron por la cristiandad protestante, cuya unidad nunca había sido monolítica, pero cuyas confesiones mayoritarias se habían institucionalizado como iglesias nacionales identificadas con el poder político y las clases dominantes (episcopalianismo).
En la cristiandad ortodoxa, especialmente en Rusia, también sometida a las dudas de fe de los intelectuales (Fiódor Dostoyevski) y a la difusión entre el pueblo del anticlericalismo del movimiento obrero, los movimientos místicos y milenaristas de antiguo origen (viejos creyentes, jlystý) mantenían su capacidad de movilización popular frente a la mayoritaria Iglesia oficial controlada por el zar, y en alguna ocasión produjeron fenómenos de gran repercusión (Grigori Rasputín).
Aunque el siglo XIX marcó uno de los momentos más débiles del papado, la causa de la religión católica estaba muy lejos de haber sido derrotada, y lo mismo puede decirse de las distintas confesiones protestantes, que también se enfrentaban a los desafíos del materialismo dominante en la sociedad industrial. Más allá de una minoría intelectual de entre los profesionales liberales o de los obreros con conciencia de clase, la gran mayoría de la sociedad, desde las clases dirigentes hasta las clases bajas, pasando por las clases medias, estaban muy lejos de considerarse ateas. Un ingrediente clave de la moral victoriana fue su sustrato religioso, imprescindible para la cohesión social, extremo del que era consciente el propio Marx, autor de la expresión opio del pueblo con la que motejaba a la religión. Incluso se ha argumentado que la religión, como fuerza conservadora, cumplía un papel que vital en la resistencia a la gran transformación que supuso la embestida del mercado contra las instituciones tradicionales. No solo las tradicionales instituciones de caridad, sino la organización del sindicalismo católico y la doctrina social de la Iglesia (Rerum novarum, 1891) se presentaron como una alternativa tanto al capitalismo liberal como al movimiento obrero revolucionario.
Incluso la expansión imperialista europea se justificaba como una manera de llevar la civilización a los salvajes, prolongación de la empresa evangelizadora y similar al utilizado por los justos títulos del dominio español en Hispanoamérica. Tal argumento se empleaba en sentido contrario desde la resistencia al envío de reclutas a Marruecos en la Guerra de Melilla durante la Semana Trágica de Barcelona, que degeneró en quema de iglesias por el fuerte carácter anticlerical del movimiento (1909):
El fin de la Guerra franco-prusiana en 1871, inició una realineación de las fuerzas políticas en Europa. Inglaterra y Francia, enemigos desde la época napoleónica y rivales en la carrera colonial, habían unido fuerzas, en particular desde el final de la Guerra de Crimea en 1856, para sostener al Imperio otomano e impedir la salida de Rusia al mar Mediterráneo. Para contrarrestar esto y evitar el revanchismo francés, Otto von Bismarck, el Canciller de Alemania, tendió lazos con el Imperio austrohúngaro, al que había derrotado en 1866. Cuando Italia se incluyó en el sistema en 1881, nació la llamada Triple Alianza. Bismarck consiguió que el juego de alianzas basadas en la diplomacia secreta, junto con la frecuente convocatoria de congresos internacionales y todo tipo de contactos, imposibilitara un acercamiento de las potencias occidentales a Rusia, con el riesgo para Alemania de una guerra en dos frentes. Este denominado sistema Bismark se rompió a finales de siglo, tras perder el canciller la confianza del nuevo káiser, Guillermo II, partidario de acciones más enérgicas en política exterior, incluso a riesgo de provocar el recelo del Reino Unido, cuya superioridad naval comenzó a desafiar. La Triple Entente entre Francia, Reino Unido y Rusia se estableció desde 1904 (Entente Cordiale) y 1907 (Entente Anglo-Ruso, tras llegar a un acuerdo de áreas de influencia en Asia Central). Así se habían configurado en lo esencial los dos bloques que en pocos años se enfrentarían en la Primera Guerra Mundial.
Los imperios coloniales habían alcanzado su máxima expansión a falta de nuevas tierras por conquistar. Cualquier intento por imponerse a las potencias rivales pasaba por aplastarlas en una guerra total. Entre 1871 y 1914, con la excepción de las guerras de los Balcanes (1912-1913), Europa vivió en una paz conocida como la paz armada. Una veloz carrera armamentista no solo incrementó los efectivos humanos movilizados y en la reserva, el número y tonelaje de los barcos de guerra o los arsenales de armas y equipamientos tradicionales, sino que desarrolló nuevas aplicaciones tecnológicas (ametralladora, alambre de espino, gases tóxicos), que hicieron a la próxima guerra bien diferente, y mucho más demoledora, que las guerras de tipo napoleónico a las que los generales europeos estaban acostumbrados a jugar en sus cuartos de estrategia. La Gran Guerra de 1914 a 1918 acabó definitivamente, no solo con el sistema Bismarck, sino con el equilibrio europeo proveniente del Congreso de Viena y con todas las demás pervivencias parciales del Antiguo Régimen.
Tal denominación, debida al historiador Arno Mayer (parafraseando el título de un estudio de E. H. Carr prácticamente contemporáneo a los hechos), se refiere a las tres críticas décadas que incluyen las dos guerras mundiales y el convulso período de entreguerras, con la descomposición de los Imperios austrohúngaro, turco y ruso; la agudización de las tensiones sociales que llevaron a conflictos armados como las revoluciones mexicana, la rusa y la llamada Revolución española simultánea a la Guerra civil, y guerras internas como la Guerra anglo-irlandesa, cuyo cese al fuego desencadenó una guerra civil en Irlanda después de haber obtenido la independencia; la crisis del sistema capitalista manifiesta desde el Jueves Negro de 1929; y el surgimiento de los fascismos y sistemas políticos autoritarios; al tiempo que se desarrollan los primeros Estados Sociales de Derecho, como la República de Weimar, prácticas de pacto social como los Acuerdos Matignon, y se aplican las teorías económicas de John Maynard Keynes (divergentes del liberalismo clásico) en los programas intervencionistas del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. La correspondiente crisis intelectual se hizo manifiesta en los cambios revolucionarios de paradigmas científicos y en la revolución estética de las vanguardias. Se extendió la conciencia de haber entrado en un mundo radicalmente nuevo, en que el orden social tradicional se había subvertido para siempre, y caracterizado por el protagonismo de las masas ante el que las élites buscaban nuevas formas de control (concepto de Manufacturing consent del periodista Walter Lippmann y Edward Bernays, sobrino de Freud, que aplicó las técnicas del psicoanálisis a la publicidad y las relaciones públicas en la dinámica sociedad estadounidense; obras de gran altura intelectual, como La decadencia de Occidente de Oswald Spengler o La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset).
El 28 de junio de 1914, un incidente internacional menor, el atentado de Sarajevo (el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria), provocó una crisis que dio pretexto al Imperio austrohúngaro para presionar a Serbia mediante un ultimátum que desencadenó la activación de una compleja red de pactos defensivos: Serbia lo tenía con Rusia para el caso de una guerra contra Austria-Hungría, esta con Alemania para el caso de una guerra contra Rusia, y esta a su vez con el Reino Unido y Francia para el caso de una guerra con Alemania. En pocos días, las principales potencias estaban inmersas en una guerra general que no se limitó a Europa, involucrando a todos los continentes habitados y que se prolongó hasta 1918.
A pesar de lo autodestructivo que el episodio resultó para todos los agentes implicados, la guerra, largamente preparada y en algunos casos deseada, fue ampliamente popular en su inicio, no resultando difícil la movilización de enormes contingentes de soldados, que acudían al frente en medio de un ambiente festivo. Incluso buena parte del movimiento obrero, doctrinalmente pacifista e internacionalista, se fragmentó siguiendo las fronteras nacionales, apoyando cada partido socialista local a su correspondiente gobierno en el esfuerzo de guerra, y en muchos casos participando activamente en las tareas que les fueron encomendadas bajo gobiernos de concentración. Solo avanzado el conflicto, ante la magnitud de la destrucción física y moral de generaciones enteras de jóvenes (16 millones de muertos, a los que se añadieron los de la llamada gripe española) y un impresionante número de mutilados, además de la desorientación vital, social e intelectual a la que se enfrentaron los supervivientes marcados por tan penosa experiencia, pasó a considerarse la Gran Guerra como la mayor catástrofe sufrida hasta entonces por la humanidad.
El Imperio alemán se jugó la baza del Plan Schlieffen, que implicaba una maniobra de tenazas que acorralara en el frente occidental a los franceses (como había ocurrido en la batalla de Sedán de 1870), después de lo cual podrían volverse para repeler a los rusos en el frente oriental. La invasión de la neutral Bélgica se cumplió con rapidez, pero la penetración en territorio francés quedó frenada por la eficaz resistencia franco-británica (el llamado milagro del Marne, septiembre de 1914). A pesar de que la artillería alemana llegó a bombardear París (los Pariser Kanonen o Gran Berta) el frente quedó estacionario en una desgastante guerra de trincheras cuya puntual intensificación careció siempre de resultados decisivos (batalla de Verdún, diciembre de 1916).
Italia no se consideró obligada a responder a su vinculación a la Triple Alianza, y de hecho un año más tarde declaró la guerra a los Imperios Centrales (denominación del bando formado por Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio otomano) en la confianza de obtener algún tipo de incorporación territorial en el frente italiano.
En el frente oriental, el inicial avance ruso fue espectacularmente replicado, en medio de gravísimas dificultades internas que llevaron al estallido de la Revolución rusa de 1917. A pesar de que inicialmente no supusieron la salida de Rusia de la guerra (periodo de Kérenski), se impuso como inevitable en el periodo siguiente (la petición de pan, paz y todo el poder a los soviets era el lema bolchevique, y el propio Lenin había conseguido entrar en Rusia gracias al apoyo alemán, que le permitió cruzar su territorio en un vagón sellado).
La ventaja obtenida con la supresión del frente oriental no llegó a ser decisiva, porque desde el mismo año 1917 Estados Unidos había entrado en el conflicto en apoyo de sus aliados comerciales (Francia y sobre todo Reino Unido), con el argumento de responder a la guerra submarina. Alemania no podía seguir con el esfuerzo bélico y, una vez roto el frente occidental en Bélgica, decidió rendirse (11 de noviembre de 1918) antes de que la guerra afectase a su propio territorio o triunfase una revolución similar a la soviética (el fallido levantamiento espartaquista que finalizó la Revolución de Noviembre). Austria-Hungría, cuya capacidad de resistencia era aún menor, quedó disuelta en entidades nacionales independientes.
En otro escenario clave, la Gran Guerra supuso el hundimiento del Imperio otomano en Próximo Oriente, consiguiendo los británicos la movilización del nacionalismo árabe (Lawrence de Arabia), postura contradictoria con el apoyo simultáneo que se ofrecía a los sionistas (Declaración Balfour) y con los intereses que tenían con los franceses de repartirse la zona (Acuerdo Sykes-Picot), lo que planteará para un futuro uno de los puntos de tensión internacional más importantes, sobre todo por su riqueza en petróleo.
Europa en 1914.
Europa en 1929.
El Tratado de Versalles (1919) y los demás negociados en la Conferencia de Paz de París tras el armisticio, no lo fueron en pie de igualdad, sino desde la evidente derrota de los Imperios Centrales (Segundo Reich Alemán, Imperio austrohúngaro e Imperio otomano), que de hecho habían desaparecido como tales entidades políticas. La reducción al mínimo territorial de las nuevas repúblicas de Austria y Turquía imposibilitaba que hicieran frente a la exigencia de responsabilidades (incluyendo fuertes indemnizaciones) que caracterizaba la postura de los vencedores (especialmente la de Francia), con lo que la atribución de la culpa y por tanto de las indemnizaciones recayó principalmente en Alemania, que había sobrevivido como estado, a pesar de la pérdida de las colonias, el recorte territorial (pérdidas de Alsacia y Lorena y Polonia, incluyendo el corredor de Danzig, que dejaba aislada Prusia oriental) y el estricto desarme que se la exigía. La imposición fue percibida como un diktat (dictado), y sus durísimas condiciones contribuyeron al caos económico y político de la recientemente creada República de Weimar.
Se pretendía haber hecho la guerra que acabaría con las guerras, creando un nuevo orden internacional basado en el principio de nacionalidad (identificación de nación y estado), cuestión que debería resolverse con plebiscitos allí donde esa identidad fuera cuestionable (lo que ocurría en la práctica totalidad de Europa, aunque solo se aplicó en pequeño número de casos fronterizos). Se pretendía que las nuevas naciones, al carecer de ambiciones territoriales, renuncian a la guerra como método de resolución de conflictos (propósito explícito que se reflejó incluso en constituciones nacionales como la Constitución de la República Española de 1931). La paz se garantizaría por el principio de seguridad colectiva, administrado por un organismo internacional: la Sociedad de Naciones, cuya sede se fijó en Ginebra. La exclusión de Alemania y la Unión Soviética, más el rechazo del Congreso de los Estados Unidos a su inclusión, limitó de forma grave su eficacia. Incluso entre sus propios miembros, la nula capacidad de hacer cumplir sus decisiones a los estados que no lo hicieran voluntariamente (casos del Japón en Manchuria o de Italia en Abisinia) demostró su práctica inoperancia en cuestiones graves, aunque en otros campos sí desarrolló funciones más o menos importantes (Organización Internacional del Trabajo y otras agencias).
La diplomacia bilateral y multilateral continuó siendo el principal ámbito de las relaciones internacionales, aunque ciertamente se vio influenciada, sobre todo inicialmente, por el nuevo clima de confianza. La proscripción de la diplomacia secreta no tuvo en realidad cumplimento. El Tratado de Rapallo (1922), los Tratados de Locarno (1925) y el Pacto Briand-Kellogg (1928) marcaron distintas conformaciones de alianzas o declaraciones de buenas intenciones que no consiguieron disipar la desconfianza entre las potencias, incrementada dramáticamente a partir de la crisis de 1929 que proyectó las tensiones internas de cada país al terreno internacional. Su manifestación más grave fue el expansionismo y rearme alemán (Anschluss -anexión de Austria, 1934-, crisis de Renania -1936-, crisis de los Sudetes -1938-). El fracaso de la política de apaciguamiento (acuerdos de Múnich, 1938), más temerosa del peligro comunista que del fascista (Eje Roma-Berlín, octubre de 1936) se repitió en el fracaso de la política de no intervención con que se pretendía paliar los efectos de la Guerra civil española (1936-1939). Los definitivos virajes hacia la guerra se hicieron inevitables cuando, a los pocos meses de terminar aquella, Hitler y Stalin sellaron el Pacto Ribbentrop-Mólotov (23 de agosto de 1939) o Pacto de no agresión Germano-Soviético.
Caricatura del primer ministro francés Georges Clemenceau (el Tigre) en las trincheras. Fue el estadista aliado más partidario de un trato duro a Alemania en el Tratado de Versalles.
Tres de los principales estadistas europeos de la fase más pacifista del periodo de entreguerras: el alemán Gustav Stresemann, el británico Austen Chamberlain y el francés Aristide Briand, reunidos en Locarno en octubre de 1925.
Haile Selassie, el negus de Etiopía, fue destronado por la invasión de la Italia fascista (1936), en lo que fue la última anexión colonialista europea en África y el primer gran fracaso de la Sociedad de Naciones.
Libertad ¿para qué?
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Edad Contemporánea (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)
Aún no hay comentarios, ¡deja el primero!