Luz en la pintura


La luz en la pintura cumple varios objetivos, tanto plásticos como estéticos: por un lado, es un factor fundamental en la representación técnica de la obra, por cuanto su presencia determina la visión de la imagen proyectada, ya que afecta a determinados valores como el color, la textura y el volumen; por otro lado, la luz tiene un gran valor estético, ya que su combinación con la sombra y con determinados efectos lumínicos y de color puede determinar la composición de la obra y la imagen que quiere proyectar el artista. Asimismo, la luz puede tener un componente simbólico, especialmente en religión, donde a menudo se ha asociado este elemento con la divinidad.
La incidencia de la luz en el ojo humano produce las impresiones visuales, por lo que su presencia es indispensable para la captación del arte. Al tiempo, la luz se encuentra de forma intrínseca en la pintura, por cuanto es indispensable para la composición de la imagen: los juegos de luces y sombras son la base del dibujo y, en su interacción con el color, suponen el aspecto primordial de la pintura, con una influencia directa en factores como el modelado y el relieve.
La representación técnica de la luz ha evolucionado a lo largo de la historia de la pintura y para su plasmación se han creado a lo largo del tiempo diversas técnicas, como el sombreado, el claroscuro, el esfumado o el tenebrismo. Por otro lado, la luz ha sido un factor especialmente determinante en diversos períodos y estilos, como el Renacimiento, el Barroco, el impresionismo o el fauvismo. El mayor énfasis otorgado a la plasmación de la luz en la pintura se denomina «luminismo», término aplicado generalmente a diversos estilos como el tenebrismo barroco y el impresionismo, así como a diversos movimientos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX como el luminismo americano, el belga y el valenciano.
La luz (del latín lux, lucis) es una radiación electromagnética con una longitud de onda situada entre 380 nm y 750 nm, la parte del espectro visible que es percibida por el ojo humano, situada entre la radiación infrarroja y la ultravioleta. Está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, que se mueven a una velocidad de 299 792 458 m/s en el vacío, mientras que en la materia depende de su índice de refracción (). La rama de la física que estudia el comportamiento y características de la luz es la óptica.
La luz es el agente físico que hace visibles los objetos al ojo humano. Su origen puede estar en cuerpos celestes como el sol, la luna o las estrellas, fenómenos naturales como el relámpago, o bien en materiales en combustión, ignición o incandescencia. El ser humano ha ideado a lo largo de su historia diversos procedimientos para procurarse luz en espacios desprovistos de ella, como antorchas, velas, candiles, lámparas o, más recientemente, la iluminación eléctrica. Cabe resaltar que la luz es tanto el agente que permite la visión como un fenómeno visible de por sí, ya que la luz es también un objeto perceptible por el ojo humano. La luz permite la percepción del color, que llega a la retina a través de rayos de luz, que son transmitidos por esta al nervio óptico, el cual a su vez lo repercute en el cerebro mediante impulsos nerviosos. La percepción de la luz es un proceso psicológico y cada persona percibe de distinta manera un mismo objeto físico y una misma luminosidad.

Los objetos físicos tienen distinto nivel de luminancia (o reflectancia), es decir, absorben o reflejan en mayor o menor medida la luz que incide en ellos, lo cual repercute en el color, desde el blanco (máxima reflexión) hasta el negro (máxima absorción). Tanto negro como blanco no se consideran colores del círculo cromático convencional, sino gradaciones de luminosidad y oscuridad, cuyas transiciones conforman las sombras. Cuando la luz blanca impacta contra una superficie de un determinado color, se reflejan los fotones de ese color; si posteriormente esos fotones impactan contra otra superficie la iluminarán del mismo color, efecto conocido como radiancia —generalmente perceptible tan solo con una luz intensa—. Si a su vez ese objeto es del mismo color reforzará su nivel de luminosidad coloreada, es decir, su saturación.
La luz blanca del sol está formada por un espectro de colores continuo que al dividirse forma los colores del arco iris: violeta, azul índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. En su interacción con la atmósfera terrestre, la luz solar tiene tendencia a una dispersión de las longitudes de onda más cortas, es decir, los fotones azules, efecto por el cual el cielo se percibe de este color. En cambio, en el ocaso, cuando la atmósfera es más densa, la luz sufre menos dispersión, por lo que se perciben las longitudes de onda más largas, de color rojo.
El color es una determinada longitud de onda de la luz blanca. Los colores del espectro cromático tienen distinto matiz o tono, que se suele representar en el círculo cromático, en donde se sitúan los colores primarios y sus derivados. Hay tres colores primarios: amarillo limón, rojo magenta y azul cyan. Si se mezclan se obtienen los tres secundarios: rojo anaranjado, violeta azulado y verde. Si se mezcla un primario y un secundario se obtienen los terciarios: azul verdoso, amarillo anaranjado, etc. Por otro lado, se llaman colores complementarios a dos colores que se hallan en lados opuestos del círculo cromático (verde y magenta, amarillo y violeta, azul y naranja) y colores adyacentes a los que se encuentran cerca dentro del círculo (amarillo y verde, rojo y naranja). Si se mezcla un color con otro adyacente se consigue matizarlo y si se mezcla con un complementario se neutraliza (se oscurece). En la definición del color intervienen tres factores: tono, es la posición dentro del círculo cromático; saturación, es la pureza del color, que interviene en su brillo —la máxima saturación es la de un color que no tiene mezcla con negro o su complementario—; y valor, el nivel de luminosidad de un color, creciente cuando se mezcla con el blanco y decreciente cuando se mezcla con el negro o un complementario.
La principal fuente de luz es el sol y su percepción puede variar según la hora del día: la más normal es la luz de media mañana o media tarde, generalmente de color azul, clara y diáfana, aunque depende de la dispersión atmosférica y de la nubosidad y otros factores climáticos; la luz de mediodía es más blanca e intensa, con un contraste elevado y sombras más oscuras; la luz de atardecer es más amarillenta, suave y cálida; la del ocaso es naranja o roja, de bajo contraste, con sombras intensas de color azulado; la del anochecer es de un rojo más oscuro, es una luz tenue, con sombras y contraste más débiles (el momento conocido como alpenglow, que se da en el cielo oriental en días claros, da unos tonos rosados); la luz de cielos nublados depende de la hora del día y el grado de nubosidad, es una luz tenue y difusa de sombras suaves, contraste bajo y saturación elevada (en entornos naturales puede darse una mezcla de luz y sombra conocida como «luz moteada»); por último, la luz nocturna puede ser lunar o de alguna refracción atmosférica de la luz solar, es difusa y tenue (en la época contemporánea existe también la contaminación lumínica de las ciudades). Hay que señalar también la luz natural que se filtra en interiores, una luz difusa de menor intensidad, con un contraste variable según si tiene un único origen o varios (por ejemplo, varias ventanas), así como un colorido también variable, según la hora del día, la climatología o la superficie en que se refleje. Una destacada luz de interior es la llamada «luz norte», que es la que entra por una ventana orientada al norte, que no proviene directamente del sol —situado siempre al sur— y es por tanto una luz suave y difusa, constante y homogénea, muy apreciada por los artistas en tiempos en que no había una adecuada iluminación artificial.
En cuanto a luz artificial, las principales son: del fuego y las velas, de color rojo o naranja; eléctrica, de color amarillo o naranja —generalmente de tungsteno o wolframio—, puede ser directa (focal) o difuminada mediante pantallas de lámpara; fluorescente, de tono verdoso; y fotográfica, de color blanco (luz de flash). Lógicamente, en numerosos ambientes puede darse una luz mixta, en combinación entre luz natural y artificial.
La realidad visible está conformada por un juego de luces y sombras: la sombra se forma cuando un cuerpo opaco obstruye la trayectoria de la luz. Por lo general, existe un ratio entre luces y sombras cuya gradación depende de diversos factores, desde la iluminación hasta la presencia y colocación de los diversos objetos que puedan generar sombra; sin embargo, existen condiciones en que uno de los dos factores pueda llegar al extremo, como es el caso de la nieve o la niebla o, en sentido contrario, de la noche. Se habla de iluminación en clave alta cuando predomina el blanco o los tonos claros, o de clave baja si destaca el negro o tonos oscuros.

Las sombras pueden ser de forma (también llamada «sombra propia») o de proyección («sombra esbatimentada»): las primeras son las áreas sombreadas de un objeto físico, es decir, la parte de ese objeto en la que no incide la luz; las segundas son las que proyectan estos objetos sobre alguna superficie, generalmente el suelo. Las sombras propias definen el volumen y textura de un objeto; las esbatimentadas ayudan a definir el espacio. La parte más clara de la sombra es la «umbra» y la más oscura la «penumbra». La forma y aspecto de la sombra depende del tamaño y distancia de la fuente de luz: las más marcadas son de fuentes pequeñas o distantes, mientras que una fuente grande o cercana dará sombras más difusas. En el primer caso, la sombra tendrá unos bordes definidos y la zona más oscura (penumbra) ocupará la mayor parte; en el segundo, el borde será más difuso y predominará la umbra. Una sombra puede recibir iluminación de una fuente secundaria, lo que se conoce como «luz de relleno». El color de una sombra se sitúa entre el azul y el negro, y depende igualmente de diversos factores, como el contraste lumínico, la transparencia y la translucidez. La proyección de las sombras es distinta si provienen de una luz natural o artificial: con luz natural los haces son paralelos y la sombra se adapta tanto a la orografía del terreno como a los diversos obstáculos que puedan interponerse; con luz artificial los haces son divergentes, con límites menos definidos, y si hay varios focos de luz pueden producirse sombras combinadas.
La reflexión de la luz produce cuatro fenómenos derivados: brillos, que son reflejos de la fuente de luz, sea el sol, luces artificiales o fuentes incidentales como puertas y ventanas; resplandores, que son reflejos producidos por cuerpos iluminados a modo de pantalla reflectora, especialmente superficies blancas; reflejos de color, producidos por la proximidad entre varios objetos, especialmente si son luminosos; y reflejos de imagen, producidos por superficies pulidas, como los espejos o el agua. Otro fenómeno producido por la luz es la transparencia, que se produce en cuerpos que no son opacos, con un mayor o menor grado según la opacidad del objeto, desde la transparencia total hasta diversos grados de translucidez. La transparencia genera luz filtrada, un tipo de luminosidad que también se puede producir a través de cortinas, persianas, toldos, diversos tejidos, pérgolas y emparrados o por el follaje de los árboles.
En terminología artística se denomina «luz» al punto o centro de difusión lumínica de la composición de un cuadro, o bien a la parte luminosa de una pintura en relación a las sombras. También se emplea ese término para describir la forma en que está iluminado un cuadro: luz cenital o a plomo (rayos verticales), luz alta (rayos oblicuos), luz recta (rayos horizontales), de taller o estudio (luz artificial), etc. También se emplea el término «luz accidental» a la no producida por el sol, que puede ser tanto la de la luna como la luz artificial de velas, antorchas, etc. La luz puede proceder de diversas direcciones, que según su incidencia se puede diferenciar entre: «lateral», cuando procede de un costado, es una luz que resalta más la textura de los objetos; «frontal», cuando incide de frente, elimina las sombras y la sensación de volumen; «cenital», una luz vertical de origen superior al objeto, produce una cierta deformación de la figura; «contrapicado», luz vertical de origen inferior, deforma la figura de forma exagerada; y «contraluz», cuando el origen está detrás del objeto, con lo que se oscurece y se diluye su silueta.
En relación a la distribución de la luz en el cuadro, esta puede ser: «homogénea», cuando se distribuye por igual; «dual», en la que las figuras resaltan sobre un fondo oscuro; o «insertiva», cuando se interrelacionan las luces y las sombras. Según su origen, la luz puede ser intrínseca («luz propia o autónoma»), cuando la luz es homogénea, sin efectos lumínicos, luces direccionales ni contrastes de luces y sombras; o extrínseca («luz iluminante»), cuando presenta contrastes, luces direccionales y otros focos objetivos de luz. La primera se dio sobre todo en el arte románico y gótico, y la segunda especialmente en el Renacimiento y Barroco. A su vez, la luz iluminante puede incidir de diversas maneras: «luz focal», cuando presenta de forma directa un objeto emisor de luz («luz tangible») o esta proviene de una fuente externa que ilumina el cuadro («luz intangible»); «luz difusa», la que difumina los contornos, como en el sfumato leonardesco; «luz real», la que pretende captar de forma realista la luz del sol, intento casi utópico en el que se emplearon especialmente artistas como Claudio de Lorena, J. M. W. Turner o los impresionistas; y «luz irreal», la que no tiene ninguna base natural o científica y se acerca más a una luz simbólica, como en la iluminación de personajes religiosos. En cuanto a la intención del artista, la luz puede ser «compositiva», cuando ayuda a la composición del cuadro, como en todos los casos anteriores; o «luz conceptual», cuando sirve para potenciar el mensaje, por ejemplo iluminando cierta parte del cuadro y dejando el resto en penumbra, como solía hacer Caravaggio.
En cuanto a su procedencia, la luz puede ser «luz natural ambiente», en la que no aparecen sombras de figuras u objetos, o «luz proyectada», que genera sombras y sirve para modelar las figuras. Cabe diferenciar también entre fuente y foco de luz: la fuente de luz en un cuadro es el elemento que irradia la luz, sea el sol, una vela o cualquier otro; el foco de luz es la parte del cuadro que tiene mayor luminosidad y que la irradia alrededor del cuadro. Por otro lado, en relación con la sombra, la interrelación entre luces y sombras recibe el nombre de «claroscuro»; si la zona oscura es mayor que la iluminada se habla de «tenebrismo».
La luz en pintura juega un papel determinante para la composición y estructuración del cuadro. Al contrario que en arquitectura y escultura, donde la luz es real, la propia del espacio circundante, en pintura la luz es representada, por lo que responde a la voluntad del artista tanto en su aspecto físico como estético. El pintor determina la iluminación del cuadro, es decir, la procedencia e incidencia de la luz, que marca la composición y expresión de la imagen. A su vez, la sombra proporciona solidez y volumen, a la vez que puede generar efectos dramáticos de diverso signo.

En la representación pictórica de la luz es esencial distinguir su naturaleza (natural, artificial) y establecer su origen, intensidad y calidad cromática. La luz natural depende de diversos factores, como la estación del año, la hora del día (luz auroral, diurna, crepuscular o nocturna [de la luna o las estrellas]) o la climatología. Por su parte, la luz artificial es diferente según su procedencia: una vela, una antorcha, un fluorescente, una lámpara, luces de neón, etc. En cuanto al origen, puede estar focalizado o actuar de forma difusa, sin origen determinado. De la luz depende el cromatismo de la imagen, ya que según su incidencia un objeto puede tener diversas tonalidades, así como los reflejos, ambientes y sombras proyectadas. En una imagen iluminada el color se considera saturado en su correcto nivel de iluminación, mientras que el color en sombra siempre tendrá un valor tonal más oscuro y será el que determine el relieve y el volumen.
La luz va ligada al espacio, por lo que en pintura está íntimamente ligada con la perspectiva, la forma de representar un espacio tridimensional en un soporte bidimensional como es la pintura. Así, en la perspectiva lineal la luz cumple la función de resaltar los objetos, de generar el volumen, a través del modelado, en forma de gradaciones luminosas; mientras que en la perspectiva aérea se buscan los efectos de luz tal cual son percibidos por el espectador en el medio ambiente, como un elemento más presente en la realidad física representada. Cabe tener en cuenta que el foco de luz puede estar presente en el cuadro o no, puede tener una procedencia directa o indirecta, interna o externa al cuadro. La luz define el espacio mediante el modelado de volúmenes, que se consigue con el contraste entre luces y sombras: la relación entre los valores de luces y sombras propias define las características volumétricas de la forma, con una escala de valores que puede ir desde un fundido suave hasta un contraste duro. Los límites espaciales pueden ser objetivos, cuando están producidos por personas, objetos, arquitecturas, elementos naturales y otros factores de corporalidad; o subjetivos, cuando proceden de sensaciones como la atmósfera, la profundidad, un hueco, un abismo, etc. En la percepción humana la luz crea cercanía y la oscuridad lejanía, por lo que un degradado luz-oscuridad da sensación de profundidad.
De la luz dependen aspectos como el contraste, el relieve, la textura, el volumen, los degradados o la calidad táctil de la imagen. El juego de luces y sombras ayuda a definir la situación y orientación de los objetos en el espacio. Para su correcta representación se deben tener en cuenta su forma, densidad y extensión, así como sus diferencias de intensidad. También cabe tener en cuenta que, aparte de sus cualidades físicas, la luz puede generar efectos dramáticos y otorgar al cuadro un cierto ambiente emocional.
El contraste es un factor fundamental en la pintura, es el lenguaje con el que se conforma la imagen. Existen dos tipos de contraste: el «lumínico», que puede ser por claroscuro (luz y sombra) o por superficie (un punto de luz que brilla más que el resto); y el «cromático», que puede ser tonal (contraste entre dos tonos) o por saturación (un color vivo con otro neutro). Ambos tipos de contraste no son excluyentes, de hecho coinciden en una misma imagen la mayoría de las veces. El contraste puede tener diversos niveles de intensidad y su regulación es la principal herramienta del artista para lograr la expresión apropiada para su obra. Del contraste entre luz y sombra depende la expresión tonal que el artista quiera otorgar a su obra, que puede ir desde la suavidad hasta la dureza, lo que otorga un menor o mayor grado de dramatización. El contraluz, por ejemplo, es uno de los recursos que aportan mayor dramatismo, ya que produce unas sombras alargadas y tonos más oscuros.
La correspondencia entre luz y sombra y el color se consigue mediante la valoración tonal: los tonos más claros se encuentran en las zonas más iluminadas del cuadro y los más oscuros en las que reciben menos iluminación. Una vez el artista establece los valores tonales escoge las gamas de color más apropiadas para su representación. Los colores se pueden aclarar u oscurecer hasta conseguir el efecto deseado: para aclarar se añade a un color otros colores afines —como son los grupos de colores calientes o colores fríos— más claros, así como cantidades de blanco hasta encontrar el tono adecuado; para oscurecer, se añaden colores oscuros afines y algo de azul o de sombra. En general, la sombra se confecciona mezclando un color con un tono más oscuro, además de azul y un complementario del color propio (como amarillo y azul oscuro, rojo y azul primario o magenta y verde).
Del color depende la armonía lumínica y cromática de un cuadro, es decir, la relación entre las partes de un cuadro para crear cohesión. Hay varias formas de armonizar: se puede hacer mediante «gamas melódicas monocromas y de tono dominante», con un solo color como base al que se va cambiando el valor y el tono; si se cambia el valor con blanco o negro es una monocromía, mientras que si se cambia el tono es una gama melódica simple: por ejemplo, tomando el rojo como tono dominante se puede matizar con diversos tonos de rojo (bermellón, cadmio, carmín) o con naranja, rosa, violeta, granate, salmón, gris cálido, etc. Otro método son los «tríos armónicos», que consiste en combinar tres colores equidistantes entre sí en el círculo cromático; también pueden ser cuatro, en cuyo caso hablamos de «cuaternas». Otra forma es la combinación de «gamas térmicas cálidas y frías»: colores cálidos son por ejemplo el rojo, naranja, morado y verde amarillento, además del negro; fríos son azul, verde y violeta, así como el blanco (esta precepción del color respecto a su temperatura es subjetiva y procede de la Teoría de los colores de Goethe). También se puede armonizar entre «colores complementarios», que es la que produce mayor contraste cromático. Por último, las «gamas quebradas» consisten en la neutralización mediante la mezcla de colores primarios y sus complementarios, lo que produce intensos efectos lumínicos, ya que la vibración cromática es más sutil y los colores saturados resaltan más.
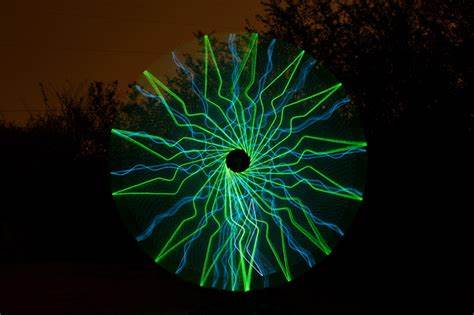
La calidad y aspecto de la representación lumínica va unida en muchos casos a la técnica empleada. De las diversas técnicas y materiales depende en buena medida la expresión y los diversos efectos lumínicos de una obra. En el dibujo, sea a lápiz o al carboncillo, los efectos de luz se consiguen a través de la dualidad blanco-negro, donde el blanco es por lo general el color del papel (existen lápices de colores, pero producen poco contraste, por lo que no son muy adecuados para el claroscuro y los efectos de luz). Con el lápiz se suele trabajar con línea y tramado, o bien mediante manchas difuminadas. El carboncillo admite la utilización de aguadas y de tiza o creta blanca para añadir toques de luz, así como sanguina o sepia. Otra técnica monocroma es la tinta china, que genera claroscuros muy violentos, sin valores intermedios, por lo que es un medio muy expresivo.
La pintura al óleo consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso (aceite de linaza, nuez, almendra o avellana; aceites animales), añadiendo aguarrás para que seque mejor. La pintura al óleo es la que mejor permite valorar los efectos lumínicos y los tonos cromáticos. Es una técnica que produce colores vivos e intensos efectos de brillos y resplandores, y permite un trazo libre y fresco, así como una gran riqueza de texturas. Por otro lado, gracias a la larga pervivencia en estado fluido permite correcciones posteriores. Para su aplicación se pueden emplear pinceles, espátulas o rasquetas, lo que permite múltiples texturas, desde capas finas y veladuras hasta gruesos empastes, que producen una luz más densa.
La pintura al pastel se elabora con un lápiz de pigmento de diversos colores minerales, con aglutinantes (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en forma de barritas. El color se debe extender con un difumino, un cilindro de piel o papel que se usa para difuminar los trazos de color. El pastel reúne las cualidades del dibujo y la pintura, y aporta frescor y espontaneidad.
La acuarela es una técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, con aglutinantes como la goma arábiga o la miel, usando como blanco el del propio papel. Conocida desde el antiguo Egipto, ha sido una técnica usada en todas las épocas, aunque con más intensidad durante los siglos xviii y xix. Al ser una técnica húmeda aporta una gran transparencia, lo que destaca más el efecto luminoso del color blanco. Por lo general se realizan primero los tonos claros, dejando espacios en el papel para el blanco puro; luego se aplican los tonos oscuros.
En la pintura acrílica al colorante se le añade un aglutinante plástico, que produce un secado rápido y es más resistente a los agentes corrosivos. La rapidez de secado permite la adición de múltiples capas para corregir defectos y produce colores planos y veladuras. El acrílico se puede trabajar por degradado difuminado o contrastado, mediante manchas planas o empastando el color, como en la técnica del óleo.
En función del género pictórico, la luz tiene diversas consideraciones, ya que su incidencia es distinta en interiores que en exteriores, sobre objetos que sobre personas. En interiores, la luz generalmente tiende a crear ambientes íntimos, por lo general un tipo de luz indirecta que se filtra por puertas o ventanas, o tamizada por cortinas u otros elementos. En estos espacios se suelen desarrollar escenas de ámbito privado, que se ven reforzadas por los contrastes de luces y sombras, intensas o suaves, naturales o artificiales, con zonas en penumbras y atmósferas influidas por el polvo en gravitación y otros efectos originados por estos espacios. Un género aparte de la pintura en interiores es el bodegón o «naturaleza muerta», en la que se suelen mostrar una serie de objetos o alimentos dispuestos como en un aparador. En estas obras el artista puede manipular la luz a voluntad, generalmente con efectos dramáticos como luces laterales, frontales, cenitales, contraluces, contrapicados, etc. La principal dificultad consiste en la correcta valoración de los tonos y texturas de los objetos, así como sus brillos y transparencias dependiendo del material.

En exteriores el principal género es el paisaje, quizá el más relevante en relación a la luz en cuanto a que su presencia es fundamental, ya que cualquier exterior se halla envuelto en una atmósfera lumínica determinada por la hora del día y las condiciones climatológicas y ambientales. Existen tres principales modalidades de paisajes, conocidas por los términos ingleses landscape (paisaje de tierra), seascape (marina) y skyscape (paisaje de cielo). El principal reto del artista en estas obras es captar el tono preciso de la luz natural según la hora del día, la estación del año, las condiciones de visión —que pueden estar afectadas por fenómenos como la nubosidad, la lluvia o la niebla— y una infinidad de variables que se pueden presentar en un medio tan volátil como el paisaje. En numerosas ocasiones los artistas han salido a pintar a la naturaleza para captar sus impresiones de primera mano, un método de trabajo que se conoce con el término francés en plen air («a pleno aire», equivalente de «al aire libre»). También existe la variante del paisaje urbano, frecuente sobre todo desde el siglo XX, en la que un factor a tener en cuenta es la iluminación artificial de las ciudades y la presencia de luces de neón y otro tipo de efectos; en general, en estas imágenes los planos y contrastes son más diferenciados, con sombras duras y colores artificiales y agrisados.
La luz es también fundamental para la representación de la figura humana en pintura, ya que afecta al volumen y genera diversos límites según los juegos de luz y sombra, lo que delimita el perfil anatómico. La luz permite matizar la superficie del cuerpo, y proporciona una sensación de tersura y suavidad a la piel. Es importante la focalización de la luz, ya que su dirección interviene en el contorno general de la figura y en la iluminación de su entorno: por ejemplo, la luz frontal hace desaparecer las sombras, atenuando el volumen y la sensación de profundidad, a la vez que remarca el color de la piel. En cambio, una iluminación parcialmente lateral provoca sombras y proporciona relieve a los volúmenes, y si es desde un costado la sombra cubre el lado opuesto de la figura, que aparece con un volumen realzado. Por otro lado, a contraluz el cuerpo se muestra con un halo característico en su contorno, mientras que el volumen adquiere una sensación ingrávida. Con una iluminación cenital, la proyección de sombras desdibuja el relieve y da una apariencia algo fantasmagórica, igual que pasa iluminando desde abajo —aunque este último es poco frecuente—. Un factor determinante es el de las sombras, que generan una serie de contornos aparte de los anatómicos que proporcionan dramatismo a la imagen. Junto a los reflejos luminosos, la gradación de sombras genera una serie de efectos de gran riqueza en la figura, que el artista puede explotar de diversas maneras para conseguir distintos resultados de mayor o menor efectismo. También hay que tener en cuenta que la luz directa o la sombra sobre la piel modifican el color, variando la tonalidad desde el característico rosa pálido hasta el gris o el blanco. La luz también puede ser tamizada por objetos que se interpongan en su trayectoria (como cortinas, telas, jarrones u objetos varios), lo que genera diversos efectos y coloridos sobre la piel.
En relación al ser humano es característico el género del retrato, en el que la luz interviene de forma decisiva para el modelado del rostro. Su elaboración parte de las mismas premisas que las del cuerpo humano, con el añadido de una mayor exigencia en la representación fidedigna de los rasgos fisonómicos e incluso la necesidad de plasmar la psicología del personaje. El dibujo es fundamental para modelar las facciones acorde al modelo y, al partir de ahí, la luz y el color son de nuevo el vehículo de traslación de la imagen visual a su representación en el lienzo.
En el siglo XX surgió la abstracción como nuevo lenguaje pictórico, en el que la pintura se reduce a imágenes no figurativas que ya no describen la realidad, sino conceptos o sensaciones del propio artista, quien juega con la forma, el color, la luz, la materia, el espacio y otros elementos de forma totalmente subjetiva y no sujeta a convencionalismos. Pese a la ausencia de imágenes concretas de la realidad circundante la luz aún tiene presencia en numerosas ocasiones, generalmente aportando luminosidad a los colores o creando efectos de claroscuro por contraposición de valores tonales.
Otro aspecto en el que la luz es un factor determinante es en el tiempo, en la representación del tiempo cronológico en la pintura. Hasta el Renacimiento los artistas no representaban un tiempo específico en la pintura y, por lo general, la única diferencia lumínica era entre luces de exterior y de interior. En numerosas ocasiones es difícil identificar en una obra la hora escpecífica del día, ya que ni la dirección de la luz ni su calidad ni la dimensión de las sombras son elementos determinantes para reconocer un determinado momento horario. La noche era raramente representada hasta prácticamente el manierismo y, en los casos en que se recurría a un ambiente nocturno, era porque lo requería la narración o por algún aspecto simbólico: en La anunciación a los pastores de Giotto o en la Anunciación de Ambrogio Lorenzetti el ambiente nocturno contribuye a acentuar el halo de misterio en torno al nacimiento de Cristo; en San Jorge y el dragón de Uccello la noche representa el mal, el mundo en el que vive el dragón. Por otro lado, incluso en temas narrativos que ocurren de noche, como la Última Cena o la cena de Emaús, este factor es en ocasiones soslayado deliberadamente, como en la Última cena de Andrea del Sarto, ambientada con una luz diurna.
Generalmente la ambientación cronológica de una escena ha ido ligada a su correlato narrativo, si bien de una forma aproximada y con determinadas licencias por parte del artista. Prácticamente hasta el siglo XIX no se llegó a un grado total de plasmación fidedigna de la hora del día, debido más que nada al uso completo y exacto de toda la franja horaria por la civilización industrial, gracias a los avances en iluminación artificial. Pero así como en la edad contemporánea el tiempo ha tenido un componente más realista, antiguamente era un factor más bien narrativo, que acompañaba a la acción representada: el amanecer era un tiempo de viaje o caza; el mediodía, de acción o su posterior reposo; el atardecer, de regreso o de reflexión; la noche era sueño, miedo o aventura, o bien diversión y pasión; el nacimiento era matutino, la muerte nocturna.
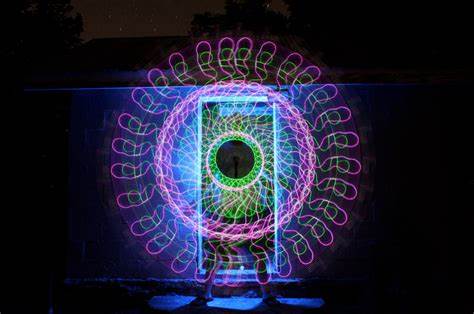
La dimensión temporal empezó a cobrar relevancia en el siglo XVII, cuando artistas como Claudio de Lorena o Salvator Rosa empezaron a desligar la pintura de paisaje de un contexto narrativo y a elaborar obras en las que la protagonista era la naturaleza, con las únicas variaciones de la hora del día o la estación del año. Esta nueva concepción se fue desarrollando con el vedutismo dieciochesco y el paisaje romántico novecentista, y culminó con el impresionismo.
La primera luz del día es la del alba, amanecer o aurora (en ocasiones se diferencia la aurora, que sería el primer resplandor del cielo, del amanecer, que correspondería a la salida del sol). Hasta el siglo XVII el alba apenas aparecía en pequeños trozos de paisaje, generalmente tras una puerta o una ventana, pero nunca se utilizaba para iluminar el primer plano. La luz del alba generalmente tiene efectos esfumados, por lo que hasta la aparición de la perspectiva aérea leonardesca no era muy utilizada. En su Diccionario de las Bellas Artes del Diseño (1797), Francesco Milizia afirma que «la aurora colorea dulcemente la extremidad de los cuerpos, comienza a disipar las tinieblas de la noche y el aire preñado aún de vapores deja los objetos vacilantes... Pero el sol aún no ha aparecido, por lo tanto las sombras no pueden ser muy sensibles. Todos los cuerpos deben participar de la frescura del aire y quedar en una especie de media-tinta. [...] El fondo del cielo quiere ser de un azul oscuro... para que se destaque mejor la bóveda celeste y aparezca el origen de luz: allí el cielo se coloreará de un encarnado bermejo desde una cierta altura con bandas alternativamente doradas y plateadas, que disminuirán de vivacidad a medida que se alejan del sitio de donde sale la luz». Para Milizia, la luz del amanecer era la más idónea para la representación de paisajes.
El mediodía y las horas inmediatamente anteriores y posteriores han supuesto siempre un marco estable para una representación objetiva de la realidad, si bien es difícil precisar en la mayoría de pinturas el momento exacto dependiendo de las diferentes intensidades lumínicas. Por otro lado, el mediodía exacto era desaconsejado por su extrema refulgencia, hasta el punto que Leonardo aconsejaba que «si lo haces al mediodía mantén la ventana tapada de tal manera que el sol, iluminándola todo el día, no haga cambiar la situación». También Milizia señala que «¿Puede el pintor imitar la luminosidad del mediodía que encandila la vista? No; pues entonces que no lo haga. Si alguna vez se debe tratar algún hecho ocurrido a mediodía, que el sol se esconda entre nubes, árboles, montes y edificios y que se señale aquel astro mediante algunos rayos que escapen a aquellos obstáculos. Que se considere entonces que los cuerpos no dan sombras, o poca, y que los colores, por la excesiva vivacidad de la luz, aparecen menos vivos que en las horas en que la luz es más atenuada». La mayoría de tratados de arte aconsejaban la luz de la tarde, que fue la más empleada sobre todo desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Vasari aconsejaba colocar el sol al oriente porque «la figura que se realiza tiene un gran relieve y se consigue gran bondad y perfección».
El ocaso se solía circunscribir en los inicios de la pintura moderna a una bóveda celeste caracterizada por su color rojizo, sin una correspondencia exacta con la iluminación de las figuras y objetos. Fue de nuevo con Leonardo que se inició un estudio más naturalista de la luz crepuscular, señalando en sus notas que «el enrojecimiento de las nubes, junto con el enrojecimiento del sol, hace enrojecer a todo lo que toma luz de ellos; y la parte de los cuerpos que no se ve ese enrojecimiento permanece del color del aire, y quien ve tales cuerpos le parece que son de dos colores; y de esto no puedes escapar ya que, mostrando la causa de tales sombras y luces, tú debes hacer las sombras y las luces participantes de las mencionadas causas, si no tu trabajo es vano y falso». Para Milizia este momento es arriesgado, ya que «cuanto más espléndidos son estos accidentes (el crepúsculo llameante siempre es un exceso), tanto más se deben observar para representarlos bien».
Por último, la noche ha sido siempre una singularidad dentro de la pintura, hasta el punto de constituir un género propio: el nocturno. En estas escenas la luz procede de la luna, las estrellas o de algún tipo de iluminación artificial (fogatas, antorchas, velas o, más recientemente, luz de gas o eléctrica). La justificación para una escena nocturna se ha dado generalmente a partir de temas iconográficos ocurridos en esta franja horaria. En el siglo XIV la pintura empezó a alejarse del contenido simbólico y conceptual del arte medieval en busca de un contenido figurativo basado en un eje espacio-temporal más objetivo. Los artistas renacentistas eran refractarios a la ambientación nocturna, por cuanto su experimentación en el terreno de la perspectiva lineal requería de un marco objetivo y estable en el que la plena luz era indispensable. Así, Lorenzo Ghiberti afirmó que «no es posible que se vea en las tinieblas» y Leonardo escribió que «tinieblas significa completa privación de luz». Leonardo aconsejaba una escena nocturna únicamente con iluminación de un fuego, como un mero artificio para volver diurna una escena nocturna. Sin embargo, el esfumado leonardesco abrió una primera puerta a una representación naturalista de la noche, gracias a la disminución cromática en la distancia en el que el blanco azulado del aire luminoso leonardesco se puede convertir en un negro azulado para la noche: así como el primero crea un efecto de lejanía el segundo provoca cercanía, la dilución del fondo en la penumbra. Esta tendencia tendrá su punto culminante en el tenebrismo barroco, en el que la oscuridad se emplea para añadir dramatismo a la escena y para enfatizar ciertas partes del cuadro, muchas veces con un aspecto simbólico. Por otra parte, en el siglo XVII la representación de la noche adquiere un carácter más científico, especialmente gracias al invento del telescopio por Galileo y a una más detallada observación del cielo nocturno. Por último, los avances en iluminación artificial en el siglo XIX potenciaron la conquista del horario nocturno, que se convierte en un horario de ocio y diversión, circunstancia que fue especialmente plasmada por los impresionistas.
La luz ha tenido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la pintura un componente estético, que identifica la luz con la belleza, así como un significado simbólico, especialmente relacionado con la religión, pero también con el conocimiento, el bien, la felicidad y la vida, o en general lo espiritual e inmaterial. En ocasiones se ha equiparado la luz del Sol con la inspiración y la imaginación, y la de la Luna con el pensamiento racional. Por contraposición, las sombras y las tinieblas representan el mal, la muerte, la ignorancia, la inmoralidad, las desgracias o lo secreto. Así, muchas religiones y filosofías a lo largo de la historia se han basado en la dicotomía entre la luz y la oscuridad, como Ahura Mazda y Ahrimán, el ying y el yang, los ángeles y demonios, el espíritu y la materia, etc. En general, la luz se ha asociado a lo inmaterial y espiritual, probablemente por su aspecto etéreo e ingrávido, y esa asociación se ha extendido muchas veces a otros conceptos relacionados con la luz, como el color, la sombra, el fulgor, la evanescencia, etc.

La identificación de la luz con un significado trascendente proviene de la antigüedad y probablemente existió en la mente de muchos artistas y religiosos antes de plasmarse la idea por escrito. En muchas religiones antiguas se identificaba la deidad con la luz, como el Baal semítico, el Ra egipcio o el Ahura Mazda iranio. Los pueblos primitivos ya tenían un concepto trascendental de la luz —la llamada «metáfora de la luz»—, generalmente ligada a la inmortalidad, que relacionaba el más allá con la luz de las estrellas. Muchas culturas esbozaron un lugar de luz infinita donde reposaban las almas, concepto también recogido por Aristóteles y diversos Padres de la Iglesia como san Basilio y san Agustín. Por otro lado, muchos ritos religiosos se basaban en la «iluminación» para purificar el alma, desde la antigua Babilonia hasta los pitagóricos.
En la mitología griega Apolo era el dios del Sol y a menudo ha sido representado en arte dentro de un disco de luz. Por otro lado, Apolo era también el dios de la belleza y de las artes, un claro simbolismo entre la luz y estos dos conceptos. También se relaciona con la luz la diosa del amanecer, Eos (Aurora en la mitología romana). En la Antigua Grecia la luz era sinónimo de vida y se solía relacionar también con la belleza. En ocasiones se relacionaba la fluctuación de la luz con los cambios emocionales, así como con la capacidad intelectual. En cambio, la sombra tenía un componente negativo, se relacionaba con lo oscuro y escondido, con las fuerzas malignas, como las sombras espectrales del Tártaro. Los griegos también relacionaban el sol con la «luz inteligente» (φῶς νοετόν), un principio conductor del movimiento del universo, y Platón estableció un paralelismo entre la luz y el conocimiento.
Los antiguos romanos distinguían entre lux (fuente luminosa) y lumen (rayos de luz que emanan de esa fuente), términos que empleaban según el contexto: así, por ejemplo, lux gloriae o lux intelligibilis, o lumen naturale o lumen gratiae.
En el cristianismo también se suele asociar a Dios con la luz, una tradición que se remonta al filósofo Pseudo-Dionisio Areopagita (De la jerarquía celeste, De los nombres divinos), que adaptó una similar procedente del neoplatonismo. Para este autor del siglo V, «la Luz deriva del Bien y es imagen de la Bondad». Posteriormente, en el siglo IX, Juan Escoto Erígena definió a Dios como «el padre de las luces». Ya la Biblia comienza con la frase «hágase la luz» (Gé 1:3) y señala que «Dios vio que la luz era buena» (Gé 1:4). Este «bueno» tenía en hebreo un sentido más ético, pero en su traducción al griego se empleó el término καλός (kalós, «bello»), en el sentido de la kalokagathía, que identificaba bondad y belleza; aunque posteriormente en la Vulgata latina se hizo una traducción más literal (bonum en vez de pulchrum), quedó fijada en la mentalidad cristiana la idea de la belleza intrínseca del mundo como obra del Creador. Por otro lado, las Sagradas Escrituras identifican la luz con Dios, y Jesús llega a afirmar: «yo soy la luz del mundo, aquel que me siga no andará en las tinieblas, pues tendrá la luz de la vida» (Juan, 8:12). Esta identificación de la luz con la divinidad llevó a la incorporación en las iglesias cristianas de una lámpara conocida como «luz eterna», así como la costumbre del encendido de cirios para recordar a los difuntos y diversos otros ritos.
La luz está presente también en otros ámbitos de la religión cristiana: la Concepción de Jesús en María se realiza en forma de rayo de luz, tal como se aprecia en numerosas representaciones de la Anunciación; de igual forma, representa la Encarnación, tal como expresó Pseudo-San Bernardo: «como el esplendor del sol atraviesa el vidrio sin romperlo y penetra su solidez en su impalpable sutileza, sin abrirlo cuando entra y sin romperlo cuando sale, así el Verbo Dios penetra en el vientre de María y sale de su seno intacto». Este simbolismo de la luz que atraviesa el vidrio es el mismo concepto que se aplicó a los vitrales góticos, donde la luz simboliza la omnipresencia divina. Otro simbolismo relacionado con la luz es el que identifica a Jesús con el Sol y a María como la Aurora que lo precede. Además de todo ello, en el cristianismo la luz puede significar también la verdad, la virtud y la salvación. En patrística, la luz es símbolo de eternidad y mundo celestial: según san Bernardo, las almas separadas del cuerpo serán «zambullidas en un océano inmenso de luz eterna y de eternidad luminosa». Por otro lado, en el cristianismo antiguo el bautismo era llamado inicialmente «iluminación».
En el cristianismo ortodoxo la luz es, más que un símbolo, un «aspecto real de la divinidad», según Vladimir Lossky. Una realidad que puede ser aprehensible por el ser humano, tal como expresa san Simeón el Nuevo Teólogo: «[Dios] no se aparece nunca como imagen o figura cualesquiera, sino que se muestra en su simplicidad, formado por la luz sin forma, incomprensible, inefable».

Por la oposición de la luz y las tinieblas este elemento ha sido usado también en ocasiones como ahuyentador de los demonios, por lo que a menudo se ha representado la luz en diversos actos y ceremonias como la circuncisión, los bautizos, las bodas o los funerales, en forma de candelas o fuegos.
En la iconografía cristiana la luz está presente igualmente en los halos de los santos, que se solían confeccionar —especialmente en el arte medieval— con un nimbo dorado, un círculo de luz situado alrededor de la cabeza de santos, ángeles y miembros de la Sagrada Familia. En La Anunciación de Fra Angelico, además del halo, el artista situó unos rayos de luz irradiando de la figura del arcángel Gabriel, para enfatizar su divinidad, igual recurso que emplea con la paloma que simboliza el Espíritu Santo. En otras ocasiones, es el propio Dios quien se representa en forma de rayos de sol, como en El bautismo de Cristo (1445) de Piero della Francesca. Los rayos también pueden significar la ira de Dios, como en La tempestad (1505) de Giorgione. En otras ocasiones la luz representa la eternidad o divinidad: en el género de la vanitas los haces de luz solían enfocar los objetos cuya fugacidad se quería resaltar como símbolo de lo efímero de la vida, como en Vanidades (1645) de Harmen Steenwijck, donde un potente rayo de luz ilumina la calavera del centro del cuadro.
Entre los siglos xiv y xv los pintores italianos usaron luces de aspecto sobrenatural en escenas nocturnas para representar milagros: así, por ejemplo, en la Anunciación a los pastores de Taddeo Gaddi (Santa Croce, Florencia) o en la Estigmatización de san Francisco de Gentile da Fabriano (1420, colección privada). En el siglo XVI también se usaron luces sobrenaturales de efectos brillantes para señalar hechos milagrosos, como en el Cristo resucitado de Matthias Grünewald (1512-1516, altar de Isenheim, Museum Unterlinden, Colmar) o en la Anunciación de Tiziano (1564, San Salvatore, Venecia). En la centuria siguiente, Rembrandt y Caravaggio identificaron en sus obras la luz con la gracia divina y como agente de acción contra el mal. El Barroco fue el período en que la luz cobró mayor simbolismo: en el arte medieval la luminosidad de los fondos, de los halos de los santos y otros objetos —conseguida generalmente con pan de oro—, era un atributo que no se correspondía con la luminosidad real, mientras que en el Renacimiento respondía más a un afán de experimentación y de delectación estética; Rembrandt fue el primero en aunar ambos conceptos, la luz divina es una luz real, sensorial, pero con una fuerte carga simbólica, un instrumento de revelación.
Entre los siglos xvii y xviii las teorías místicas de la luz se fueron abandonando a medida que se iba imponiendo el racionalismo filosófico. De la luz trascendental o divina se evolucionó a un nuevo simbolismo de la luz que la identificaba con conceptos como el conocimiento, la bondad o el renacimiento, y se oponía a la ignorancia, el mal y la muerte. Descartes hablaba de una «luz interna» capaz de captar las «verdades eternas», concepto también recogido por Leibniz, quien distinguió entre lumière naturelle (luz natural) y lumière révélée (luz revelada).
En el siglo XIX la luz fue relacionada por los románticos alemanes (Friedrich Schlegel, Friedrich Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel) con la naturaleza, en un sentido panteísta de comunión con la naturaleza. Para Schelling la luz era un medio en el que se movía el «alma universal» (Weltseele). Para Hegel, la luz era la «idealidad de la materia», el cimiento del mundo material.
Entre los siglos xix y xx se impuso una visión más científica de la luz. La ciencia había intentado desentrañar la naturaleza de la luz desde los inicios de la Edad Moderna, con dos principales teorías: la corpuscular, defendida por Descartes y Newton; y la ondulatoria, defendida por Christiaan Huygens, Thomas Young y Augustin-Jean Fresnel. Más adelante, James Clerk Maxwell presentó una teoría electromagnética de la luz. Finalmente, Albert Einstein aglutinó las teorías corpuscular y ondulatoria.
La luz también puede tener un carácter simbólico en la pintura de paisaje: en general, el amanecer y el paso de la noche al día representan el plan divino —o sistema cósmico— que trasciende la simple voluntad del ser humano; el alba también simboliza la renovación y redención de Cristo. En otras ocasiones, el sol y la luna se han asociado a diversas fuerzas vitales: así, el sol y el día se asocian a lo masculino, la fuerza y la energía vital; y la luna y la noche a lo femenino, el descanso, el sueño y la espiritualidad, en ocasiones incluso la muerte.

En otras religiones la luz también tiene un significado trascendente: en el budismo representa la verdad y la superación de la materia en el ascenso al nirvana. En el hinduismo es sinónimo de sabiduría y de la comprensión espiritual de la participación con la divinidad (atman); también es la manifestación de Krishna, el «Señor de la Luz». En el islam es el nombre sagrado Nûr. Según el Corán (24,35), «Alá es la luz de los cielos y de la tierra. [...] ¡Luz sobre luz! Alá guía a su luz a quien él quiere». En el Zohar de la Cábala judía aparece la luz primordial Or (o Awr), y señala que el universo se reparte entre los imperios de la luz y de las tinieblas; también en las sinagogas judías suele haber una lámpara de «luz eterna» o ner tamid. Por último, en la masonería se considera la búsqueda de la luz el ascenso a los diversos grados masónicos; algunos de los símbolos masónicos, como el compás, el cartabón y el libro sagrado, se llaman «grandes luces»; también a los principales funcionarios masónicos se les llama «luces». Por otro lado, la iniciación en la masonería se llama «recibir la luz».
La utilización de la luz es intrínseca a la pintura, por lo que de forma directa o indirecta está presente desde tiempos prehistóricos, cuando ya las pinturas rupestres buscaban efectos lumínicos y de relieve gracias al aprovechamiento de las rugosidades de las paredes donde se representaban estas escenas. Sin embargo, hasta el arte clásico grecorromano no se produjeron serios intentos de una mayor experimentación en la representación técnica de la luz: Francisco Pacheco, en El arte de la pintura (1649), señala que: «la adumbración la inventó Surias, samio, cubriendo o manchando la sombra de un caballo, mirado a la luz del sol». Por otro lado, se atribuye a Apolodoro de Atenas la invención del claroscuro, un procedimiento de contraste entre luces y sombras para producir efectos de realidad lumínica en una representación bidimensional como es la pintura. Los efectos de luces y sombras fueron también desarrollados por los escenógrafos griegos en una técnica denominada skiagraphia, consistente en la contraposición de blancos y negros para crear contraste, hasta el punto que fueron denominados «pintores de sombras».
En Grecia surgieron también los primeros estudios científicos sobre la luz: Aristóteles afirmó en relación a los colores que son «mezclas de diferentes fuerzas de la luz solar y de la luz del fuego, del aire y del agua», así como que «la oscuridad es debida a la privación de luz». Uno de los más afamados pintores griegos fue Apeles, uno de los pioneros en la representación de la luz en la pintura. De Apeles dijo Plinio que era el único que «pintaba lo que no se puede pintar, truenos, relámpagos y rayos». Otro pintor destacado fue Nicias de Atenas, del que Plinio elogiaba el «cuidado que ponía en la luz y la sombra para alcanzar la apariencia del relieve».
Con la aparición de la pintura de paisaje se desarrolló un nuevo método para representar la distancia mediante gradaciones de luces y sombras, contrastando más el plano más cercano al espectador y difuminando progresivamente con la distancia. Estos primeros paisajistas creaban el modelado mediante tramas de luces y sombras, sin mezclar los colores en la paleta. Claudio Ptolomeo expuso en su Óptica cómo los pintores creaban la ilusión de profundidad mediante distancias que parecían «veladas por el aire». En general, los contrastes más fuertes se hacían en las zonas más próximas al observador y se iban reduciendo progresivamente hacia el fondo. Esta técnica fue recogida por el arte paleocristiano y bizantino, como se aprecia en el mosaico absidal de Sant'Apollinare in Classe, y llegó incluso hasta la India, como se denota en los murales budistas de Ajantā.
En el siglo V el filósofo Juan Filópono, en su comentario de la Meteorología de Aristóteles, esbozó una teoría sobre el efecto subjetivo de la luz y la sombra en la pintura, que hoy se conoce como «regla de Filópono»:
Este efecto era ya conocido de forma empírica por los pintores antiguos. Cicerón opinaba que los pintores veían más que las personas normales in umbris et eminentia («en las sombras y las eminencias»), es decir, la profundidad y la protuberancia. Y Pseudo-Longino —en su obra Sobre lo sublime— decía que «aunque los colores de sombra y luz se encuentran en el mismo plano, uno al lado del otro, la luz salta inmediatamente a la vista y no solo parece sobresalir sino realmente estar más cerca».
El arte helenístico gustaba de los efectos de luz, especialmente en la pintura de paisaje, como se denota en los estucos de La Farnesina. El claroscuro fue muy utilizado en la pintura romana, como se denota en las arquitecturas ilusorias de los frescos de Pompeya, aunque desapareció durante la Edad Media. Vitruvio recomendaba como más idónea para la pintura la luz del norte, al ser más constante debido a su poca mutabilidad en el tono. Posteriormente, en el arte paleocristiano se evidenció el gusto por los contrastes entre luz y sombra —como se vislumbra en las pinturas sepulcrales cristianas y en los mosaicos de Santa Pudenciana y Santa María la Mayor—, de tal forma que en ocasiones se ha denominado a este estilo como «impresionismo antiguo».
El arte bizantino heredó el empleo de toques de luz de forma ilusionista que se realizaba en el arte pompeyano, pero así como en el original su principal función era naturalista aquí es ya una fórmula retórica alejada de la representación de la realidad. En el arte bizantino, así como en el arte románico en el que influyó poderosamente, se valoraba más la luminosidad y esplendor de brillos y reflejos, especialmente del oro y piedras preciosas, con un componente más estético que pictórico, ya que estos brillos eran sinónimo de belleza, de un tipo de belleza más espiritual que material. Estos briilos se identificaban con la luz divina, como hizo el abad Suger para justificar su gasto en joyas y materiales preciosos.
Tanto el arte griego como el romano sentaron las bases del estilo conocido como clasicismo, que tiene como principales premisas la veracidad, la proporción y la armonía. La pintura clasicista se basa fundamentalmente en el dibujo como herramienta de diseño previo, sobre el que se aplica el pigmento teniendo en cuenta una correcta proporción de cromatismo y sombreado. Estos preceptos sentaron las bases de una forma de entender el arte que ha perdurado durante toda la historia, con una serie de altibajos cíclicos en que se han seguido en mayor o menor medida: algunos de los períodos en que se ha retornado a los cánones clásicos han sido el Renacimiento, el clasicismo barroco, el neoclasicismo y el academicismo.
El historiador del arte Wolfgang Schöne dividió la historia de la pintura en función de la luz en dos períodos: «luz propia» (eigenlicht), que se correspondería con el arte medieval; y «luz iluminante» (beleuchtungslicht), que se desarrollaría en el arte moderno y contemporáneo (Über das Licht in der Malerei, Berlín, 1979).
En la Edad Media la luz tuvo en el arte un fuerte componente simbólico, ya que se consideraba reflejo de la divinidad. Dentro de la filosofía escolástica medieval surgió una corriente denominada estética de la luz, que identificaba la luz con la belleza divina, e influyó en gran medida en el arte medieval, principalmente el gótico: las nuevas catedrales góticas eran más luminosas, con amplios ventanales que inundaban el espacio interior, que era indefinido, sin límites, como concreción de una belleza absoluta, infinita. La introducción de nuevos elementos arquitectónicos como el arco ojival y la bóveda de crucería, junto al uso de contrafuertes y arbotantes para sustentar el peso del edificio, permitieron la apertura de ventanales cubiertos con vitrales que colmaban de luz el interior, que ganó en transparencia y luminosidad. Estos vitrales permitían matizar la luz que entraba por ellos, creando fantásticos juegos de luces y colores, fluctuantes en las distintas horas del día, que se reflejaban de forma armónica en el interior de los edificios.
La luz se asociaba con la divinidad, pero también con la belleza y la perfección: según san Buenaventura (De Intelligentii), la perfección de un cuerpo depende de su luminosidad («perfectio omnium eorum quae sunt in ordine universo, est lux»). Guillermo de Auxerre (Summa Aurea) también relacionó belleza y luz, de tal forma que un cuerpo es más o menos bello según su grado de resplandor. Esta nueva estética fue paralela en muchos momentos a los avances de la ciencia en materias como la óptica y la física de la luz, especialmente gracias a los estudios de Roger Bacon. En esta época fueron conocidos también los trabajos de Alhacén, que serían recogidos por Witelo en De perspectiva (h. 1270-1278) y Adam Pulchrae Mulieris en Liber intelligentiis (h. 1230).
El nuevo protagonismo otorgado a la luz en época medieval influyó poderosamente en todos los géneros artísticos, hasta el punto de que Daniel Boorstein señala que «fue el poder de la luz el que produjo las formas artísticas más modernas, porque la luz, mensajero casi instantáneo de la sensación, es el elemento más veloz y transitorio». Además de la arquitectura, la luz influyó especialmente en la miniatura, con manuscritos iluminados con colores vivos y brillantes, generalmente gracias a la utilización de colores puros (blanco, rojo, azul, verde, oro y plata), que daban a la imagen una gran luminosidad, sin matices ni claroscuros. La conjugación de estos colores elementales genera luz por la concordancia de conjunto, gracias a la aproximación de las tintas, sin tener que recurrir a efectos de sombreado para perfilar los contornos. La luz irradia de los objetos, que son luminosos sin necesidad del juego de volúmenes que será característico en la pintura moderna. En especial, la utilización del oro generó en la miniatura medieval zonas de gran intensidad lumínica, muchas veces contrastadas con tonos fríos y claros, para proporcionar mayor cromatismo.
Sin embargo, en pintura la luz no tuvo el protagonismo que tuvo en arquitectura: la «luz propia» medieval era ajena a la realidad y sin contacto con el espectador, ya que ni procedía de fuera —al carecer de fuente de luz— ni salía hacia fuera, ya que no expandía luz. No se utilizaba el claroscuro, ya que la sombra estaba proscrita al ser considerada refugio del mal. La luz se consideraba de origen divino y vencedora de las tinieblas, por lo que iluminaba todo por igual, con la consecuencia de la falta de modelado y volumen en los objetos, hecho que redundaba en la imagen ingrávida e incorpórea que se buscaba para acentuar la espiritualidad. Aunque se percibe un mayor interés por la representación de la luz, es con un carácter más simbólico que naturalista. Así como en arquitectura las vidrieras creaban un espacio donde la iluminación cobraba un carácter trascendente, en pintura se desarrolló una escenificación espacial a través de los fondos de oro, que si bien no representaban un espacio físico sí suponían un ámbito metafísico, vinculado a lo sagrado. Esta «luz gótica» suponía una iluminación fingida y creaba un tipo de imagen irreal, que trascendía la mera naturaleza.
El fondo de oro reforzó el simbolismo sagrado de la luz: las figuras se ven inmersas en un espacio indeterminado de luz no natural, un escenario de carácter sagrado donde las figuras y objetos forman parte del simbolismo religioso. Cennino Cennini (Il libro dell'Arte), recopiló diversos procedimientos técnicos para la utilización del pan de oro en pintura (fondos, ropajes, nimbos), que continuaron vigentes hasta el siglo XVI. El pan de oro era usado con profusión, especialmente en halos y fondos, como se aprecia en la Maestà de Duccio, que brillaba intensamente en el interior de la catedral de Siena. En ocasiones, antes de aplicar el pan de oro se extendía una capa de arcilla roja; tras humedecer la superficie y situar el pan de oro se alisaba y pulía con marfil o una piedra lisa. Para conseguir más brillo y atrapar la luz se hacían incisiones en el dorado. Cabe destacar que en la pintura de inicios del gótico no hay sombras, sino que toda la representación está uniformemente iluminada; según Hans Jantzen, «en la medida en que la pintura medieval suprime la sombra eleva su luz sensible a la potencia de una luz suprasensible».
En la pintura gótica se percibe una progresiva evolución en la utilización de la luz: el gótico lineal o franco-gótico se caracterizó por el dibujo lineal y el fuerte cromatismo, y otorgó mayor relevancia a la luminosidad del color plano que a la tonalidad, destacando el pigmento cromático frente a la gradación lumínica. Con el gótico itálico o trecentista se inició una utilización más naturalista de la luz, que se caracterizó por la aproximación realizada a la representación de la profundidad —que cristalizaría en el Renacimiento con la perspectiva lineal—, los estudios sobre anatomía y el análisis de la luz para conseguir la matización tonal, como se aprecia en la obra de Cimabue, Giotto, Duccio, Simone Martini y Ambrogio Lorenzetti. En el gótico flamenco surgió la técnica de la pintura al óleo, que proporcionaba colores más brillantes y permitía su gradación en diversas gamas cromáticas, a la vez que facilitaba mayor minuciosidad en los detalles (Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Gerard David).
Entre los siglos xiii y xiv surgió en Italia una nueva sensibilidad hacia una representación más naturalista de la realidad, que tuvo como uno de sus factores coadyuvantes el estudio de una luz realista en la composición pictórica. En los frescos de la capilla de los Scrovegni (Padua), Giotto estudió cómo distinguir superficies planas y curvas por la presencia o ausencia de degradados y cómo distinguir la orientación de superficies planas por tres tonos: más ligero para superficies horizontales, medio para superficies verticales frontales y más oscuro para superficies verticales que retroceden. Giotto fue el primer pintor en representar la luz solar, un tipo de iluminación suave, transparente, pero que ya servía para modelar las figuras y realzar la calidad de las ropas y los objetos. Por su parte, Taddeo Gaddi —en su Anunciación a los pastores (capilla Baroncelli, Santa Croce, Florencia)— representó la luz divina en una escena nocturna con una fuente de luz visible y una rápida caída en el patrón de distribución de luz característica de fuentes puntuales de luz, a través de unos contrastes de color amarillo y violeta.
En los Países Bajos, los hermanos Hubert y Jan van Eyck y Robert Campin buscaron la forma de plasmar diversos juegos de luces en superficies de diferentes texturas y brillo, imitando los reflejos de la luz sobre espejos y superficies metálicas y remarcando la brillantez de joyas y gemas de colores (Tríptico de Mérode, de Campin, 1425-1428; Políptico de Gante, de Hubert y Jan van Eyck, 1432). Hubert fue el primero en desarrollar un cierto sentido de saturación de la luz en sus Horas de Turín (1414-1417), en las que recreó los primeros «paisajes modernos» de la pintura occidental —según Kenneth Clark—. En estos pequeños paisajes el artista recrea efectos como el reflejo del cielo vespertino en el agua o la luz que centellea en las olas de un lago, unos efectos que no se volverán a ver hasta el paisajismo holandés del siglo XVII. En el Políptico de Gante (1432, catedral de San Bavón, Gante), de Hubert y Jan, el paisaje de La adoración del Cordero Místico se deshace en luz en las celestiales lontananzas del fondo, con una sutileza que solo lograría posteriormente el barroco Claudio de Lorena.
Jan van Eyck desarrolló los experimentos lumínicos de su hermano y logró plasmar una luminosidad atmosférica de aspecto naturalista en sus obras, en cuadros como la Virgen del canciller Rolin (1435, Museo del Louvre, París), o El matrimonio Arnolfini (1434, The National Gallery, Londres), donde combina la luz natural que entra por dos ventanas laterales con la de una única vela encendida en el candelero, que tiene aquí un valor más simbólico que plástico, ya que simboliza la vida humana. En el taller de Van Eyck se desarrolló la pintura al óleo, que otorgó una mayor luminosidad a la pintura gracias a las veladuras: por lo general, aplicaban una primera capa de témpera, más opaca, sobre la que aplicaban el óleo (pigmentos molidos en aceite), que es más transparente, mediante diversas capas finas que dejaban pasar la luz, consiguiendo mayor luminosidad, profundidad y riqueza tonal y cromática.
Otros artistas holandeses que destacaron en la expresión lumínica fueron: Dirk Bouts, quien en sus obras realza con la luz el colorido y, en general, el sentido plástico de la composición; Petrus Christus, cuya utilización de la luz se acerca a una cierta abstracción de las formas; y Geertgen tot Sint Jans, autor en algunas de sus obras de sorprendentes efectos lumínicos, como en su Natividad (1490, National Gallery, Londres), donde la luz emana del cuerpo del Niño Jesús en la cuna, símbolo de la Gracia Divina.
La anunciación a los pastores (1328-30), de Taddeo Gaddi, capilla Baroncelli, Santa Croce, Florencia
Anunciación entre los santos Ansano y Margarita (1333), de Simone Martini, Galería Uffizi, Florencia
La huida a Egipto (c. 1405-1408), Libro de horas del mariscal Boucicaut, Museo Jacquemart-André, París
Natividad (1424), del Maestro Francke, Kunsthalle de Hamburgo
Tabla central del Tríptico de Mérode (1425-1428), de Robert Campin, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York
El matrimonio Arnolfini (1434), de Jan van Eyck, The National Gallery, Londres
El Juicio Final (1452), de Petrus Christus, Staatliche Museen, Berlín
La Resurrección (1455), de Dirk Bouts, Museo Norton Simon, Pasadena (California)
El arte de la Edad Moderna —no confundir con arte moderno, que se suele emplear como sinónimo de arte contemporáneo— se inició con el Renacimiento, surgido en Italia en el siglo XV (Quattrocento), un estilo influido por el arte clásico grecorromano e inspirado en la naturaleza, con un componente más racional y mesurado, basado en la armonía y la proporción. Surgió la perspectiva lineal como nuevo método de composición y la luz se volvió más naturalista, con un estudio empírico de la realidad física. La cultura renacentista supuso el retorno al racionalismo, al estudio de la naturaleza, la investigación empírica, con especial influencia de la filosofía clásica grecorromana. La teología pasó a un segundo plano y el objeto de estudio del filósofo volvió a ser el ser humano (humanismo).
En el Renacimiento se generalizó el uso del lienzo como soporte y la técnica de la pintura al óleo, especialmente en Venecia desde 1460. El óleo aportaba una mayor riqueza cromática y facilitaba la representación de brillos y efectos lumínicos, que se podían representar en una mayor gama de matices. En general, la luz renacentista solía ser intensa en los primeros planos, disminuyendo progresivamente hacia el fondo. Era una iluminación fija, lo que suponía una abstracción respecto a la realidad, ya que creaba un espacio aséptico subordinado al carácter idealizante de la pintura renacentista; para reconvertir este espacio ideal en una atmósfera real se siguió un lento proceso basado en la subordinación de los valores volumétricos a los efectos lumínicos, a través de la disolución de la solidez de las formas en el espacio luminoso.
Durante esta época se recuperó el claroscuro como método para dar relieve a los objetos, al tiempo que se profundizó en el estudo del degradado como técnica para disminuir la intensidad del color y el modelado para graduar los diversos valores de luces y sombras. La luz natural renacentista no solo determinaba el espacio de la composición pictórica, sino también el volumen de figuras y objetos. Es una luz que pierde el carácter metafórico de la luz gótica y se convierte en una herramienta de medida y ordenación de la realidad, que conforma un espacio plástico a través de una representación naturalista de los efectos lumínicos. Incluso cuando la luz conserva un referente metafórico —en escenas religiosas— es una luz subordinada a la composición realista.
La luz tuvo una especial relevancia en la pintura de paisaje, género en el que significó la transición de una representación de tipo simbólico en el arte medieval a una transcripción naturalista de la realidad. La luz es el medio que unifica todas las partes de la composición en un todo estructurado y coherente. Según Kenneth Clark, «el sol brilla por primera vez en el paisaje de la Huida a Egipto que Gentile da Fabriano pintó en su Adoración de 1423». Este sol es un disco de oro, lo cual es una reminiscencia del simbolismo medieval, pero su luz es ya plenamente naturalista, que se derrama sobre la ladera del monte, genera sombras y crea el espacio compositivo de la imagen.
En el Renacimiento surgieron los primeros tratados teóricos sobre la representación de la luz en la pintura: Leonardo da Vinci dedicó buena parte de su Tratado sobre la pintura al estudio científico de la luz. Alberto Durero investigó un procedimiento matemático para determinar la ubicación de sombras proyectadas por objetos iluminados por luces de fuentes puntuales, como la luz de una vela. Giovanni Paolo Lomazzo dedicó el cuarto libro de su Trattato (1584) a la luz, en el que ordena la luz de forma descendiente desde la luz solar primaria, la luz divina y la luz artificial hasta la luz secundaria reflejada por cuerpos iluminados, más débil. Cennino Cennini recogió en su tratado Il libro dell'arte la regla de Filópono sobre la creación de distancia mediante contrastes: «cuanto más alejadas quieras que parezcan las montañas, más oscuro harás tu color; y cuanto más próximas quieras que parezcan, más claros harás los colores».
Otro referente teórico fue Leon Battista Alberti, quien en su tratado De pictura (1435) señaló la indisolubilidad de la luz y el color, y afirmó que «los filósofos dicen que ningún objeto es visible si no está iluminado y no tiene color. Por ello afirman que entre la luz y el color existe una gran interdependencia, dado que se hacen visibles recíprocamente». En su tratado, Alberti señalaba tres conceptos fundamentales en pintura: circumscriptio (dibujo, contorno), compositio (disposición de los elementos) y luminum receptio (iluminación). Afirmaba que el color es una cualidad de la luz y que colorear es «dar luz» a un cuadro. Alberti señaló que el relieve en pintura se conseguía con los efectos de luz y sombra (lumina et umbrae), y advertía que «en la superficie sobre la que caen los rayos de luz el color es más claro y luminoso, y que el color se vuelve más oscuro donde la fuerza de la luz disminuye gradualmente». Igualmente, habló del uso del color blanco como principal herramienta para crear brillo: «el pintor no tiene otra cosa que el pigmento blanco (album colorem) para imitar el destello (fulgorem) de las superficies más pulidas, igual que no tiene nada más que el negro para representar la más extrema oscuridad de la noche». Así, cuanto más oscuro sea el tono general del cuadro más posibilidades tiene el artista de crear efectos de luz, pues resaltarán más.
Las teorías de Alberti influyeron notablemente en la pintura florentina de mediados del siglo XV, de tal manera que este estilo es denominado en ocasiones pittura di luce (pintura de luz), representada por Domenico Veneziano, Fra Angélico, Paolo Uccello, Andrea del Castagno y las primeras obras de Piero della Francesca.
Domenico Veneziano, que como su nombre indica era originario de Venecia aunque establecido en Florencia, fue el introductor de un estilo más basado en el color que en la línea. En una de sus obras maestras, La Virgen y el Niño con san Francisco, san Juan Bautista, san Cenobio y santa Lucía (c. 1445, Uffizi, Florencia), logró una representación verosímilmente naturalista conjugando las nuevas técnicas de representación de la luz y el espacio. La solidez de las formas está sólidamente fundamentada en el modelado luz-sombra, pero además la imagen tiene una ambientación serena y radiante que proviene de la clara luz del sol que inunda el patio donde transcurre la escena, uno de los sellos estilísticos de este artista.
Fra Angélico sintetizó el simbolismo de la luz espiritual del cristianismo medieval con el naturalismo de la luz científica renacentista. Supo distinguir entre la luz del alba, del mediodía y del crepúsculo, una luz difusa y no contrastada, como de una eterna primavera, lo que otorga a sus obras un aura de serenidad y placidez que refleja su espiritualidad interior. En Escenas de la vida de san Nicolás (1437, Pinacoteca Vaticana, Roma) aplicó el método de Alberti de equilibrar mitades iluminadas y sombreadas, especialmente en la figura de espaldas y en el fondo montañoso.
Uccello fue también un gran innovador en el terreno de la iluminación pictórica: en sus obras —como La batalla de San Romano (1456, Museo del Louvre, París)— cada objeto está concebido de forma independiente, con una iluminación propia que define su corporeidad, en conjunción con los valores geométricos que determinan su volumen. Estos objetos se aglutinan en una composición escenográfica, con un tipo de iluminación artificial que recuerda la de las artes escénicas.
Por su parte, Piero della Francesca usó la luz como principal elemento de definición espacial, estableciendo un sistema de composición volumétrica en que incluso las figuras quedan reducidas a meros esquemas geométricos, como en El bautismo de Cristo (1440-1445, The National Gallery, Londres). Según Giulio Carlo Argan, Piero no se plantea «una transmisión de la luz, sino una fijación de la luz», que convierte las figuras en referencias de una determinada definición del espacio. Realizó estudios científicos de perspectiva y óptica (De prospectiva pingendi) y en sus obras, llenas de una luminosidad colorística de gran belleza, utiliza la luz como elemento tanto expresivo como simbólico, como se aprecia en sus frescos de San Francisco de Arezzo. Della Francesca fue uno de los primeros artistas modernos en pintar escenas nocturnas, como El sueño de Constantino (Leyenda de la cruz, 1452-1466, San Francisco de Arezzo). Asimiló con inteligencia el luminismo de la escuela flamenca, que combinó con el espacialismo florentino: en algunos de sus paisajes se aprecian unas lontananzas lumínicas que recuerdan a los hermanos Van Eyck, aunque transcritas con la dorada luz mediterránea de su Umbría natal.
Masaccio fue pionero en utilizar la luz para enfatizar el dramatismo de la escena, como se observa en sus frescos de la capilla Brancacci de Santa Maria del Carmine (Florencia), donde emplea la luz para configurar y modelar el volumen, al tiempo que la combinación de luces y sombras sirve para determinar el espacio. En estos frescos, Masaccio consiguió una sensación de perspectiva sin recurrir a la geometría, como sería habitual en la perspectiva lineal, sino distribuyendo la luz entre las figuras y demás elementos de la representación. En El tributo de la moneda, por ejemplo, situó una fuente de luz externa al cuadro que ilumina las figuras oblicuamente, proyectando sombras en el suelo con las que juega el artista.
A caballo entre el gótico y el Renacimiento, Gentile da Fabriano fue también un pionero en la utilización naturalista de la luz: en la predela de la Adoración de los Magos (1423, Uffizi, Florencia) distinguió entre fuentes de luz naturales, artificiales y sobrenaturales, con una técnica de hojas de oro y grafito para crear la ilusión de luz mediante un modelado tonal.
Sandro Botticelli fue un pintor goticizante que se alejó del estilo naturalista iniciado por Masaccio y retornó a un cierto concepto simbólico de la luz. En El nacimiento de Venus (1483-1485, Uffizi, Florencia), simbolizó con la contraposición luz-oscuridad la dicotomía entre materia y espíritu, en consonancia con las teorías neoplatónicas de la Academia Florentina de la que era seguidor: en la parte izquierda del cuadro la luz corresponde al alba, tanto física como simbólica, ya que el personaje femenino que aparece abrazada a Céfiro es Aurora, la diosa del amanecer; en la parte derecha, más oscura, se sitúa la tierra y el bosque, como elementos metafóricos de la materia, mientras que el personaje que tiende un manto a Venus es la Hora, que personifica el tiempo. Venus se encuentra en el centro, entre el día y la noche, entre el mar y la tierra, entre lo divino y lo humano.
En Venecia surgió una notable escuela pictórica caracterizada por el uso del lienzo y la pintura al óleo, donde la luz tenía un papel fundamental en la estructuración de las formas, al tiempo que se otorgaba una gran relevancia al color: el cromatismo sería el principal sello distintivo de esta escuela, como lo sería en el siglo XVI con el manierismo. Sus principales representantes fueron Carlo Crivelli, Antonello da Messina y Giovanni Bellini. En el Retablo de san Job (c. 1485, Gallerie dell'Accademia, Venecia), Bellini juntó por primera vez la perspectiva lineal florentina con el colorido veneciano, aglutinando espacio y atmósfera, y sacó el máximo partido a la nueva técnica del óleo iniciada en Flandes, con lo que creó un nuevo lenguaje artístico que fue rápidamente imitado. Según Kenneth Clark, Bellini «nació con el mayor don del paisajista: sensibilidad emotiva a la luz». En su Cristo en el monte de los Olivos (1459, National Gallery, Londres) hizo de los efectos de luz la fuerza motriz del cuadro, con un valle en sombras en el que se asoma el sol naciente por las colinas. Esta luz emotiva se aprecia también en su Resurrección de los Staatliche Museen de Berlín (1475-1479), donde la figura de Jesús irradia una luz que baña a los soldados dormidos. Así como en sus primeras obras predominan los amaneceres y atardeceres, en su producción madura aprecia más la plena luz del día, en la que las formas se funden con la atmósfera general. Sin embargo, también sabía sacar provecho de las luces frías y pálidas del invierno, como en la Virgen de la pradera (1505, National Gallery, Londres), donde un pálido sol pugna con las sombras del primer plano creando un fugaz efecto de luz marmórea.
En el Renacimiento surgió la técnica del esfumado, tradicionalmente atribuida a Leonardo da Vinci, consistente en la degradación de los tonos lumínicos para difuminar los contornos y dar así sensación de lejanía. Esta técnica pretendía dar una mayor verosimilitud a la representación pictórica, al crear unos efectos semejantes a los de la visión humana en entornos de amplia perspectiva. La técnica consistía en una progresiva aplicación de veladuras y en el plumeado de las sombras para conseguir un degradado suave entre las diversas partes de luz y sombra del cuadro, con una gradación tonal conseguida con progresivos retoques, sin dejar rastro de la pincelada. Se denomina también «perspectiva aérea», ya que sus resultados se asemejan a la visión en un ambiente natural determinado por efectos atmosféricos y del entorno. Esta técnica fue empleada, además de Leonardo, por Durero, Giorgione y Bernardino Luini, y más tarde por Velázquez y otros pintores barrocos.
Leonardo se preocupó esencialmente de la percepción, la observación de la naturaleza. Buscaba la vida en la pintura, la cual encontró en el color, en la luz del cromatismo. En su Tratado de la pintura (1540) expuso que la pintura es la suma de la luz y la oscuridad (claroscuro), lo que da movimiento, vida: según Leonardo, la tiniebla es el cuerpo y la luz el espíritu, siendo la mezcla de ambos la vida. En su tratado estableció que «la pintura es composición de luz y de sombras, combinada con las diversas calidades de todos los colores simples y compuestos». También distinguió entre iluminación (lume) y brillo (lustro), y advirtió que los «cuerpos opacos con superficie dura y áspera nunca generan lustre en ninguna parte iluminada».
El polímata florentino incluía la luz entre los componentes principales de la pintura y la señalaba como un elemento que articula la representación pictórica y que condiciona la estructura espacial y el volumen y cromatismo de los objetos y figuras. También se preocupó por el estudio de las sombras y sus efectos, que analizó junto a la luz en su tratado. Distinguió asimismo entre sombra (ombra) y oscuridad (tenebre), siendo la primera una oscilación entre claridad y oscuridad. También estudió la pintura nocturna, para la que aconsejaba la presencia del fuego como medio de iluminación, y consignó las diferentes gradaciones necesarias de luz y color según la distancia a la fuente de luz. Leonardo fue uno de los primeros artistas en preocuparse por el grado de iluminación del taller del pintor, sugiriendo que para desnudos o carnaciones el taller debía tener luces descubiertas y muros de color rojo, mientras que para retratos los muros debían ser negros y la luz difuminada por un entoldado.
Los sutiles efectos de claroscuro de Leonardo se perciben en sus retratos femeninos, en los que las sombras inciden en los rostros como sumergiéndose en una atmósfera sutil y misteriosa. En estas obras abogaba por las luces intermedias, afirmando que «los contornos y figuras de cuerpos oscuros se distinguen mal en la oscuridad así como en la luz, pero en las zonas intermedias entre la luz y la sombra se les percibe mejor». Asimismo, sobre el color escribió que «los colores situados en las sombras participarán en mayor o menor grado de su belleza natural según se sitúen en una oscuridad mayor o menor. Pero si los colores se sitúan en un espacio luminoso, entonces poseerán una belleza tanto mayor cuanto esplendorosa sea la luminosidad».
El otro gran nombre de principios del Cinquecento fue Rafael, una artista sereno y equilibrado cuya obra muestra un cierto idealismo encuadrado en una técnica realista de gran virtuosismo ejecutorio. Según Giovanni Paolo Lomazzo, Rafael «ha dado la luz encantadora, amorosa y dulce, de manera que sus figuras aparecen bellas, gratas e intrincadas en sus contornos, y dotadas de tal relieve que parecen moverse». Algunas de sus soluciones lumínicas fueron bastante innovadoras, con unos recursos a medio camino entre Leonardo y Caravaggio, como se aprecia en La transfiguración (1517-1520, Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano), en que divide la imagen en dos mitades, la celestial y la terrenal, cada una con distintos recursos pictóricos. En la Liberación de San Pedro (1514, Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano) realizó una escena nocturna en la que destaca la luz que irradia el ángel del centro, que otorga sensación de profundidad, a la vez que se refleja en las corazas de los guardias creando unos intensos efectos lumínicos. Esta fue quizá la primera obra que incluía una iluminación artificial con un sentido naturalista: la luz que irradia del ángel influye en la iluminación de los objetos de su entorno, al tiempo que diluye las formas lejanas.
Fuera de Italia, Alberto Durero se preocupó de la luz especialmente en sus paisajes a la acuarela, tratados con un detallismo casi topográfico, en los que demuestra una especial delicadeza en la captación de la luz, con unos efectos poéticos que preludian el paisaje sentimental del romanticismo. Albrecht Altdorfer mostró una sorprendente utilización de la luz en La batalla de Alejandro en Issos (1529, Alte Pinakothek, Múnich), donde la aparición del sol entre las nubes produce una refulgencia sobrenatural, unos efectos de luces burbujeantes que anteceden igualmente al romanticismo. Matthias Grünewald fue un artista solitario y melancólico, cuya original obra refleja un cierto misticismo en el tratamiento de los temas religiosos, con un estilo emotivo y expresionista, todavía de raíces medievales. Su principal obra fue el altar de Isenheim (1512-1516, Museum Unterlinden, Colmar), en el que destaca el halo refulgente en el que sitúa su Cristo resucitado.
A caballo entre el gótico y el Renacimiento se halla la inclasificable obra de El Bosco, un artista flamenco dotado de una gran imaginación, autor de imágenes oníricas que siguen sorprendiendo por su fantasía y originalidad. En sus obras —y especialmente en sus fondos paisajísticos— se denota una gran destreza en el uso de la luz en diferentes circunstancias temporales y ambientales, pero además supo recrear en sus escenas infernales efectos fantásticos de llamas y fuegos, así como luces sobrenaturales y otros originales efectos, especialmente en obras como El juicio final (c. 1486-1510, Groenige Museum, Brujas), Visiones del Más Allá (c. 1490, Palacio Ducal de Venecia), El jardín de las delicias (c. 1500-1505, Museo del Prado, Madrid), El carro de heno (c. 1500-1502, Museo del Prado, Madrid) o Las tentaciones de san Antonio (c. 1501, Museo de Bellas Artes de Lisboa). El Bosco tenía predilección por los efectos de luz generados por el fuego, por el fulgor de las llamas, lo que dio origen a una nueva serie de cuadros en los que destacaban los efectos de luces violentas y fantásticas originadas por el fuego, como se denota en una obra de artista anónimo vinculado al taller de Lucas van Leyden, Lot y sus hijas (c. 1530, Museo del Louvre, París), o en algunas obras de Joachim Patinir, como Caronte cruzando la laguna Estigia (c. 1520-1524, Museo del Prado, Madrid) o Paisaje con la destrucción de Sodoma y Gomorra (c. 1520, Museo Boymans Van Beuningen, Róterdam). Estos efectos también influyeron sobre Giorgione, así como algunos pintores manieristas como Lorenzo Lotto, Dosso Dossi y Domenico Beccafumi.
San Nicolás salva a un barco de la tempestad (1425), de Gentile da Fabriano, Pinacoteca Vaticana, Ciudad del Vaticano
Bautismo de Cristo (1472-1475), de Andrea del Verrocchio, Galería Uffizi, Florencia
Virgen del Magnificat (1483), de Sandro Botticelli, Uffizi, Florencia
Detalle del panel derecho (El infierno) de El jardín de las delicias (c. 1500-1505), de El Bosco, Museo del Prado, Madrid
Caronte cruzando la laguna Estigia (c. 1520-1524), de Joachim Patinir, Museo del Prado, Madrid
La batalla de Alejandro en Issos (1529), de Albrecht Altdorfer, Alte Pinakothek, Múnich
Lot y sus hijas (c. 1530), anónimo, Museo del Louvre, París
Al Renacimiento sucedió a mediados del siglo XVI el manierismo, un movimiento que abandonó la naturaleza como fuente de inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo, en el que cobró importancia la interpretación subjetiva que el artista hacía de la obra de arte, con gusto por la forma sinuosa y estilizada, con deformación de la realidad, perspectivas distorsionadas y atmósferas efectistas. En este estilo la luz se utilizó de forma efectista, con un tratamiento irreal, buscando una luz coloreada de orígenes diversos, tanto una fría luz de luna como una cálida luz de fuego. El manierismo rompió con la plena luz renacentista al introducir escenas nocturnas con intensos juegos cromáticos entre luces y sombras y un ritmo dinámico alejado de la armonía renacentista. La luz manierista, en contraposición al clasicismo renacentista, asumió una función más expresiva, con un origen natural pero un tratamiento irreal, un factor desarticulador del equilibrio clasicista, como se percibe en la obra de Pontormo, Rosso o Beccafumi.
En el manierismo se rompió el esquema óptico renacentista de luz y sombra, al suprimir la relación visual entre la fuente de luz y las partes iluminadas del cuadro, así como en los pasos intermedios de gradación. El resultado fueron fuertes contrastes de colorido y claroscuro, y un aspecto artificioso y refulgente de las partes iluminadas, independizadas de la fuente de luz.
A caballo entre el clasicismo renacentista y el manierismo se sitúa la obra de Miguel Ángel, uno de los más renombrados artistas de talla universal. Su utilización de la luz fue en general con criterios plásticos, pero en ocasiones la utilizó como recurso dramático, especialmente en sus frescos de la Capilla Paulina: Crucifixión de san Pedro y Conversión de San Pablo (1549). Situados en paredes contrapuestas, el artista valoró la entrada de la luz natural en la capilla, que iluminaba una de las paredes y dejaba la otra en la penumbra: en la parte más oscura situó la Crucifixión, un tema más adecuado para la ausencia de luz, lo que enfatiza la tragedia de la escena, intensificada en su aspecto simbólico por la mortecina luz del atardecer que se percibe en el horizonte; en cambio, la Conversión recibe la luz natural, pero al tiempo la composición pictórica tiene más luminosidad, especialmente por el potente rayo de luz que sale de la mano de Cristo y se proyecto sobre la figura de Saulo, que gracias a esta intervención divina se convierte al cristianismo.
Otro referente del manierismo fue Correggio, el primer artista —según Vasari— en aplicar un tono oscuro en contraposición a la luz para producir efectos de profundidad, al tiempo que desarrollaba de forma magistral el esfumado leonardesco a través de luces difusas y degradados. En su obra La Natividad (1522, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde) fue el primero en mostrar el nacimiento de Jesús como un «milagro de luz», una asimilación que sería habitual desde entonces. En La Asunción de la Virgen (1526-1530), pintada en la cúpula de la catedral de Parma, creó un efecto ilusionista con figuras vistas desde abajo (sotto in sù) que sería antecedente del ilusionismo óptico barroco; en esta obra destacan los sutiles matices de sus carnaciones, así como el lumínico rompimiento de gloria de su parte superior.
Jacopo Pontormo, discípulo de Leonardo, desarrolló un estilo fuertemente emotivo, dinámico y con irreales efectos de espacio y escala, en el que se vislumbra un gran dominio del color y la luz, aplicado por manchas de color, especialmente el rojo. Domenico Beccafumi destacó por su colorismo, su fantasía y sus insólitos efectos lumínicos, como en El nacimiento de la Virgen (1543, Pinacoteca Nacional de Siena). Rosso Fiorentino también desarrolló un colorido insólito y unos fantasiosos juegos de luces y sombras, como en su Descendimiento de Cristo (1521, Pinacoteca Comunale de Volterra). Luca Cambiasso mostró un gran interés por la iluminación nocturna, por lo que se le considera un antecedente del tenebrismo. Bernardino Luini, discípulo de Leonardo, mostró en la Virgen del rosal (c. 1525-1530, Pinacoteca de Brera) un tratamiento leonardesco de la luz.
Junto a este manierismo más caprichoso surgió en Venecia una escuela de estilo más sereno que destacó por el tratamiento de la luz, que subordinó la forma plástica a los valores lumínicos, como se aprecia en la obra de Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Veronese. En esta escuela se funden la luz y el color, y la perspectiva lineal renacentista se sustituye por la perspectiva aérea, cuya utilización culminará en el Barroco. La técnica empleada por estos pintores venecianos se denomina «tonalismo»: consistía en la superposición de veladuras para formar la imagen mediante la modulación del color y la luz, que son armonizados a través de relaciones de tono modulándolos en un espacio de apariencia verosímil. El color asume la función de luz y sombra, y son las relaciones cromáticas las que realizan los efectos de volumen. En esta modalidad, el tono cromático depende de la intensidad de la luz y la sombra (el valor del color).
Giorgione llevó a Venecia la influencia leonardesca. Fue un artista original, uno de los primeros especializados en cuadros de gabinete para coleccionistas privados, y el primero en subordinar el tema de la obra a la evocación de estados de ánimo. Vasari lo consideraba, junto a Leonardo, uno de los fundadores de la «pintura moderna». Gran innovador, reformuló la pintura de paisaje tanto en composición como en iconografía, con imágenes concebidas en profundidad con una cuidadosa modulación de los valores cromáticos y lumínicos, como se denota en una de sus obras maestras, La tempestad (1508, Gallerie dell'Accademia, Venecia).
Tiziano fue un virtuoso en la recreación de atmósferas vibrantes con sutiles matices de luz logrados con infinitas variaciones conseguidas tras un estudio minucioso de la realidad y un hábil manejo de los pinceles que demostraba una gran maestría técnica. En su Pentecostés (1546, Santa Maria della Salute, Venecia) hizo brotar de la paloma que representa el Espíritu Santo unos rayos de luz que acaban en lenguas de fuego sobre las cabezas de la Virgen y los apóstoles, con unos sorprendentes efectos lumínicos que resultaron innovadores para su época. Esta investigación evolucionó paulatinamente a unos efectos cada vez de mayor dramatismo, dando más énfasis a la iluminación artificial, como se aprecia en El martirio de san Lorenzo (1558, iglesia de los Jesuitas, Venecia), donde combina la luz de las antorchas y del fuego de la parrilla donde es martirizado el santo con el efecto sobrenatural de un potente relámpago de luz divina en el cielo que se proyecta sobre la figura del santo. Esta experimentación lumínica influyó en la obra de artistas como Veronese, Tintoretto, Jacopo Bassano y El Greco.
Tintoretto gustaba de pintar encerrado en su taller con las ventanas cerradas a la luz de velas y antorchas, por lo que a sus cuadros se les suele denominar di notte e di fuoco («de noche y de fuego»). En sus obras, de profundas atmósferas, con figuras delgadas y verticales, destacan los efectos violentos de luces artificiales, con fuertes claroscuros y efectos fosforescentes. Estos efectos lumínicos fueron adoptados por otros miembros de la escuela veneciana como los Bassano (Jacopo, Leandro y Francesco), así como por los llamados «iluministas lombardos» (Giovanni Girolamo Savoldo, Moretto da Brescia), al tiempo que influirían en El Greco y en el tenebrismo barroco.
Otro artista enmarcado en la pintura di notte e di fuoco fue Jacopo Bassano, cuyas luces de incidencia indirecta influyeron en el naturalismo barroco. En obras como Cristo en casa de María, Marta y Lázaro (c. 1577, Museo de Bellas Artes de Houston), combinó luces naturales y artificiales con sorprendentes efectos lumínicos.
Por su parte, Paolo Veronese fue heredero del luminismo de Giovanni Bellini y Vittore Carpaccio, en escenas de arquitectura palladiana con luces densas de tipo matinal, doradas y cálidas, sin sombras destacadas, enfatizando los brillos de telas y joyas. En Alegoría de la batalla de Lepanto (1571) dividió la escena en dos mitades, la batalla abajo y la Virgen con los santos que piden su favor para la batalla en la parte superior, donde se sitúan unos ángeles que lanzan rayos hacia la contienda, creando unos espectaculares efectos lumínicos.
Fuera de Italia cabe destacar la obra de Pieter Brueghel el Viejo, autor de escenas costumbistas y paisajes que denotan una gran sensibilidad hacia la naturaleza. En algunas de sus obras se denota la influencia de El Bosco por sus luces de fuegos y de efectos fantásticos, como en El triunfo de la Muerte (c. 1562, Museo del Prado, Madrid). En algunos de sus paisajes añadió el sol como fuente directa de luminosidad, como el sol amarillo de Los proverbios flamencos (1559, Staatliche Museen, Berlín), el sol rojo invernal del Censo en Belén (1556, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas) o el sol vespertino de Paisaje con la caída de Ícaro (c. 1558, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas).
En España trabajó en este período El Greco, un pintor singular que desarrolló un estilo individual, marcado por la influencia de la escuela veneciana, ciudad donde residió un tiempo, así como de Miguel Ángel, del que tomó su concepción de la figura humana. En la obra del Greco la luz se impone siempre a las sombras, como un claro simbolismo de la preeminencia de la fe sobre la incredulidad. En una de sus primeras obras toledanas, el Expolio para la sacristía de la catedral de Toledo (1577), una luz cenital ilumina la figura de Jesús centrándose en su rostro, que se convierte en el foco de luz del cuadro. En la Trinidad de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo (1577-1580) introdujo una deslumbrante luz de Gloria de un intenso amarillo dorado. En El martirio de San Mauricio (1580-1582, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) creó dos ámbitos de luz diferenciada: la natural que rodea a los personajes terrenales y la del rompimiento de gloria en el cielo surcado de ángeles. Entre sus últimas obras destaca La adoración de los pastores (1612-1613, Museo del Prado, Madrid), donde el foco de luz es el Niño Jesús, que irradia su luminosidad alrededor produciendo unos efectos fosforescentes de fuerte cromatismo y luminosidad.
La iluminación del Greco evolucionó desde la luz procedente de un punto determinado —o bien de forma difusa— de la escuela veneciana a una luz enraizada en el arte bizantino, en que se iluminan las figuras sin un foco de luz concreto ni siquiera una luz difusa. Es una luz no natural, que puede venir de múltiples focos o de ninguno, una luz arbitraria y desigual que produce efectos alucinantes. El Greco tenía una concepción plástica de la luz: su ejecución iba de los tonos oscuros a los claros, aplicando finalmente toques de blanco que creaban efectos de brillo. El aspecto refulgente de sus obras lo conseguía mediante veladuras, mientras que los blancos los acababa con aplicaciones casi en seco. Su luz es mística, subjetiva, de aspecto casi espectral, con gusto por los brillos fulgurantes y los reflejos incandescentes.
La Asunción de la Virgen (1526-1530), de Correggio, catedral de Parma
La caída de los ángeles rebeldes (1526-1530), de Domenico Beccafumi, San Niccolò del Carmine, Siena
El martirio de san Lorenzo (1558), de Tiziano, iglesia de los Jesuitas, Venecia
La muerte de la Virgen María (c. 1564), de Pieter Brueghel el Viejo, National Trust, Upton House, Banbury
Alegoría de la batalla de Lepanto (1571), de Veronese, Galería de la Academia de Venecia
Adoración de los pastores (c. 1575), de Jacopo Bassano, Museo del Prado, Madrid
Trinidad (1577-1580), de El Greco, Museo del Prado, Madrid
En el siglo XVII surgió el Barroco, un estilo más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. La pintura barroca tuvo un marcado acento diferenciador geográfico, ya que su desarrollo se produjo por países, en diversas escuelas nacionales cada una con un sello distintivo. Sin embargo, se percibe una influencia común proveniente nuevamente de Italia, donde surgieron dos tendencias contrapuestas: el naturalismo (también llamado caravagismo), basado en la imitación de la realidad natural, con cierto gusto por el claroscuro —el llamado tenebrismo—; y el clasicismo, que es igual de realista pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado. Posteriormente, en el llamado «pleno barroco» (segunda mitad del siglo XVII y principios del xviii), la pintura evolucionó a un estilo más decorativo, con predominio de la pintura mural y cierta predilección por los efectos ópticos (trompe-l'œil) y las escenografías lujosas y exuberantes.
Durante este período se efectuaron numerosos estudios científicos sobre la luz (Johannes Kepler, Francesco Maria Grimaldi, Isaac Newton, Christiaan Huygens, Robert Boyle), que influyeron en su representación pictórica. Newton demostró que el color proviene del espectro de la luz blanca y diseñó el primer círculo cromático que mostraba las relaciones entre colores. En este período se llegó al grado máximo de perfección en la representación pictórica de la luz y se diluyó la forma táctil en favor de una mayor impresión visual, conseguida al dar mayor importancia a la luz, perdiendo la forma la exactitud de sus contornos. En el Barroco se estudió por primera vez la luz como sistema de composición, articulándola como elemento regulador del cuadro: la luz cumple varias funciones, como la simbólica, de modelado y de iluminación, y comienza a ser dirigida como elemento enfático, selectivo de la parte del cuadro que se desea destacar, por lo que cobra mayor importancia la luz artificial, que puede ser manipulada a la libre voluntad del artista. Se abandonó la luz sacra (nimbos, aureolas) y se empleó exclusivamente la luz natural, aun como elemento simbólico. Por otro lado, se empezó a distinguir la luz de diversas horas del día (matinal, crepuscular). La iluminación se concebía como una unidad lumínica, en contraposición a las múltiples fuentes de luz renacentista; en el Barroco pueden haber varias fuentes, pero se circunscriben a un sentido global y unitario de la obra.
En el Barroco se puso de moda el género del nocturno, que supone una especial dificultad en cuanto a la representación de la luz, debido a la ausencia de la luz diurna, por lo que en numerosas ocasiones se tuvo que recurrir al claroscuro y a los efectos lumínicos procedentes de la luz artificial, mientras que la luz natural debía proceder de la luna o las estrellas. Para la luz artificial se solían emplear fogatas, velas, teas, lucernas, candiles, fuegos artificiales o elementos similares. Estos focos de luz pueden ser directos o indirectos, pueden aparecer en el cuadro o iluminar la escena desde fuera.
Durante el Barroco resurgió el claroscuro, especialmente en el ámbito contrarreformista, como método de enfocar la visión del espectador en las partes primordiales de las pinturas religiosas, que se enfatizaban como elementos didácticos, en contraposición del «decorado pictórico» renacentista. Una variante exacerbada del claroscuro fue el tenebrismo, una técnica basada en fuertes contrastes de luz y sombra, con un tipo de iluminación violenta, generalmente artificial, que da un mayor protagonismo a las zonas iluminadas, sobre las que sitúa un potente foco de luz dirigida. Estos efectos tienen un fuerte dramatismo, que enfatiza las escenas representadas, generalmente de tipo religioso, aunque también abundan en escenas mitológicas, bodegones o vanitas. Uno de sus principales representantes fue Caravaggio, así como Orazio y Artemisia Gentileschi, Bartolomeo Manfredi, Carlo Saraceni, Giovanni Battista Caracciolo, Pieter van Laer (il Bamboccio), Adam Elsheimer, Gerard van Honthorst, Georges de La Tour, Valentin de Boulogne, los hermanos Le Nain y José de Ribera (lo Spagnoletto).
Caravaggio fue pionero en la dramatización de la luz, en escenas situadas en interiores oscuros con fuertes focos de luz dirigida que solían enfatizar a uno o varios personajes. Con este pintor la luz adquirió un carácter estructural en la pintura, ya que junto al dibujo y el color pasaría a ser uno de sus elementos indispensables. Recibió la influencia del claroscuro leonardesco a través de La Virgen de las rocas, que pudo contemplar en la iglesia de San Francisco el Grande de Milán. Para Caravaggio la luz servía para configurar el espacio, controlando su dirección y su fuerza expresiva. Era consciente del poder del artista para modelar el espacio a su antojo, por lo que en la composición de una obra establecía previamente qué efectos lumínicos iba a usar, optando en general por contrastes acusados entre las figuras y el fondo, con la oscuridad como punto de partida: las figuras emergen del fondo oscuro y es la luz la que determina su posición y su protagonismo en la escena representada. La luz caravaggiesca es conceptual, no imitativa ni simbólica, por lo que trasciende la materialidad y se convierte en algo sustancial. Es una luz proyectada y sólida, que constituye la base de su concepción espacial y se convierte en un volumen más en el espacio.
Su principal sello en la representación de la luz era la entrada de la misma en diagonal, que utilizó por primera vez en Niño con un cesto de frutas (1593-1594, Galleria Borghese, Roma). En La buenaventura (1595-1598, Museo del Louvre, París) usó una luz dorada y cálida del atardecer, que cae directamente sobre el joven y de forma oblicua sobre la gitana. Su madurez pictórica llegó con los lienzos para la capilla Contarelli de la iglesia de San Luigi dei Francesi de Roma (1599-1600): El martirio de san Mateo y La vocación de san Mateo. En el primero estableció una composición formada por dos diagonales definidas por los planos iluminados y las sombras que forman el volumen de las figuras, en una compleja composición cohesionada gracias a la luz, que relaciona las figuras entre sí. En el segundo, un potente haz de luz que entra en diagonal por la parte superior derecha ilumina directamente la figura de Mateo, un rayo paralelo al brazo levantado de Jesús y que parece acompañar su gesto; un postigo abierto de la ventana central corta este rayo de luz en su parte superior, dejando el lado izquierdo de la imagen en penumbra. En obras como la Crucifixión de san Pedro y la Conversión de san Pablo (1600-1601, capilla Cerasi, Santa Maria del Popolo, Roma) la luz hace fulgurar objetos y personas, hasta el punto que se convierte en la verdadera protagonista de las obras; estas escenas están inmersas en la luz de una forma que constituye más que un simple atributo de la realidad, sino que es el medio a través del cual la realidad se manifiesta. En la etapa final de su carrera acentuó la tensión dramática de sus obras a través de un luminismo de efectos relampagueantes, como en Siete obras de misericordia (1607, Pio Monte della Misericordia, Nápoles), un nocturno con varios focos de luz que ayudan a enfatizar los actos de misericordia representados en una acción simultánea.
Artemisia Gentileschi se formó con su padre, Orazio Gentileschi, coincidiendo con los años en que Caravaggio vivió en Roma, cuya obra pudo apreciar en San Luigi dei Francesi y Santa Maria del Popolo. Su obra se encauzó en el naturalismo tenebrista, asumiendo sus rasgos más característicos: utilización expresiva de la luz y el claroscuro, dramatismo de las escenas y figuras de rotunda anatomía. Su obra más famosa es Judit decapitando a Holofernes (dos versiones: 1612-1613, Museo Capodimonte, Nápoles; y 1620, Uffizi, Florencia), donde la luz se focaliza en Judit, su criada y el general asirio, frente a una completa oscuridad, enfatizando el drama de la escena. En los años 1630, establecida en Nápoles, su estilo adoptó un componente más clasicista, sin abandonar del todo el naturalismo, con espacios más diáfanos y atmósferas más claras y nítidas, aunque el claroscuro siguió siendo parte esencial de la composición, como medio para crear el espacio, dar volumen y expresividad a la imagen. Una de sus mejores composiciones por la complejidad de su iluminación es El nacimiento de san Juan Bautista (1630, Museo del Prado, Madrid), donde mezcla luz natural y artificial: la luz del portal de la parte superior derecha del cuadro suaviza la luz del interior de la estancia, en una «sutil transición de los valores lumínicos» —según Roberto Longhi— que sería habitual posteriormente en la pintura holandesa.
Adam Elsheimer destacó por sus estudios lumínicos de la pintura de paisaje, con interés por las luces de amanecer y atardecer, así como la iluminación nocturna y los efectos atmosféricos como nieblas y brumas. Su luz era extraña e intensa, con un aspecto de esmalte típico de la pintura alemana, en una tradición que va desde Lukas Moser hasta Albrecht Altdorfer. Su cuadro más famoso es Huida a Egipto (1609, Alte Pinakothek, Múnich), una escena nocturna que está considerada el primer paisaje a la luz de la luna; en esta obra se aprecian cuatro fuentes de luz: la hoguera de los pastores, la antorcha que porta san José, la luna y su reflejo en el agua; también se percibe la Vía Láctea, cuya representación se puede considerar también como la primera realizada de forma naturalista.
Georges de La Tour fue un magnífico intérprete de la luz artificial, generalmente luces de lámpara o bujía, con el foco visible y preciso, que solía colocar dentro de la imagen, enfatizando su aspecto dramático. En ocasiones, para no deslumbrar, los personajes colocaban las manos delante de la vela, creando unos efectos translúcidos en la piel, que adquiría un tono rojizo, de gran realismo y que probaban su virtuosismo en plasmar la realidad. Así como sus primeras obras denotan la influencia de un caravaggismo de origen italiano, desde su estancia en París entre 1636 y 1643 se acercó más al caravaggismo holandés, más propenso a la inclusión directa del foco de luz en la tela. Comienza así su etapa más tenebrista, con escenas de fuertes penumbras donde la luz generalmente de una vela ilumina con mayor o menor intensidad ciertas zonas del cuadro. Se distinguen en general dos tipos de composición: la fuente de luz plenamente visible (Job con su mujer, Musée Departamental des Vosges, Épinal; Mujer espulgándose, Musée Historique Lorrain, Nancy; Magdalena Terff, Museo del Louvre, París) o bien la luz tapada por un objeto o personaje, creando una iluminación de contraluz (Magdalena Fabius, colección Fabius, París; Ángel apareciéndose a san José, Musée des Beaux-Arts, Nantes; La adoración de los pastores, Museo del Louvre, París). En sus últimas obras reduce los personajes a figuras esquemáticas de aspecto geométrico, como maniquíes, para recrearse plenamente en los efectos de la luz sobre masas y superficies (El arrepentimiento de san Pedro, Museum of Art, Cleveland; El recién nacido, Musée des Beaux-Arts, Rennes; San Sebastián curado por santa Irene, iglesia parroquial de Broglie).
Pese a su aspecto verosímil, la iluminación de La Tour no es plenamente naturalista, sino que está tamizada por la voluntad del artista, en todo momento imprime la cantidad deseada de luz y sombra para recrear el efecto deseado; en general, es una iluminación serena y difusa, que hace resaltar el volumen sin excesivo dramatismo. La luz sirve para unir las figuras, para resaltar la parte del cuadro que más le conviene al argumento de la obra, es una luz atemporal de carácter poético, trascendente; es la justa luz necesaria para aportar credibilidad, pero que sirve a un propósito más simbólico que realista. Es una luz irreal, ya que ninguna vela genera una luz tan serena y difusa, una luz conceptual y estilística, que sirve únicamente a la intención compositiva del pintor.
Otro caravaggista francés fue Trophime Bigot, apodado Maître à la chandelle (Maestro de la vela) por sus escenas de luz artificial, en las que mostró una gran pericia en la técnica del claroscuro.
El valenciano afincado en Nápoles José de Ribera (apodado lo Spagnoletto) asumió plenamente la luz caravaggiesca, con un estilo antiidealista de pincelada pastosa y efectos de movimiento dinámicos. Ribera asumió la iluminación tenebrista de una forma personal, tamizada por otras influencias, como el colorido veneciano o el rigor compositivo del clasicismo boloñés. En su obra temprana empleó los violentos contrastes de luces y sombras propios del tenebrismo, pero desde los años 1630 evolucionó a un mayor cromatismo y fondos más claros y diáfanos. Frente a la pintura plana de Caravaggio, Ribera empleaba una pasta densa que otorgaba más volumen y enfatizaba los brillos. Una de sus mejores obras, Sileno ebrio (1626, Museo de Capodimonte, Nápoles) destaca por los fogonazos de luz que alumbran a los diversos personajes, con especial énfasis en el cuerpo desnudo del sileno, iluminado por una luz plana de apariencia mórbida.
Además de Ribera, en España el caravaggismo contó con la figura de Juan Bautista Maíno, un fraile dominico que fue profesor de dibujo de Felipe IV, residente en Roma entre 1598 y 1612, donde fue discípulo de Annibale Carracci; su obra destaca por el colorismo y la luminosidad, como en La adoración de los pastores (1611-1613, Museo del Prado, Madrid). También cabe destacar la obra de los bodegonistas Juan Sánchez Cotán y Juan van der Hamen. En general, el naturalismo español trató la luz con un sentido próximo al caravaggismo, pero con una cierta sensualidad procedente de la escuela veneciana y un detallismo de raíces flamencas. Francisco de Zurbarán desarrolló un tenebrismo algo dulcificado, aunque una de sus mejores obras, San Hugo en el refectorio de los cartujos (c. 1630, Museo de Bellas Artes de Sevilla) destaca por la presencia del color blanco, con un sutil juego de luces y sombras que destaca por la multiplicidad de intensidades aplicada a cada figura y objeto.
En Venecia, la pintura barroca no dio figuras tan excepcionales como en el Renacimiento y manierismo, pero en la obra de artistas como Domenico Fetti, Johann Liss y Bernardo Strozzi se percibe el luminismo vibrante y las atmósferas envolventes tan característicos de la pintura veneciana.
Las novedades caravaggistas tuvieron un especial eco en Holanda, donde surgió la denominada Escuela caravaggista de Utrecht, una serie de pintores que asumieron la descripción de la realidad y los efectos claroscuristas de Caravaggio como principios pictóricos, sobre los cuales desarrollaron un nuevo estilo basado en el cromatismo tonal y la búsqueda de nuevos esquemas de composición, dando como fruto una pintura que destaca por sus valores ópticos. Entre sus miembros se encontraban Hendrik Terbrugghen, Dirck van Baburen y Gerard van Honthorst, los tres formados en Roma. El primero asumió el repertorio temático de Caravaggio pero con un tono más edulcorado, con un dibujo nítido, un cromatismo grisáceo-plateado y una atmósfera de suave claridad lumínica. Van Baburen buscó más los efectos de plena luz que no los contrastes claroscuristas, con intensos volúmenes y contornos. Honthorst fue un hábil realizador de escenas nocturnas, lo que le valió el apodo de Gherardo delle Notti («Gerardo de las noches»). En obras como Cristo ante el Sumo Sacerdote (1617), Natividad (1622), El hijo pródigo (1623) o La alcahueta (1625), mostró una gran maestría en el uso de la luz artificial, generalmente de velas, con una o dos fuentes de luz que iluminaban de forma desigual la escena, resaltando las partes más significativas del cuadro y dejando el resto en penumbra. De su Cristo en la columna dijo Joachim von Sandrart: «el brillo de las velas y de las luces lo ilumina todo con una naturalidad que se asemeja tanto a la vida que nunca arte alguno alcanzó cotas tales».
Uno de los máximos exponentes de la utilización simbólica de la luz fue Rembrandt, artista original de fuerte sello personal, con un estilo cercano al tenebrismo pero más difuminado, sin los marcados contrastes entre luz y sombra propios de los caravaggistas, sino una penumbra más sutil y difusa. Según Giovanni Arpino, Rembrandt «inventó la luz, no como calor, sino como valor. [...] Inventa la luz no para iluminar, sino para hacer inabordable su mundo». En general, elaboraba imágenes donde predominaba la oscuridad, iluminada en ciertas partes de la escena por un rayo de luz cenital de connotación divina; si la luz está dentro del cuadro significa que el mundo está circunscrito a la parte iluminada y nada existe fuera de esta luz. La luz rembrandtiana es reflejo de una fuerza exterior, que incide en los objetos haciendo que irradien energía, como la retransmisión de un mensaje. Aunque parte del tenebrismo, sus contrastes de luz y sombra no son tan tajantes como los de Caravaggio, sino que gusta más de un tipo de penumbras doradas que dan un aire misterioso a sus cuadros. En Rembrandt la luz era algo estructural, integrada en la forma, el color y el espacio, de tal manera que desmaterializa los cuerpos y juega con la textura de los objetos. Es una luz no sujeta a las leyes físicas, que concentra generalmente en una zona del cuadro, creando una luminosidad de aspecto resplandeciente. En su obra, luz y sombra interactúan, disolviendo los contornos y deformando las formas, que se convierten en el objeto sustentante de la luz. Según Wolfgang Schöne, en Rembrandt luz y oscuridad son en realidad dos tipos de luz, una brillante y otra oscura. Solía utilizar una tela a modo de pantalla reflectora o difusora, que regulaba a su gusto para obtener la iluminación deseada en cada escena. Su preocupación por la luz le llevaba no solo a su estudio pictórico, sino a establecer la correcta ubicación de sus cuadros para una óptima visualización; así, en 1639 aconsejó a Constantijn Huygens la colocación de su cuadro Sansón cegado por los filisteos: «cuelgue este cuadro donde haya fuerte luz, de modo que pueda verse desde una cierta distancia, y así hará el mejor efecto». Rembrandt también plasmó con maestría la luz en sus aguafuertes, como Los cien florines y Las tres cruces, en los que la luz es casi la protagonista de la escena.
Rembrandt recogió la tradición lumínica de la escuela veneciana, al igual que su compatriota Johannes Vermeer, aunque si bien el primero destaca por sus efectos fantásticos de luz el segundo desarrolla en su obra una luminosidad de gran calidad en los tonos locales. Vermeer imprimía a sus obras —generalmente escenas cotidianas en espacios interiores— una luminosidad pálida que creaba unos ambientes plácidos y sosegados. Utilizaba una técnica llamada pointillé, una serie de puntos de pigmento con los que realzaba los objetos, sobre los que a menudo aplicaba una luminosidad que hacía que las superficies reflejasen la luz de una forma especial. La luz de Vermeer suaviza los contornos sin perder la solidez de las formas, en una combinación de suavidad y precisión que pocos artistas más han logrado.
Apodado el «pintor de la luz», Vermeer sintetizó magistralmente luz y color, supo plasmar como nadie el color de la luz. En sus obras la luz es en sí misma un color, mientras que la sombra está unida indisolublemente a la luz. La luz de Vermeer es siempre natural, no gusta de la luz artificial, y generalmente tiene un tono cercano al amarillo limón, que junto al azul apagado y el gris claro eran los principales colores de su paleta. Es la luz la que forma las figuras y los objetos, y en conjunción con el color es la que fija las formas. En cuanto a las sombras, están intercaladas en la luz, invirtiendo el contraste: en vez de encajar la parte luminosa del cuadro en las sombras, son estas las que se recortan en el espacio luminoso. Al contrario que en la práctica del claroscuro, en que la forma se pierde progresivamente en la penumbra, Vermeer situaba un primer plano de color oscuro para ir aumentando la intensidad tonal, que llega al cénit en la luz media; desde aquí va disolviendo el color hacia el blanco, en vez de hacia el negro como se hacía en el claroscuro. En la obra de Vermeer el cuadro es una estructura organizada por la que circula la luz, que es absorbida y difundida por los objetos que aparecen en escena. Construye las formas gracias a la armonía entre luz y color, que es saturado, con predominio de colores puros y tonos fríos. La luz da existencia visual al espacio, que a su vez la recibe y difunde.
Otros destacados pintores holandeses fueron Frans Hals y Jacob Jordaens. El primero tuvo una fase caravaggista entre 1625 y 1630, con un claro cromatismo y luminosidad difusa (El alegre bebedor, 1627-1628, Rijksmuseum, Ámsterdam; Malle Babbe, 1629-1630, Gemäldegalerie de Berlín), para evolucionar posteriormente a un estilo más sobrio, oscuro y monocromático. Jordaens tenía un estilo caracterizado por un colorido brillante y fantástico, con fuertes contrastes de luz y sombra y una técnica de densos empastes. Entre 1625 y 1630 tuvo un período en el que profundizó en los valores lumínicos de sus imágenes, en obras como El martirio de santa Apolonia (1628, iglesia de San Agustín, Amberes) o La fecundidad de la tierra (1630, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas).
Cabe mencionar también a Godfried Schalcken, un discípulo de Gerard Dou que trabajó además de en su país natal en Inglaterra y Alemania. Excelente retratista, en muchas de sus obras empleó una luz artificial de velas o bujías, de influencia rembrandtiana, como en el Retrato de Guillermo III (1692-1697, Rijksmuseum, Ámterdam), el Retrato de James Stuart, duque de Lennox y Richmond (1692-1696, Leiden Collection, Nueva York), Joven y mujer estudiando una estatua de Venus a la luz de la lámpara (c. 1690, Leiden Collection, Nueva York) o Anciano leyendo a la luz de una vela (c. 1700, Museo del Prado, Madrid).
Un género que floreció en Holanda de manera excepcional en esta centuria fue el paisaje, el cual, entroncando con el paisajismo manierista de Pieter Brueghel el Viejo y Joos de Momper, desarrolló una nueva sensibilidad a los efectos atmosféricos y a los reflejos del sol en el agua. Jan van Goyen fue su primer representante, seguido de artistas como Salomon van Ruysdael, Jacob van Ruysdael, Meindert Hobbema, Aelbert Cuyp, Jan van de Cappelle y Adriaen van de Velde. Salomon van Ruysdael buscaba la captación atmosférica, que trataba por tonalidades, estudiando la luz de diversas horas del día. Su sobrino Jacob van Ruysdael estaba dotado de una gran sensibilidad para la visión natural, y su carácter depresivo le llevaba a elaborar unas imágenes de gran expresividad, donde el juego de luces y sombras acentuaba el dramatismo de la escena. Su luz no es la luz saturadora y estática del Renacimiento, sino una luz en movimiento, perceptible en los efectos de luz y sombra en las nubes y sus reflejos en las llanuras, una luz que llevó a John Constable a formular una de sus lecciones sobre el arte: «recuerda que la luz y la sombra nunca están paradas». Ayudante suyo fue Meindert Hobbema, del que se diferenció por sus contrastes cromáticos y sus vivaces efectos lumínicos, que traslucen una cierta nerviosidad de trazo. Aelbert Cuyp utilizó una paleta mucho más clara que sus compatriotas, con una luz más cálida y dorada, probablemente por influencia del «paisaje italianizante» de Jan Both. Destacó por sus efectos atmosféricos, por el detallismo de los reflejos de luz sobre los objetos o los elementos del paisaje, por el uso de sombras alargadas y por la utilización de los rayos del sol en diagonal y a contraluz, en consonancia con las novedades estilísticas producidas en Italia, especialmente en torno a la figura de Claudio de Lorena.
Otro género que floreció en Holanda fue el bodegón. Uno de sus mejores representantes fue Willem Kalf, autor de unas naturalezas muertas de gran precisión en el detalle, que combinaban flores, frutas y otros alimentos con diversos objetos generalmente de lujo, como jarrones, alfombras turcas y cuencos de porcelana china, en los que destacan sus juegos de luces y sombras y los reflejos brillantes en las superficies metálicas y cristalinas.
Cristo ante el Sumo Sacerdote (c. 1617), de Gerard van Honthorst, The National Gallery, Londres
La parábola del loco rico (1627), de Rembrandt, Gemäldegalerie de Berlín
Hombre ofreciendo dinero a una mujer joven (1631), de Judith Leyster, Mauritshuis, La Haya
Muerte del venerable Odón de Novara (1632), de Vicente Carducho, Museo del Prado, Madrid
Cupido y Psique (c. 1638-1642), de Trophime Bigot, Museo Soumaya, Ciudad de México
La fragua (c. 1640), de Louis Le Nain, Museo del Louvre, París
La Anunciación (1644), de Philippe de Champaigne, Metropolitan Museum of Art, Nueva York
Bodegón con jarra de plata (c. 1656), de Willem Kalf, Rijksmuseum, Ámsterdam
El clasicismo surgió en Bolonia, en torno a la denominada Escuela boloñesa, iniciada por los hermanos Annibale y Agostino Carracci. Esta tendencia suponía una reacción contra el manierismo que buscaba una representación idealizada de la naturaleza, representándola no como es, sino como debería ser. Perseguía como único objetivo la belleza ideal, para lo que se inspiraron en al arte clásico grecorromano y el arte renacentista. Este ideal encontró un tema idóneo de representación en el paisaje, así como en temas históricos y mitológicos. Además de los hermanos Carracci destacaron: Guido Reni, Domenichino, Francesco Albani, Guercino y Giovanni Lanfranco.
En la corriente clasicista, la utilización de la luz es primordial en la composición del cuadro, aunque con ligeros matices según el artista: desde los Incamminati y la Academia de Bolonia (hermanos Carracci), el clasicismo italiano se escindió en varias corrientes: una se encaminó más hacia el decorativismo, con la utilización de tonos claros y superficies brillantes, donde la iluminación se articula en grandes espacios luminosos (Guido Reni, Lanfranco, Guercino); otra se especializó en el paisajismo y, partiendo de la influencia carracciana —principalmente los frescos del Palazzo Aldobrandini—, se desarrolló en dos líneas paralelas: la primera se centró más en la composición de corte clásico, con un cierto carácter escenográfico en la disposición de paisajes y figuras (Poussin, Domenichino); la otra está representada por Claudio de Lorena, con un componente más lírico y mayor preocupación por la representación de la luz, no solo como factor plástico sino como elemento aglutinador de una concepción armónica de la obra.
Claudio de Lorena fue uno de los pintores barrocos que mejor supo representar la luz en sus obras, a la que otorgaba una importancia primordial a la hora de concebir el cuadro: la composición lumínica servía en primer lugar como factor plástico, al ser la base con la que organizaba la composición, con la que creaba el espacio y el tiempo, con la que articulaba las figuras, las arquitecturas, los elementos de la naturaleza; en segundo lugar, era un factor estético, al destacar la luz como principal elemento sensible, como el medio que atrae y envuelve al espectador y lo conduce a un mundo de ensueño, un mundo de ideal perfección recreado por el ambiente de total serenidad y placidez que Claudio creaba con su luz. La de Lorena era una luz directa y natural, proveniente del sol, que situaba en medio de la escena, en amaneceres o atardeceres que iluminaban con suavidad todas las partes del cuadro, en ocasiones situando en determinadas zonas intensos contrastes de luces y sombras, o contraluces que incidían sobre determinado elemento para enfatizarlo. El artista lorenés destacaba el color y la luz sobre la descripción material de los elementos, lo que antecede en buena medida a las investigaciones lumínicas del impresionismo.
La captación de la luz por Lorena no tiene parangón en ninguno de sus contemporáneos: en los paisajes de Rembrandt o de Ruysdael la luz tiene efectos más dramáticos, agujereando las nubes o fluyendo en rayos oblicuos u horizontales, pero de forma dirigida, cuya fuente puede localizarse fácilmente. En cambio, la luz de Claudio es serena, difusa; al contrario que los artistas de su época, le otorga mayor relevancia si es necesario optar por una determinada solución estilística. En numerosas ocasiones utiliza la línea del horizonte como punto de fuga, disponiendo en ese lugar un foco de claridad que atrae al espectador, por cuanto esa luminosidad casi cegadora actúa de elemento focalizador que acerca el fondo al primer plano. La luz se difunde desde el fondo del cuadro y, al expandirse, basta por sí sola para crear sensación de profundidad, difuminando los contornos y degradando los colores para crear el espacio del cuadro. Lorena prefiere la luz serena y plácida del sol, directa o indirecta, pero siempre a través de una iluminación suave y uniforme, evitando efectos sensacionales como claros de luna, arco iris o tempestades, que sin embargo usaban otros paisajistas de su época. Su referente básico en la utilización de la luz es Elsheimer, pero se diferencia de este en la elección de las fuentes lumínicas y de los horarios representados: el artista alemán prefería los efectos de luz excepcionales, los ambientes nocturnos, la luz de la luna o del crepúsculo; en cambio, Claudio prefiere ambientes más naturales, una luz límpida del amanecer o la refulgencia de un cálido atardecer.
En otro orden de cosas, el flamenco Peter Paul Rubens representa la serenidad frente al dramatismo tenebrista. En su obra destacan los temas mitológicos —aunque fue autor también de numerosas obras de tema religioso—, en los que muestra un ideal estético de belleza femenina de figuras robustas y carnal sensualidad, con cierto sentimiento de pureza natural que proporciona a sus lienzos una especie de candidez ensoñadora, una visión optimista e integradora de la relación del hombre con la naturaleza. Fue un maestro en encontrar la tonalidad precisa para las carnaciones de la piel, así como sus diferentes texturas y las múltiples variantes de los efectos del brillo y los reflejos de la luz sobre la carne. Rubens conocía a fondo las distintas técnicas y tradiciones relacionadas con la luz, con lo que supo asimilar tanto la luz tornasolada manierista como la luz focal tenebrista, luces internas y externas al cuadro, luces homogéneas y dispersas. En su obra la luz sirve como elemento organizador de la composición, de tal forma que aglutina todas las figuras y objetos en una masa unitaria de la misma intensidad lumínica, con diversos sistemas compositivos, ya sea con iluminación central, diagonal o combinando una luz en primer término con otra de fondo. En sus inicios recibió la influencia del claroscuro caravaggista, pero desde 1615 buscó una mayor luminosidad basada en la tradición de la pintura flamenca, por lo que acentuó los tonos claros y marcó más los contornos. Sus imágenes destacan por su sinuoso movimiento, con unas atmósferas construidas con potentes luces que ayudaban a organizar el desarrollo de la acción, aunando la tradición flamenca con el colorido veneciano que aprendió en sus viajes a Italia. Quizá donde experimentó más en el uso de la luz fue en sus paisajes, realizados la mayoría en su vejez, cuyo uso del color y la luz de ágil y vibrante pincelada influyó en Velázquez y otros pintores de su tiempo, como Jordaens y Van Dyck, y en artistas de épocas posteriores como Jean-Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, Eugène Delacroix y Pierre-Auguste Renoir.
Diego Velázquez fue sin duda el artista de mayor genio de la época en España, y de los de más renombre a nivel internacional. En la evolución de su estilo se percibe un profundo estudio de la iluminación pictórica, de los efectos de luz tanto en los objetos como en el medio ambiente, con los que alcanza cotas de gran realismo en la representación de sus escenas, que sin embargo no está exento de un aire de idealización clásica, que muestra un claro trasfondo intelectual que para el artista era una reivindicación del oficio de pintor como actividad creativa y elevada. Velázquez fue el artífice de un espacio-luz en que la atmósfera es una materia diáfana llena de luz, que se distribuye libremente por un espacio continuo, sin divisiones de planos, de tal forma que la luz impregna los fondos, que adquieren vitalidad y quedan tan resaltados como el primer plano. Es un mundo de captación instantánea, ajeno a la realidad tangible, en que la luz genera un efecto dinámico que diluye los contornos, lo que junto al efecto vibratorio de los planos de luz cambiantes produce una sensación de movimiento. Por lo general alternaba zonas de luz y sombra, originando una estratificación paralela del espacio. En ocasiones llegó a efectuar una atomización de las zonas de luz y sombra en pequeños corpúsculos, con lo que fue un precedente del impresionismo.
En su juventud recibió la influencia de Caravaggio, para evolucionar posteriormente a una luz más diáfana, como demuestra en sus dos cuadros sobre la Villa Médicis, en que la luz se filtra a través de los árboles. A lo largo de su carrera alcanzó una gran maestría en la plasmación de un tipo de luz de origen atmosférico, de la irradiación de la luz y la vibración cromática, con una técnica fluida que apuntaba las formas más que definirlas, con lo que lograba una visión de la realidad desmaterializada pero verídica, una realidad que trasciende la materia y se enmarca en el mundo de las ideas. Tras el tenebrismo de factura lisa y dibujo preciso de su primera etapa sevillana (Vieja friendo huevos, 1618, Galería Nacional de Escocia, Edimburgo; El aguador de Sevilla, 1620, Apsley House, Londres), su llegada a la corte madrileña señaló un cambio estilístico influido por Rubens y la escuela veneciana —cuya obra pudo estudiar en las colecciones reales—, con pincelada más suelta y volúmenes blandos, aunque manteniendo un tono realista derivado de su etapa juvenil. Por último, tras su viaje a Italia entre 1629 y 1631, alcanzó su estilo definitivo, en que sintetizó las múltiples influencias recibidas, con una técnica fluida de pincelada pastosa y gran riqueza cromática, como se percibe en La fragua de Vulcano (1631, Museo del Prado, Madrid). La rendición de Breda (1635, Museo del Prado, Madrid) supuso un primer hito en su dominio de la luz atmosférica, donde el color y la luminosidad logran un protagonismo acentuado. En obras como Pablo de Valladolid (1633, Museo del Prado, Madrid), logró definir el espacio sin ningún referente geométrico, tan solo con luces y sombras. El artista sevillano fue un maestro en recrear la atmósfera de los espacios cerrados, como demuestra en Las Meninas (1656, Museo del Prado, Madrid), donde colocó varios focos de luz: la que entra por la ventana e ilumina las figuras de la infanta y sus damas de compañía, la de la ventana posterior que resplandece alrededor del colgadero de la lámpara y la que entra por la puerta del fondo. En esta obra construyó un espacio verosímil definiendo o diluyendo las formas conforme a la utilización de la luz y la matización del colorido, en un alarde de virtuosismo técnico que ha llevado a la consideración del lienzo como una de las obras cumbre de la historia de la pintura. De manera similar logró estructurar el espacio y las formas mediante planos lumínicos en Las hilanderas (1657, Museo del Prado, Madrid). De Las Meninas escribió Jonathan Brown:
Otro destacado pintor barroco español fue Bartolomé Esteban Murillo, uno de cuyos temas predilectos fue el de la Inmaculada Concepción, del que realizó varias versiones, generalmente con la figura de la Virgen dentro de una atmósfera de luz dorada símbolo de la divinidad. Por lo general, utilizaba unos colores translúcidos aplicados en finas capas, con una apariencia casi de acuarela, un procedimiento que denota la influencia de la pintura veneciana. Tras una etapa juvenil de influencia tenebrista, en su obra madura rechazó el dramatismo claroscurista y desarrolló una serena luminosidad que se mostraba en todo su esplendor en sus característicos rompimientos de gloria, de rico cromatismo y suave luminosidad.
El último período de este estilo fue el llamado «pleno barroco» (segunda mitad del siglo XVII y principios del xviii), un estilo decorativo en que se intensificó el carácter ilusionista, teatral y escenográfico de la pintura barroca, con predominio de la pintura mural —especialmente en techos—, en el que destacaron Pietro da Cortona, Andrea Pozzo, Giovanni Battista Gaulli (il Baciccio), Luca Giordano y Charles Le Brun. En obras como el techo de la iglesia del Gesù, de Gaulli, o el Palacio Barberini, de Cortona, es «donde la capacidad para combinar la luz y la oscuridad extremas en una pintura se llevó al límite», según John Gage, a lo que añade que «el decorador barroco no solo introdujo en la pintura los contrastes entre oscuridad y claridad extremas, sino también una cuidadosa gradación entre ambas». De Andrea Pozzo cabe destacar la Gloria de san Ignacio de Loyola (1691-1694), en el techo de la iglesia de San Ignacio de Roma, una escena llena de luz celestial en la que Cristo envía un rayo de luz al corazón del santo, que a su vez lo desvía en cuatro haces de luz dirigidos hacia los cuatro continentes. En España fueron exponentes de este estilo Francisco de Herrera el Mozo, Juan Carreño de Miranda, Claudio Coello y Francisco Ricci.
Pentecostés (1615), de Pier Francesco Mazzucchelli, Museo d'Arte Antica, Milán
Bautizo del eunuco de la reina Candace (1640), de Jan Both, Museo del Prado, Madrid
Marina del puerto (1640), de Salvator Rosa, Palazzo Pitti, Florencia
Vanidades (1640-1645) de Harmen Steenwijck, The National Gallery, Londres
El triunfo de san Hermenegildo (1654), de Francisco de Herrera el Mozo, Museo del Prado, Madrid
La plaza del mercado y la Grote Kerk en Haarlem (1674), de Gerrit Berckheyde, The National Gallery, Londres
Triunfo del nombre de Jesús (1674-1679), de Giovanni Battista Gaulli, iglesia del Gesù, Roma
Inmaculada Concepción (1680), de Bartolomé Esteban Murillo, Museo del Hermitage, San Petersburgo
El siglo XVIII fue apodado el «Siglo de las luces», al ser el período en que surgió la Ilustración, un movimiento filosófico que defendía la razón y la ciencia frente al dogmatismo religioso. El arte osciló entre la exuberancia tardobarroca del rococó y la sobriedad neoclasicista, entre la artificiosidad y el naturalismo. Comenzó a producirse cierta autonomía del hecho artístico: el arte se alejó de la religión y de la representación del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista, y se centró más en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado.
En esta centuria se crearon la mayoría de academias nacionales de arte, unas instituciones encargadas de preservar el arte como fenómeno cultural, de reglamentar su estudio y su conservación y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos; originalmente, servían también como centros de formación de artistas, aunque con el tiempo perdieron esta función, traspasada a instituciones privadas. Tras la Académie Royal d'Art, fundada en París en 1648, en este siglo se crearon la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1744), la Academia Rusa de Artes de San Petersburgo (1757), la Royal Academy of Arts de Londres (1768), etc. Las academias de arte favorecieron un estilo de corte clásico y tipo canónico —el academicismo—, a menudo criticado por su conservadurismo, especialmente por los movimientos de vanguardia que surgieron entre los siglos xix y xx.
Durante este período, en que la ciencia fue cobrando un mayor interés para eruditos y público en general, se realizaron numerosos estudios de óptica. En especial, se profundizó en el estudio de la sombra y surgió la esciografía como la ciencia que estudia la perspectiva y representación bidimensional de las formas producidas por las sombras. Claude-Nicolas Lecat escribió en 1767: «el arte de dibujar prueba que la sola gradación de la sombra, sus distribuciones y sus matices con la luz simple, bastan para formar las imágenes de todos los objetos». En la entrada sobre la sombra de L'Encyclopédie, el magno proyecto de Diderot y d'Alembert, se diferencia entre varios tipos de sombras: «inherente», la propia del objeto; «arrojada», la que se proyecta sobre otra superficie; «proyectada», la resultante de la interposición de un sólido entre una superficie y la fuente de luz; «sombreado ladeado», cuando el ángulo se halla en el eje vertical; «sombreado inclinado», cuando se encuentra en el eje horizontal. También codificaba las fuentes de luz como «puntuales», «luz ambiente» y «extensas»; las primeras producen sombras de bordes recortados, la luz ambiente no produce sombra y la extensa unas sombras poco recortadas divididas en dos áreas: «umbra», la zona oscurecida del área donde se halla la fuente de luz; y «penumbra», la parte oscurecida del borde de una sola proporción del área de luz.
En este siglo se escribieron igualmente diversos tratados de pintura en que se estudiaba con profundidad la representación de la luz y la sombra, como los de Claude-Henri Watelet (L'Art de peindre, poème, avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture, 1760) y Francesco Algarotti (Saggio sopra la pittura, 1764). Pierre-Henri de Valenciennes (Élémens de perspective pratique, a l'usage des artistes, suivis de réflexions et conseils à un élève sur la peinture, et particulièrement sur le genre du paysage, 1799) realizó diversos estudios sobre la plasmación de la luz a diversas horas del día, y consignó los diversos factores que inciden en los distintos tipos de luz en la atmósfera, desde la rotación de la Tierra hasta el grado de humedad en el ambiente y las diversas características reflectantes de un lugar concreto. Aconsejó a sus alumnos pintar un mismo paisaje a diversas horas y recomendó especialmente cuatro momentos distintivos del día: la mañana, caracterizada por el frescor; el mediodía, con su sol cegador; el crepúsculo y su horizonte ardiente; y la noche con los efectos plácidos de la luz de luna. Acisclo Antonio Palomino, en El Museo Pictórico y Escala Óptica (1715-1724), expuso que la luz es «el alma y vida de todo lo visible» y que «es en la pintura la que da tal extensión a la vista que no solo ve lo físico y real sino lo aparente y fingido, persuadiendo cuerpos, distancias y bultos con la elegante disposición del claro y oscuro, sombras y luces».
El rococó supuso la pervivencia de las principales manifestaciones artísticas del Barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que fueron llevados a un paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. La pintura rococó tuvo un especial referente en Francia, en las escenas cortesanas de Jean-Antoine Watteau, François Boucher y Jean-Honoré Fragonard. Los pintores rococó preferían escenas iluminadas a plena luz del día o coloridos amaneceres y puestas de sol. Watteau fue el pintor de la fête galante, de las escenas cortesanas ambientadas en paisajes bucólicos, un tipo de paisaje umbroso de herencia flamenca. Boucher, admirador de Correggio, se especializó en el desnudo femenino, con un estilo suave y delicado en el que la luz enfatiza la placidez de las escenas, generalmente mitológicas. Fragonard tenía un estilo sentimental de técnica libre, con el que elaboró escenas galantes de cierta frivolidad. En el género del bodegón destacó Jean-Baptiste-Siméon Chardin, un virtuoso en la creación de atmósferas y efectos de luz sobre los objetos y las superficies, generalmente con una luz suave y cálida lograda mediante veladuras y esfumados, con la que conseguía ambientes intimistas de sombras profundas y suaves degradados.
En esta centuria uno de los movimientos más preocupados por los efectos de luz fue el vedutismo veneciano, un género de vistas urbanas que describían con minuciosidad los canales, monumentos y lugares más típicos de Venecia, solos o con la presencia de la figura humana, generalmente de pequeño tamaño y en grandes grupos de gente. La veduta suele estar compuesta de amplias perspectivas, con una distribución de los elementos cercana a la escenografía y con una cuidada utilización de la luz, que recoge toda la tradición de la representación atmosférica desde el sfumato de Leonardo y las gamas cromáticas de amaneceres y atardeceres de Claudio de Lorena. Destaca la obra de Canaletto, cuyos sublimes paisajes de la villa adriática plasmaron con gran precisión la atmósfera de la ciudad suspendida sobre el agua. La gran precisión y detallismo de sus obras se debía en buena parte al uso de la cámara oscura, un antecedente de la fotografía. Otro destacado representante fue Francesco Guardi, interesado por los efectos de chisporroteo de la luz en el agua y el ambiente veneciano, con una técnica de toque ligero precursora del impresionismo.
El género del paisaje continuó con la experimentación naturalista iniciada en el Barroco en los Países Bajos. Otro referente fue Claudio de Lorena, cuyo influjo se dejó sentir especialmente en Inglaterra. El paisaje dieciochesco incorporó los conceptos estéticos de lo pintoresco y lo sublime, lo que otorgó una mayor autonomía al género. Uno de los primeros exponentes fue el pintor francés afincado en España Michel-Ange Houasse, quien inició un nuevo modo de entender el papel de la luz en el paisaje: además de iluminarlo, la luz «construye» el paisaje, lo configura y le da consistencia, y determina la visión de la obra, ya que la variación de factores que intervienen implica un determinado punto de vista concreto y particular. Claude Joseph Vernet se especializó en marinas, a menudo realizadas en ambientes nocturnos a la luz de la luna. Recibió la influencia de Claudio de Lorena y Salvator Rosa, de los que heredó el concepto de un paisaje idealizado y sentimental. El mismo tipo de paisaje desarrolló Hubert Robert, con mayor interés por el pintoresquismo, lo que se denota por su interés en las ruinas, que sirven de escenario a numerosas de sus obras.
El paisajismo destacó también en Inglaterra, donde se sintió mayormente el influjo de Claudio de Lorena, hasta el punto que determinó en buena medida la planimetría del jardín inglés. Aquí había un gran amor por los jardines, por lo que la pintura de paisaje era bastante cotizada, al contrario que en el continente, donde se consideraba un género menor. En esta época surgieron numerosos pintores y acuarelistas que se dedicaron a la transcripción del paisaje inglés, donde plasmaron una nueva sensibilidad hacia los efectos lumínicos y atmosféricos de la naturaleza. En este tipo de obras el principal valor artístico era la captación de la atmósfera y los clientes valoraban sobre todo una visión equiparable a la contemplación de un paisaje real. Artistas destacados fueron: Richard Wilson, Alexander Cozens, John Robert Cozens, Robert Salmon, Samuel Scott, Francis Towne y Thomas Gainsborough.
Uno de los pintores dieciochescos más preocupados por la luz fue Joseph Wright of Derby, interesado por los efectos de luz artificial, que supo plasmar de forma magistral. Pasó unos años de formación en Italia, donde se interesó por los efectos de fuegos artificiales en el cielo y pintó las erupciones del Vesubio. Una de sus obras maestras es Experimento con un pájaro en una bomba de aire (1768, The National Gallery, Londres), donde coloca una potente fuente de luz en el centro que ilumina todos los personajes, acaso una metáfora de la luz de la Ilustración que ilumina por igual a todos los seres humanos. La luz procede de una vela oculta tras el frasco de cristal que sirve para realizar el experimento, cuya sombra se sitúa junto a una calavera, símbolos ambos de la fugacidad de la vida, frecuentemente empleados en las vanitas. Wright realizó diversos cuadros con iluminación artificial, que denominaba candle light pictures («cuadros de luz de vela»), generalmente con violentos contrastes de luces y sombras. Además —y especialmente en sus cuadros de temas científicos, como el anteriormente citado o Un filósofo da una lección sobre el planetario de mesa (1766, Derby Museum and Art Gallery, Derby)—, la luz simboliza la razón y el conocimiento, en consonancia con la Ilustración, el «Siglo de las luces».
En la transición entre los siglos xviii y xix uno de los artistas más destacados fue Francisco de Goya, que evolucionó desde un sello más o menos rococó hasta un cierto prerromanticismo, pero con una obra personal y expresiva de fuerte tono intimista. Numerosos estudiosos de su obra han destacado el uso metafórico de la luz por Goya como vencedora de las tinieblas. Para Goya, la luz representaba la razón, el conocimiento y la libertad, frente a la ignorancia, la represión y la superstición que asocia a la oscuridad. También decía que en la pintura no veía «más que cuerpos iluminados y cuerpos que no lo están, planos que avanzan y planos que retroceden, relieves y profundidades». El propio artista se autorretrató pintando en su estudio al contraluz de un gran ventanal que llena de luz la estancia, pero por si fuera poco lleva unas velas encendidas en su sombrero (Autorretrato en el taller, 1793-1795, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid). Al mismo tiempo, sentía una especial predilección por los ambientes nocturnos y en numerosas de sus obras recogió una tradición iniciada con el tenebrismo caravaggista y reinterpretada de forma personal. Según Jeannine Baticle, «Goya es el heredero fiel de la gran tradición pictórica española. En él, la sombra y la luz crean unos volúmenes poderosos construidos en el empaste, aclarados con breves trazos luminosos en los que la sutileza de los colores produce variaciones infinitas».
Entre su primera producción, en que se encargó preferentemente de la elaboración de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, destaca por su luminosidad El quitasol (1777, Museo del Prado, Madrid), que sigue los gustos populares y castizos de moda en la corte en esa época, donde un muchacho hace sombra a una joven con un quitasol, con un intenso contraste cromático entre los tonos azulados y los dorados del reflejo de la luz. Otras obras destacadas por sus efectos de luz atmosférica son La nevada (1786, Museo del Prado, Madrid) y La pradera de San Isidro (1788, Museo del Prado, Madrid). Como pintor de cámara del rey destaca su retrato colectivo La familia de Carlos IV (1800, Museo del Prado, Madrid), en que parece otorgar un orden protocolario a la iluminación, desde la más potente centrada en los reyes en la parte central, pasando por la más tenue del resto de la familia hasta la penumbra en que se autorretrata el propio artista en la esquina izquierda.
De su obra madura destaca Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en la Moncloa (1814, Museo del Prado, Madrid), donde sitúa la fuente de luz en un fanal situado en la parte inferior del cuadro, aunque es su reflejo en la camisa blanca de uno de los fusilados el que se convierte en el foco de luz más potente, ensalzando su figura como símbolo de la víctima inocente frente a la barbarie. La elección de la noche es un factor claramente simbólico, ya que se relaciona con la muerte, hecho acentuado con la apariencia cristológica del personaje con los brazos en alto. Sobre esta obra escribió Albert Boime (Historia social del arte):
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Luz en la pintura (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)
Aún no hay comentarios, ¡deja el primero!
